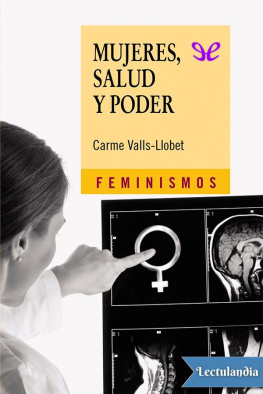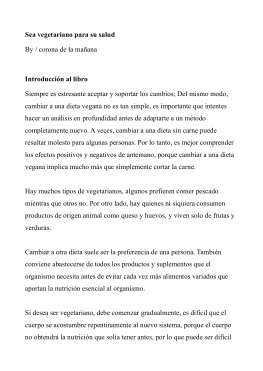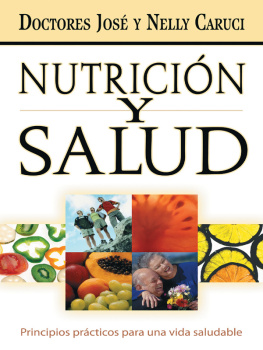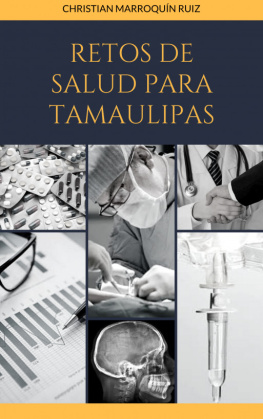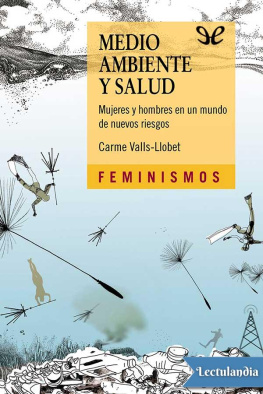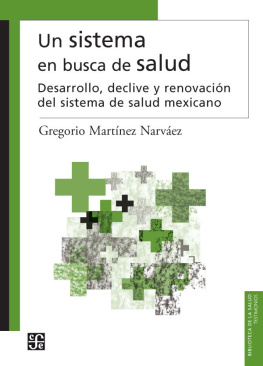Feminismos
Consejo asesor:
Paloma Alcalá: Profesora de enseñanza media
Montserrat Cabré: Universidad de Cantabria
Cecilia Castaño: Universidad Complutense de Madrid
Giulia Colaizzi: Universitat de València
M.ª Ángeles Durán: CSIC
Isabel Martínez Benlloch: Universitat de València
Mary Nash: Universidad Central de Barcelona
Verena Stolcke: Universidad Autónoma de Barcelona
Amelia Valcárcel: UNED
Instituto de la Mujer
Dirección y coordinación: Isabel Morant Deusa: Universitat de València

Carme Valls Llobet (Barcelona, 21 de mayo de 1945) es una política y médica española, especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Dirige el programa «Mujer, Salud y Calidad de Vida» en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS). Entre 1999 y 2006 fue diputada en el Parlamento de Cataluña en la V y VI legislaturas por el Partido de los Socialistas de Cataluña - Ciutadans pel Canvi.
Su reivindicación más importante es la inclusión de las diferencias entre hombres y mujeres en el diseño y análisis de estudios sobre patologías y tratamientos.
A las mujeres que deseen ser protagonistas de su salud
Prólogo
CELIA AMORÓS
Los profesionales de la medicina, tanto varones como mujeres, e independientemente de su competencia, rara vez reflexionan sobre el sentido de su quehacer. Solo en casos en que, como el de Carme Valls-Llobet, existe de forma consciente un compromiso ético y político con la salud de las mujeres, se activa un dispositivo que hace pasar al nivel que podríamos llamar metarreflexivo: el que se ocupa de esclarecer una serie de supuestos bajo los cuales se opera sin haberlos puesto nunca en cuestión, así como de condiciones asumidas de un modo acrítico. El cuestionamiento se produce al hilo de determinados escollos y peculiaridades que surgen en el tratamiento de las cuestiones específicas que plantean determinados problemas de salud de las mujeres.
De la competencia en el ejercicio de la profesión de Carme Valls-Llobet he sido testigo y beneficiaria: me trató cuando tuve una crisis de fibromialgia en la que otros colegas fracasaron. A pesar de la distancia, pues yo estaba en muy malas condiciones para desplazarme a Barcelona, tuvo intervenciones muy atinadas: sabía lo que se llevaba entre manos. Y es que en su caso se produce un círculo virtuoso. Por una parte, las dificultades de su práctica profesional en el tratamiento de enfermedades que pueden considerarse específicas de mujeres —su incidencia estadística entre ellas es significativa— le llevan a esclarecerlas desde la perspectiva feminista, la única perspectiva idónea para el caso. Hay que tener en cuenta como pertinentes no solo condiciones fisiológicas, sino de vida y trabajo, que inciden en este tipo de dolencias y que suelen ser pasadas por alto en la medicina convencional. Por otra parte, el manejo de lo que podríamos llamar ciertos inputs feministas ilumina las prospecciones que hay que llevar a cabo en esta clase de malestares complejos, rebeldes para la medicina convencional, que es ciega para las diferencias de género. Por esta razón, nos encontramos ante un ámbito de patologías en el que la profesionalidad tout court no puede ahorrarse el nivel reflexivo.
Pues bien: en este nivel reflexivo surge una serie de conceptualizaciones y de consideraciones en relación con las cuales me es grato dialogar con Carme Valls-Llovet desde una especialidad como la mía, la filosofía, muy distante de la suya, la medicina, si bien ha compartido con ella históricamente determinados tramos: recordemos que Aristóteles era filósofo y biólogo. Para el Estagirita, cuyo pensamiento ha ejercido una gran influencia a través de varios siglos, el varón asume lo genéricamente humano. No hay dos modalidades diferentes de ser humano: nos encontramos, al pensar lo masculino y lo femenino, con lo canónico versus lo deficitario: la mujer es un «varón fallido». Ya en Platón se nos presenta lo que podríamos llamar el «ninguneamiento» epistemológico de aquello que opera como receptáculo. En el Timeo se nos muestra a jora, el recipiente que alberga todas las cosas, como carente de identidad consigo mismo. Como dijo Heidegger: «aquello en lo cual están puestas las cosas que devienen no debe ofrecer un aspecto propio y una propia apariencia». Según el mismo Platón, solo nos es aprehensible «por medio de una suerte de razonamiento bastardo». Bastardo es el conocimiento de aquello que tiene connotaciones femeninas porque no le vamos a pedir legitimidad epistemológica a lo que carece de calidad ontológica. La mujer se limita a acoger el feto en su seno: no aporta a la reproducción principio activo alguno. Se define por su carencia: no es de extrañar, en estas condiciones, que el descubrimiento del ovario haya sido tardío.
Otra variante de la asunción por parte del varón de lo genéricamente humano y de la impostación en lo masculino de lo neutro es la contrastación de lo masculino y lo femenino como la de lo canónico frente a lo idiosincrásico. Entiéndase bien que no se contraponen aquí dos idiosincrasias a idéntico título: una contraposición tal ha de tener como su presupuesto la igualdad. Si afirmo que tan valiosa es tu diferencia como la mía, que ser varón es equivalente a ser mujer como ser negro es equivalente a ser blanco, estoy presuponiendo la igualdad. La igualdad es algo distinto de la identidad: nadie afirma que el varón y la mujer o el negro y el blanco sean idénticos. La igualdad es una abstracción —es decir, un dejar afuera como carentes de interés los efectos de la homologación de rango que quiero establecer— que tiene determinadas condiciones históricas de posibilidad y concretos contextos de pertinencia. Determinadas condiciones históricas de posibilidad, como la erosión hasta la abolición, por ejemplo, de las jerarquías estamentales medievales europeas para que pudieran emerger abstracciones universalizadoras ilustradas tales como individuo, sujeto, ciudadano. Y su radicalización hasta la inclusión de las mujeres, como ocurrió cuando se ganó la lucha sufragista. Concretos contextos de pertinencia, como los derechos civiles y políticos, por ejemplo, así como los derechos humanos. También la consideración de las mujeres como sujetos éticos autónomos emancipados de la heteronomía a que un Rousseau quería condenarlas. Por el contrario, un contexto en el que la abstracción no sería pertinente, porque automáticamente vendría a solaparse con una tan indeseable como falsa identidad, sería el de la medicina. La diferencia es también abstracción: aquí se deja entre paréntesis lo genéricamente humano común para centrarse en lo diferencial en función del sexo. Si en este ámbito no se lleva a cabo la abstracción de la que resulta lo que es «diferencia» en las mujeres, ya biológica, ya social o culturalmente, no se investigará «lo diferente» en condiciones de igualdad con aquellas en las que tiene lugar el estudio de lo que resulta ser específico del sexo masculino. Lo masculino volverá así a instituirse en la norma canónica de lo genéricamente humano y lo femenino no tendrá más opción que la de ser pensado por defectividad, en la línea aristotélica, o como idiosincrasia, es decir, como desviación del canon. Así, el derecho a la diferencia presupone el derecho a la igualdad, a ver reconocida mi diferencia como equivalente, igual a la tuya en el orden del derecho al reconocimiento y al otorgamiento de valor. Igualdad no es identidad: si afirmo que la justicia es igual a la misericordia, por ejemplo, en tanto que virtudes, no me refiero en absoluto a que se las pueda identificar: cada una tiene su sentido propio. Y para que la diferencia no sea pensada ni ponderada como desigualdad, la abstracción «igualdad» ha de estar operativa. El derecho a la diferencia implica siempre el derecho a la igualdad: los gays y las lesbianas piden que la diferencia en su orientación sexual sea reconocida como digna
Página siguiente