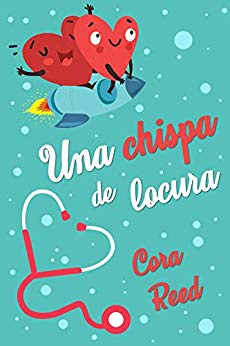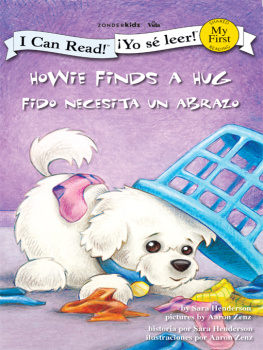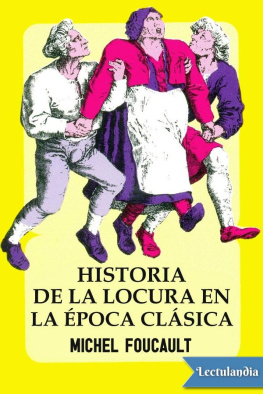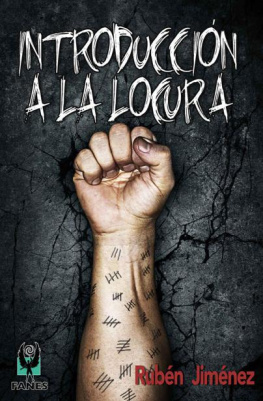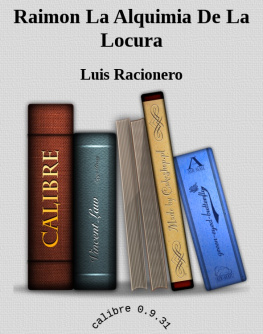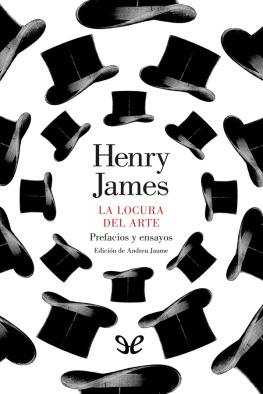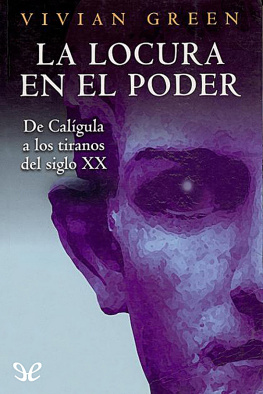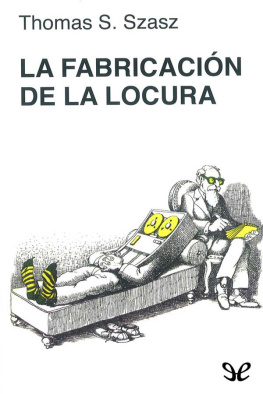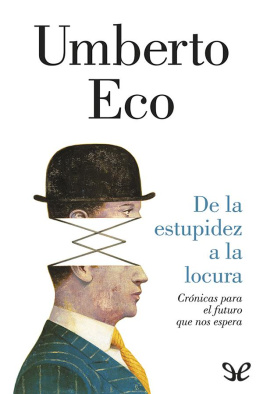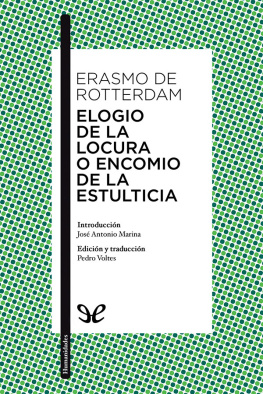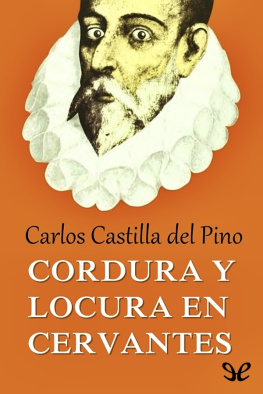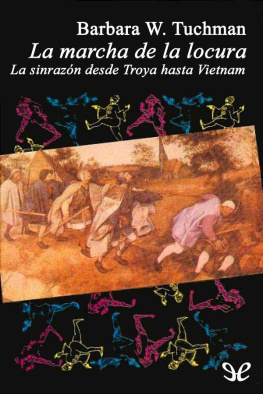Una chispa de locura
Cora Reed
Una chispa de locura
1. DESAMOR A PRIMERA VISTA
2. CELEBRANDO EL AÑO NUEVO DOS MESES ANTES
3. VIAJE AL CENTRO DE EXTREMADURA
4. AMASANDO LA TRANQUILIDAD
5. LA MATANZA DEL CERDO
6. LA FIESTA TRUNCADA DE LA MATANZA
7. MISIONES SECRETAS
1. DESAMOR A PRIMERA VISTA
Caminaba despacio, con los ojos abiertos, pero sin ver, el día era muy soleado a pesar de estar a finales de octubre, sin embargo, ante mí aparecían espesas nubes negruzcas que amenazaban una inminente tormenta. Esa imagen que me había mostrado el teatro de la vida como una película a cámara lenta ocupaba todas las conexiones neuronales de mi cerebro. Se repetía y se repetía, me costaba respirar, inspiraba y el aire no entraba en mis pulmones. Me sobrepuse a duras penas y dejé que el sol acariciase mi rostro, que el aire me diese la vida, aunque se encaprichase en jugarme una mala pasada. Esto es lo que me había ocurrido:
Como cada mañana entré al hospital dirigiéndome a mi consulta de Cirugía abdominal, iba por los pasillos girando a la derecha, ahora media vuelta a la izquierda, ahora una sonrisa, y luego un leve movimiento de mano a modo de saludo torpe, cabeza alta, sonido de tacones al compás de mis pasos, balanceo de falda vaporosa, estela de perfume suave pero carísimo... Sí, así es como llegaba a mi trabajo todas las mañanas, sin girar la cabeza para ver cómo me miraban, algunos con deseo y otras con disimulada envidia... o eso creía yo.
Me quité la chaqueta que llevaba anudada a la cintura, reconociendo con una ligera sonrisa que por fin respiraba, otro pequeño sacrificio que hacía para marcar más cintura que con el paso de los años, treinta y cinco en concreto, se había dado el lujo sin mi permiso de medir unos cuantos centímetros más.
Al ponerme la bata blanca preferí dejarla abierta, así mi blusa color salmón tendría protagonismo. Eso de taparse enterita con uniforme no iba conmigo. Ya recolocada tras la mesa, suspiré profundamente para iniciar la jornada y que todos los santos a los que hay que encomendarse para tener paciencia me acompañasen y dejaran que mis labios sonriesen a todos y cada uno de los pacientes que pasasen por mi consulta, tanto para los que acataban las normas a rajatabla tras una intervención quirúrgica realizada con éxito, como para los que seguían las de la vecina de al lado que también la habían operado, pero de una rodilla.
Total, lo mismo daba para ciertas personas una rodilla que una hernia abdominal, que era mi especialidad. En fin, a lo que vamos; preparé dos cafés, y digo dos, porque me equivoqué al contar. Qué cosas, todavía después de tres años se me hacía un nudillo en el estómago cada vez que mi chico, mi alma gemela, mi media naranja, pasaba la noche de guardia en el hospital y yo le llevaba el café como una diosa que borrara con mi sola presencia todo su cansancio de horas de dedicación. Y él, tan alto, tan guapo, con esa manera de mover sus manos elegantes y cuidadas. El bisturí en sus manos era como la batuta de un maestro de orquesta con sus movimientos rápidos, enlenteciendo el ritmo cuando se precisase. “Coser y cantar”, con ese dicho llamaba él mismo a su trabajo en el quirófano, por supuesto al acabar de extirpar, reparar, o aumentar unos senos se quitaba los guantes y ladeaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda esperando la aprobación de los presentes en el quirófano. Yo diría que no volvía a dejar su cuello alineado con su cuerpo hasta que no recibían sus oídos el aplauso coqueto y corto de las nuevas residentes. ¡Qué momentos!
Yo irradiaba felicidad, me quitaba la mascarilla y le lanzaba un beso al aire, por encima del paciente que yacía anestesiado en la camilla y más de una vez me entraba la risa tonta al pensar que el colmo ya sería que el pobrecito anestesiado también aplaudiese un poquito, solo un poquito.
Daba por hecho que aquel gesto dejaba muy clarito que el cirujano más atractivo, encantador y cordial, era mío y solo mío. Sí, a veces se pasaba horas al teléfono contestando monosílabos, “sí, te entiendo, claro que sí. Ajá, sí”. Sabía ser tan comprensivo con las mujeres de cualquier edad, que alguna vez dudé si su profesión soñada no hubiese sido más cotizada siendo psicólogo que cirujano de estética. Y su mirada gris te penetraba hasta el tuétano, te hacía temblar como si te hubieses convertido en un flan. No digamos cómo le quedaban los vaqueros, su trasero era la mejor manera de estudiar anatomía. Así era mi chico, atractivo a rabiar. A su lado eras invisible como acompañante, ya te hubieses pasado horas al espejo dejando cada mechón de pelo en su sitio, aunque tu cara fuese un lienzo pintado por el mismísimo Dalí… daba igual, no estabas, eras inexistente para los demás si él iba de tu mano. Lo peor es que atraía miradas de cualquier edad y yo lo sabía. Era algo que sentía en la piel, era como tener un diamante único al que todos querían tocar, acariciar y hasta morder para comprobar su dureza. ¿Acaso no es esa una de las características de los diamantes? Lo malo es que la dureza siempre tiene dobles caras, aunque yo eso no lo supe hasta más adelante.
Así que cuando mis pasos me dirigieron a su consulta, a un par de metros de la mía, solo separada por la sala de curas de enfermería, me quedé petrificada al ver que salía la señora Jiménez, casi como cuando cierras la puerta a un bebé que te ha costado horas dormirlo y andas hacia atrás con mucho tiento, pero lo que no correspondía era la expresión de su cara, roja como los tomates maduros, su papada temblando al saludarme y su tartamudez sin conseguir pronunciar ni un saludo.
Hija, ¡qué ingrata! Y más después de haberme arremangado para su liposucción y dejarle el cuerpo para usar dos tallas menos, pero ¿qué se le va a hacer? El mundo está lleno de desagradecidos y, por desgracia, la cirugía adelgaza, pero no cambia el carácter.
Ya contagiada de la señora Jiménez, también abrí la puerta muy despacito y eso que era una tontería porque hacía dos minutos mi intención era precisamente abrir la puerta, soltar el café en la mesa y lanzarme a lo tigre. Pero lo que vieron mis ojos me dejó sin latido cardiaco, sin respiración y con muerte cerebral para mucho tiempo.
Allí, de pie, se mostraba el hombre de mi vida, con un camal del pantalón del pijama verde de cirujano quitado y dejado caer al suelo, el otro a la altura del muslo y bajando poco a poco al ritmo del frenético vaivén que estaba llevando acompañándolo de sonidos guturales comedidos, mientras con una mano apresaba unos senos que reconocí de inmediato y con la otra mano tapaba la boca de la susodicha para evitar que mostrase al posible público su placer traducido en gemidos.
“¡Dios santo, no!”
No sé si dije aquellas palabras o solo las pensé, lo cierto es que mi mano soltó el café que se desparramó en el suelo y los tres nos quedamos mirándonos sorprendidos. Yo mucho más que ellos, claro, si vamos a ser sinceros, porque evidentemente jugaban con ventaja, pero…
¡Joder! ¿Cómo se atrevía?, ¿cómo podía hacerme esto? Nos habíamos jurado tantas cosas... amor eterno entre otras. Que sí, que suena cursi, pero es lo que tiene el enamoramiento, promesas de todo tipo, rozando el límite del ridículo si las sacas del contexto.
La rabia fue creciendo de forma centrifuga, sí, desde dentro hacia fuera, primero noté que un calor se encendía e iba ascendiendo hasta mi garganta para soltar un alarido que se tradujo en cuanto mis cuerdas vocales se pusieron en orden y articularon la palabra mágica:
—Cabrónnnn. —Con una “n” tan alargada que atrajo a varias cabezas fisgoneando por detrás.
Hubo risitas y noté que algunos se daban codazos, así que salí de allí como pude, sin mirar atrás, sin volver ni tan siquiera para recoger mi bolso. Necesitaba escapar, quería convencerme de que aquello no estaba pasando, pero la imagen se presentaba sin tregua en mi cabeza, aullaba de dolor, ese dolor que no te deja respirar y te ciega, cuando caminas sin ver y los pasos te dirigen a Dios sabe dónde, pero terminas llegando a un banquito y te dejas caer derrotada. Y es entonces cuando lloras sin consuelo y coges un pañuelo que alguien te ofrece y al que ni te molestas en mirar.