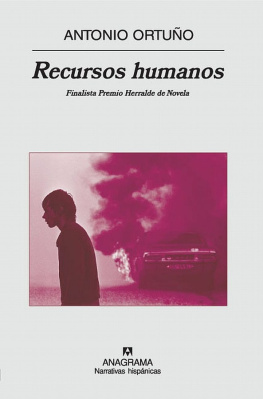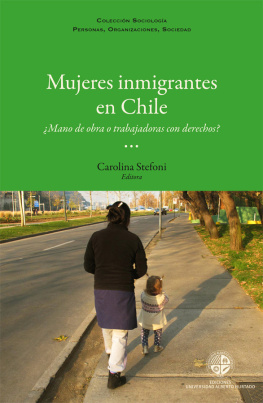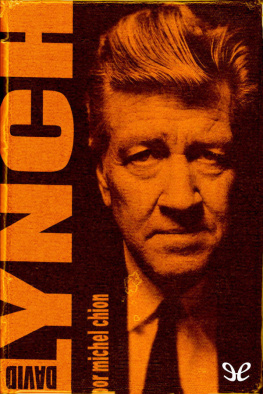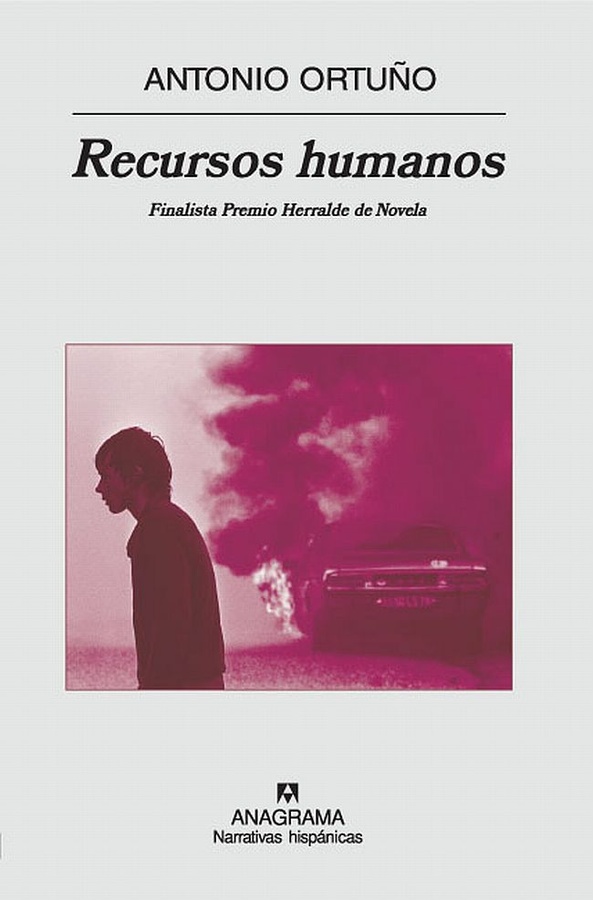El día 5 de noviembre de 2007, un jurado compuesto por Salvador Clotas, Juan Cueto, Esther Tusquets, Enrique Vila-Matas y el editor Jorge Herralde, otorgó el XXV Premio Herralde de Novela, por mayoría, a Ciencias morales, de Martín Kohan.
Y soñó una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella.
ASÍ HABLABA CONSTANTINO
–El buen funcionamiento de esta gerencia, mi querido Mario, está en tus manos.
Eso dice Figuera, el jefe, antes de cerrar la puerta y abandonarme a la soledad de la oficina. Su peste a colonia permanece en el aire como el aroma inexplicable que reportan los niños ante quienes se aparece la Virgen.
El sol matutino me incordia. Corro las persianas hasta que la oscuridad es perfecta. Enciendo, entonces, las luces eléctricas. Me agrada la idea de que mi aversión al sol provocará que la empresa gaste una innecesaria fortuna en liquidar mi factura de luz. Amo a la empresa y no: aprecio la gerencia con que se me ha recibido y a la vez deseo que el edificio se hunda.
Ocupo, desde luego, la oficina más notoria del tercer piso. Aquí podrían bailar danzas típicas quince parejas sin estrellarse las unas contra las otras. Abro los cajones del escritorio y los encuentro vacíos. Vacíos también el archivero de roble junto al muro y la memoria del teléfono, como si a mi antecesor lo hubiera raptado la policía secreta con todo y adminículos de trabajo. Pero no: mi antecesor debe encontrarse en una oficina igualmente desocupada, en el piso superior, exaltado a una coordinación general.
No estoy cómodo, pero al menos en el baño hay papel sanitario y jabón. El agua del retrete es azul, hipnótica. No evito identificar su aromatizante con la colonia del jefe. Comprendo que no me sentiré conforme sino hasta que la oficina esté impregnada por mi propia peste.
Desconozco, hasta ahora, los motivos de Figuera para invitarme al puesto por encima de tipos que trabajan en la empresa casi desde su alumbramiento. Quizás sea por mis títulos universitarios o mi apariencia profesional dócil, suave y en suma adecuada. Por suerte, no hay nadie aquí que pueda explicarle al jefe que mis estudios fueron parte del precio que tuve que pagar a mis padres por la humillación suprema de haber sido detenido por la policía y más de una vez.
Los agentes que me arrestaron en la última ocasión, mientras orinaba la portezuela de un automóvil e inhalaba cocaína ayudado por la llave de mi propio vehículo, tardaron diez minutos en darse cuenta de que yo era hijo de Luis Castañeda, el abogado que ha convertido el sistema legal de esta ciudad en su ramera. Mi apariencia debió inquietarlos, porque en lugar de soltarme llamaron a su jefe.
–Pareces un lunático con ese cabello –dijo mi padre cuando fue a buscarme al despacho del comandante de la zona.
Lunático. Le gusta utilizar ese tipo de palabras arcaicas. Llama «gaseosa» al refresco, por ejemplo. Incluso ebrio, emplea frases como: «Yo sostuve relaciones, en la adolescencia, con una americana; una mujer muy aseada.»
No transó en dejarme en paz. Tuve que volver a la escuela y cortarme de nuevo el cabello, como cada vez que me prendían inmiscuido en algo ilegal.
Cinco años después, mi padre es aún el abogado más peligroso de esta ciudad podrida y yo estoy, gracias a sus contactos, orinando el baño de una gerencia de producción que no ansiaba, en el buen camino de una empresa a la que sólo la insistencia de mi padre me hizo considerar pasadera. Lavo mis manos con un jabón líquido, de color azul. Huele, cómo no, a la colonia de Figuera.
Salgo. La puerta cruje. Mandaré que la aceiten. Frente a mi escritorio, sentada en una silla sin brazos que no recuerdo haber visto allí, hay una chica linda, arreglada pero no con demasiado tino, que parpadea y no dice nada. Mi silla de gerente me recibe y gira hasta enfrentarme con la visitante. Nos miramos.
–¿Sabes si el tipo nuevo de producción va a venir hoy? ¿El hijo de...? –intenta ella.
Tiene ojos grandes, mirada limpia, labios húmedos y unos cabellos desordenados que se escurren por sus hombros. Debe pensar que soy el conserje y que me siento en la silla gerencial por capricho o insubordinación.
–Mario C. Castañeda. Un gusto.
Ella esboza el gesto de miedo más legítimo que he visto jamás. Tapa su boca con una mano y se deja caer al respaldo de la silla. Por inercia quizás, las piernas le asoman entre las insuficiencias de la falda. Son fuertes, admirables.
–Tú eres el hijo de...
–Sí.
La chica da por perdida la batalla. Deduce que de ahora en adelante le tomaré rencor y la haré sufrir.
–Disculpa.
–Claro.
Se tapa de nuevo la boca y sus ojos se humedecen, como si fuera a llorar. Debe ser muy estúpida.
–Soy Lizbeth. De Recursos Humanos. Necesito que llenes esta hoja y también esta...
Me tutea. ¿Es estúpida?
Tengo debilidad por las mujeres estúpidas.
Tengo la encomienda de reinar.
Voy a dejar que las cosas sucedan.
LA VIDA PLEBEYA DE GABRIEL LYNCH
Esta es la historia de mi odio.
Otros debieron combatir tiranías, derrumbar imperios, tirotear príncipes incluso, como quien tirotea conejos. Otros debieron combatir reinos que gobernaban la vida de millones. Yo, que soy cobarde en toda norma, sólo me alzo contra la sociedad anónima que rige la mía. Como exigen los tiempos mezquinos que corren, apenas soy capaz de oponerme a que la vida de oficinista me anule. O que me balde más de lo que ya me ha baldado.
Soy subversivo en mi propia escala. No aspiro a la revolución sino a otra cosa, que ahora mismo sólo entreveo y que se parece a la autoconservación y la delincuencia.
Me llamo Gabriel Lynch y mis días se agotan en un escritorio de la división de impresiones de un conglomerado de diseño y edición. Tengo un lapicero, una máquina en buen estado, una silla casi cómoda, dos lupas y un muestrario de papeles y tintas que es reemplazado cada seis meses para incluir productos nuevos, aunque esencialmente iguales a los anteriores.
Explicaré, a modo de esbozo, el escalafón de este reino. Soy supervisor y dependo de un gerente llamado Constantino. Diez técnicos me deben lealtad. Diez supervisores se la debemos a nuestra vez al gerente, último eslabón visible –para los empleados de bajo nivel, como yo– de la cadena de mando.
Sólo al gerente le está permitido escalar al tercer piso de nuestra torre de oficinas y talleres y respirar el aire de los amos, esos seres pálidos y prácticamente incorpóreos que pueblan las coordinaciones y la presidencia.
Me obsesionan, debo admitirlo, los amos. He visto o soñado ver sus siluetas en el ascensor, a través del canal de vidrio esmerilado que lo divide del nuestro. He observado el talle y las piernas de sus mujeres por detrás del enrejado del estacionamiento. Por eso solicité la plaza de gerente cuando quedó libre, cuando el sujeto que la ocupaba llegó a ser lo suficientemente pálido y etéreo como para ascender a una coordinación.
Fracasé. Mis méritos eran pocos. Soy blanco y sospecho que haber llegado a un puesto de supervisión tiene que ver con ello. Pero no parezco, fuera del tono de la piel, uno de los amos: no uso pantalones de pinzas ni me repego el cabello al cráneo con gomina ni provengo de la cosecha de alumnos de los colegios privados que generalmente ascienden por nuestra escala de Jacob hasta lo más alto, como ángeles que son.
No: yo soy carne de escuela numerada. Me enseñaron humildad y resignación. También me enseñaron unos episodios patrios que eran mentira y unas fórmulas técnicas que no tenían más remedio que ser verdad.