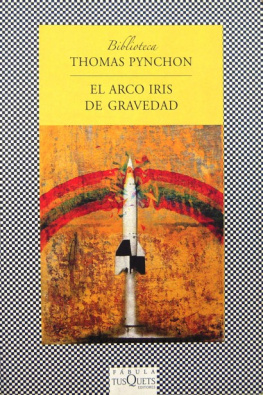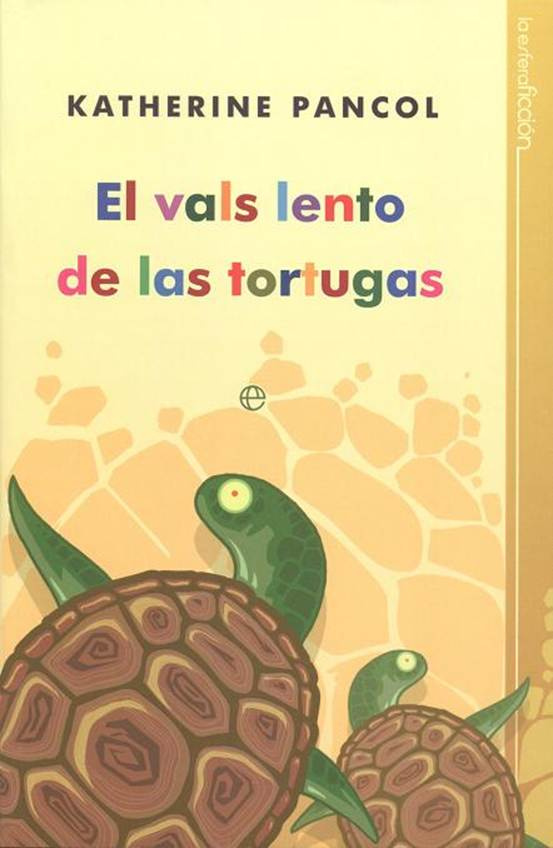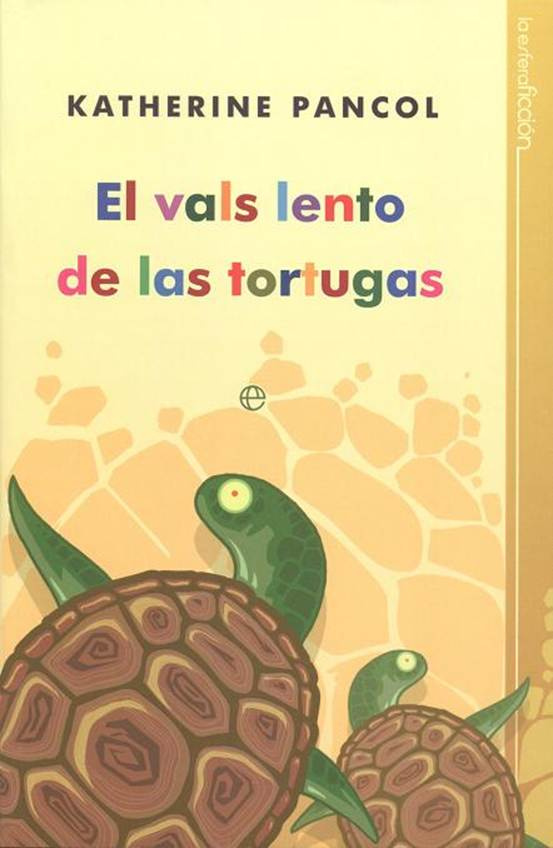
Katherine Pancol
El vals lento de las tortugas
Traducción Juan Carlos Durán
Título original: La valse lente des tortues
Es terrible vivir en una época en que la palabra sentimiento se asocia con sentimentalismo. Sin embargo, deberá llegar un día en que se reconocerá la afectividad como el sentimiento más grande y se rechazará el dominio del intelecto
Romain Gary
Vengo a buscar un paquete -declaró Joséphine Cortès acercándose a la ventanilla de la oficina de correos, en la calle Longchamp del distrito dieciséis de París.
– ¿Francia o extranjero?
– No lo sé.
– ¿A nombre de quién?
– Joséphine Cortès… C.O.R.T.È.S…
– ¿Tiene usted el aviso de llegada?
Joséphine Cortès le tendió el impreso amarillo de entrega.
– ¿Documento de identidad? -preguntó con tono cansino la empleada, una rubia teñida con un cutis cenizo que parpadeaba en el vacío.
Joséphine sacó su carné de identidad y lo colocó bajo la mirada de la encargada, que había entablado una conversación sobre un nuevo régimen a base de col lombarda y rábano negro con una compañera. La empleada cogió el carné, levantó una nalga y después la otra y bajó del taburete masajeándose los riñones.
Fue balanceándose hacia un pasillo y desapareció. La minutera negra avanzaba sobre el cuadrante blanco del reloj de pared. Joséphine sonrió abochornada a la cola que se formaba tras ella.
No es culpa mía si han enviado mi paquete a un sitio donde no lo encuentran, parecía excusarse ella encorvando la espalda. No es culpa mía si ha pasado por Courbevoie antes de llegar aquí. Y sobre todo, ¿de dónde puede venir? ¿De Shirley quizás, desde Inglaterra? Pero ella conoce mi nueva dirección. No sería extraño que fuese cosa de Shirley, que le enviara ese famoso té que compra en Fortnum & Masón, un pudín y calcetines gruesos, para poder trabajar sin tener frío en los pies. Shirley dice siempre que no existe el amor sino los detalles de amor. El amor sin los detalles, añade, es el mar sin la sal, los caracoles de mar sin mayonesa, una flor sin pétalos. Echaba de menos a Shirley. Se había ido a vivir a Londres con su hijo, Gary.
La empleada volvió sosteniendo un paquete del tamaño de una caja de zapatos.
– ¿Colecciona usted sellos? -preguntó a Joséphine encaramándose al taburete que chirrió bajo su peso.
– No…
– Yo sí. ¡Y puedo decirle que éstos son magníficos!
Los contempló parpadeando, después le tendió el paquete a Joséphine, que descifró su nombre y su antigua dirección en Courbevoie en el papel rudimentario que servía de embalaje. El lazo, igual de tosco, tenía las puntas deshilachadas formando una guirnalda de pompones sucios, a fuerza de haber pasado mucho tiempo en los estantes de correos.
– Como usted se ha mudado, no lo localizaba. Viene de lejos. De Kenya. ¡Ha hecho un largo viaje! Y usted también…
Lo había dicho en tono sarcástico y Joséphine se ruborizó. Balbuceó una excusa inaudible. Si se había mudado, no era porque ya no apreciara su extrarradio, oh, no, le gustaba Courbevoie, su antiguo barrio, su piso, el balcón con el pasamanos oxidado y, para ser sincera, no le gustaba nada su nueva dirección, allí se sentía extranjera, desplazada. No, si se había mudado, era por culpa de su hija mayor, Hortense, que ya no soportaba vivir en las afueras. Y cuando a Hortense se le metía una idea en la cabeza, no te quedaba otro remedio que llevarla a cabo, porque si no te fulminaba con su desprecio. Gracias al dinero que Joséphine había ganado con los derechos de autor de su novela, Una reina tan humilde, y a un importante préstamo bancario, había podido comprar un hermoso piso en un buen barrio. Avenida Raphaël, cerca de la Muette. Al final de la calle de Passy y de sus tiendas de lujo, junto al Bois de Boulogne. Mitad ciudad, mitad campo, había subrayado, con énfasis, el hombre de la agencia inmobiliaria. Hortense se había lanzado al cuello de Joséphine, «¡gracias, mamaíta, gracias a ti, voy a revivir, me voy a convertir en una auténtica parisina!».
– Si fuera por mí, me habría quedado en Courbevoie -murmuró Joséphine confusa, notando cómo le ardían las puntas de las orejas enrojecidas.
Esto es nuevo, antes no me ruborizaba por cualquier tontería. Antes estaba en mi sitio. Aunque no siempre me sintiera cómoda, era mi sitio.
– En fin…, ¿se queda con los sellos?
– Es que tengo miedo de estropear el paquete si los corto…
– No importa, ¡déjelo correr!
– Se los traeré, si quiere.
– ¡Ya le digo que no tiene importancia! Lo decía por decir, porque me han parecido bonitos a simple vista…, ¡pero ya me he olvidado de ellos!
Miró a la siguiente persona de la cola e ignoró ostensiblemente a Joséphine que volvió a guardar el carné de identidad en el bolso, antes de ceder el sitio y dejar la oficina.
Joséphine Cortès era tímida, a diferencia de su madre y de su hermana, que se hacían querer o imponían su autoridad con una mirada, con una sonrisa. Ella tenía una forma de pasar desapercibida, de pedir perdón por estar ahí, que la llevaba al extremo de tartamudear o enrojecer. Por un momento había creído que el éxito iba a ayudarle a tener confianza en sí misma. Su novela, Una reina tan humilde, seguía encabezando las listas de ventas más de un año después de su publicación. El dinero no le había aportado ninguna confianza. Incluso había terminado odiándolo. Había cambiado su vida, sus relaciones con los demás. La única cosa que no ha cambiado es la relación conmigo misma, suspiró, buscando con la mirada una cafetería donde poder sentarse y abrir el misterioso paquete.
Tiene que existir algún medio de ignorar ese dinero. El dinero elimina la angustia ante la amenaza del día de mañana, pero en cuanto se amontona, se convierte en un incordio agobiante. ¿Dónde invertirlo? ¿A qué tipo de interés? ¿Quién va a administrarlo? Yo seguro que no, admitió Joséphine mientras cruzaba por el paso de cebra y esquivaba una moto por los pelos. Le había pedido a su banquero, el señor Faugeron, que lo guardase en su cuenta y le entregase una suma cada mes, una suma que ella juzgaba suficiente para vivir, pagar los impuestos, comprarse un coche nuevo y cubrir los gastos de escolarización y del día a día de Hortense en Londres. Hortense sabía utilizar el dinero. A ella con toda seguridad no le produciría vértigo recibir los extractos bancarios. Joséphine se había resignado: su hija mayor, a los diecisiete años y medio, se desenvolvía mejor que ella, a los cuarenta y tres.
Estaban a finales de noviembre y la noche caía sobre la ciudad. Soplaba un viento recio, que despojaba a los árboles de sus últimas hojas rojizas que bailaban un vals antes de llegar al suelo. Los peatones avanzaban mirándose los pies, temiendo recibir el azote de una borrasca. Joséphine se levantó el cuello del abrigo y consultó el reloj. Se había citado a las siete con Luca en la cafetería Le Coq, de la plaza del Trocadero.
Miró el paquete. No llevaba remite. ¿Un envío de Mylène? ¿O quizás del señor Wei?
Subió por la avenida Poincaré, llegó a la plaza del Trocadero y entró en la cafetería. Tenía más de una hora por delante antes de que Luca llegara. Desde que se había mudado, se citaban siempre en esa cafetería. Joséphine lo había querido así. Para ella era una forma de acostumbrarse a su nuevo barrio. Le gustaba crearse hábitos. «Este sitio me parece demasiado burgués o demasiado turístico», decía Luca con voz sorda, «no tiene alma, pero si a usted le apetece…». Para saber si las personas son felices o desgraciadas hay que mirarlas siempre a los ojos. La mirada no se puede maquillar. Luca tenía los ojos tristes. Incluso cuando sonreía.
Página siguiente