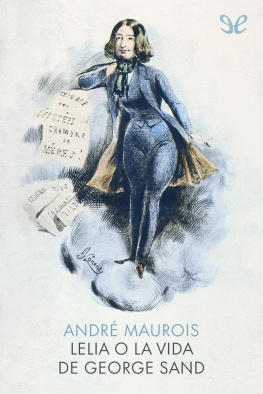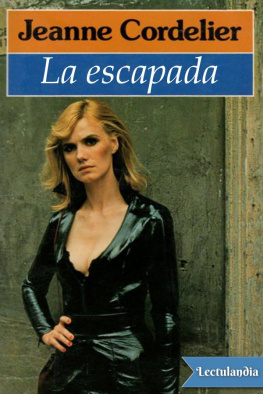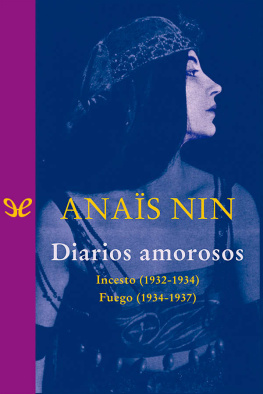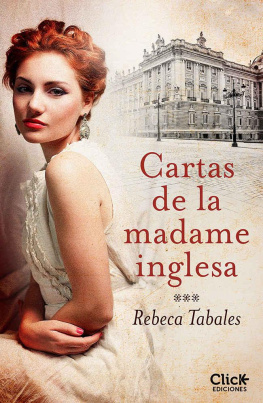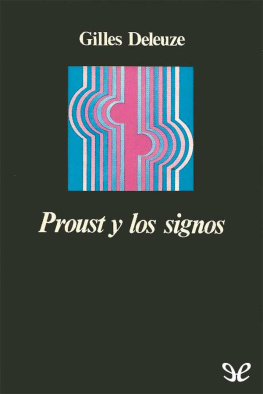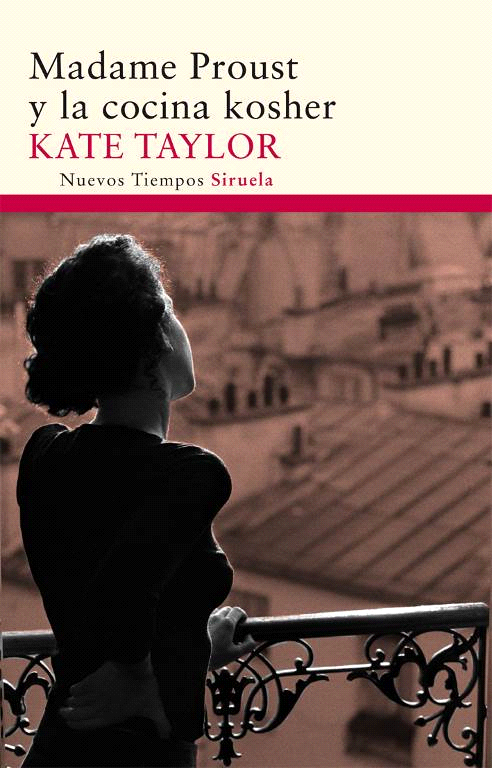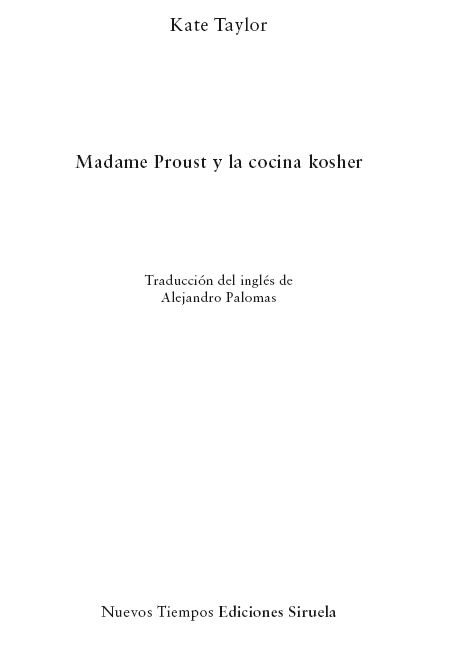«La vida es muy agradable, pero carece de forma.
SOPHIE necesitaba unas piedras, pero no se le ocurría dónde encontrarlas en plena ciudad. Aunque no buscaba grandes pedruscos, tampoco estaba dispuesta a conformarse con un puñado de grava que podía coger clandestinamente del diminuto jardín urbano que sobresalía apenas un metro sobre la acera delante del piso bajo del edificio situado a tres puertas del suyo. Mientras pensaba dónde podía encontrar especímenes de mayor tamaño, se acordó con una mezcla de cariño y de arrepentimiento del cubo de latón lleno de pequeños cantos y conchas marinas que durante muchos años la pequeña había guardado en su habitación: recuerdos que había recogido en la playa durante las vacaciones y de los que se había negado a separarse al llegar el momento de tomar el tren de regreso a casa. Sophie se acordó también de los frecuentes paseos por los bosques cercanos, donde sin duda debía de haber todo tipo de rocas dispersas bajo los árboles. Pero la niña había crecido y se había marchado, y hacía ya tiempo que el cubo de latón yacía sumido en el olvido. La familia no había vuelto a viajar a la costa normanda desde el estallido de la guerra y aunque la entrada del Bois de Boulogne estaba a tan solo diez minutos a pie del apartamento, Sophie cada vez se atrevía menos a aventurarse más allá de la panadería de la esquina y no deseaba arriesgarse a tener que sumar una salida adicional a la misión que la ocupaba. Tendría pues que confiar en que encontraría las piedras al llegar a su destino.
Vio, aliviada, que Philippe también había salido antes esa mañana, de modo que no tuvo necesidad de dar explicaciones sobre su partida. La comunicación era cada vez más difícil entre ellos y no tenía energías para inventarse una mentira que la respaldara mientras abría la pesada puerta de roble del apartamento. Durante el tiempo que la niña había estado con ellos, se habían mantenido unidos y resueltos en la ejecución de sus planes: Sophie y Philippe conseguirían poner a su hija a salvo aunque para ello tuvieran que invertir en la empresa todos sus ahorros. Sin embargo, cuando, tras nueve largas semanas desde la noche de la separación de la pequeña, supieron que el grupo en el que viajaba la niña había logrado cruzar el puesto fronterizo de Hendaya y pasado sano y salvo a España, el foco en el que habían estado concentrados se disolvió y la unidad quedó fracturada.
Al principio, Philippe pedía permiso a Sophie antes de vender algo. Desde el primer momento, habían acordado que la cubertería de plata, regalo de bodas de la madre de ella y cuyas piezas estaban delicadamente labradas con tracería de hojas de parra, era sagrada, tras lo cual habían agonizado juntos intentando decidir cuál de sus pertenencias era más prescindible. Sin embargo, ahora Sophie sabía lo que él se llevaba solo cuando notaba su ausencia. Podía estar leyendo sentada en el salón y, al levantar los ojos hacia la repisa de mármol de la chimenea para ver la hora, encontrarse con que el reloj dorado con las figuras de ninfas del bosque que sostenían su esfera blanca y negra había desaparecido. O si estaba buscando un plato en el que servir una magra comida de patatas hervidas y alubias, advertir que el armario donde guardaban la vajilla estaba menos repleto que antes y descubrir que la porcelana de Sèvres ya no estaba.
Esas pérdidas se callaban y Philippe ya no la hacía partícipe de sus planes. Aun así, Sophie sabía que probablemente él había salido esa mañana a visitar a algún otro comerciante. En los tiempos que corrían, ese era el único motivo que tenía Philippe para salir del apartamento. Cuando, con la imposición de los cupos de oficios, él perdió la consulta, salía a diario e iba apresuradamente a la Cité en metro porque el Maître Richelieu le había dado un trabajo como secretario en su oficina. Pero Philippe no podía seguir arriesgándose a desplazarse diariamente, y tampoco su anterior colega podía correr el riesgo de emplearle. Se pasaba los días leyendo el periódico y rebuscando inútilmente entre sus viejos archivos. Suspendidos entre la vida que habían llevado hasta entonces y el futuro incierto, parecían haber quedado momentáneamente abandonados a merced del tiempo. Cada vez más, Sophie anhelaba que ocurriera algo que pusiera fin a la situación y había empezado a pensar que cuando por fin llamaran a la puerta, encontraría en ello un alivio.
Solo le quedaba esa última misión por cumplir. Se abrochó con firmeza el cinturón de la trenca de color pardo —necesitaría sin duda sus bolsillos hondos y resistentes para cargar en ellos las piedras que pudiera encontrar— y salió sigilosamente al descansillo. Se asomó por encima de la barandilla de hierro forjado y miró hacia el vestíbulo, situado cuatro pisos más abajo, para cerciorarse de que madame Delisle no estuviera allí, barriendo la alfombra o sacando lustre a los pilares de bronce de la escalera. El vestíbulo estaba de momento vacío y Sophie bajó apresurada aunque silenciosamente. Salvó sin hacer ruido el último escalón, se deslizó por el vestíbulo vacío como un fantasma y salió a la calle.
Se dirigió deprisa hacia el metro, intentando adoptar un paso lo suficientemente rápido como para dar a entender que la movía una misión legítima aunque no tanto como para que nadie pensara que huía de algo. Hacía un día agradable, todavía caluroso a pesar de estar ya en pleno octubre, y no pudo evitar dejar que la luz le caldeara el rostro. Desde La Muette, la parada en la que tantas veces antes había subido al tren confiada y sin temor alguno, tomó el metro hacia el este, manteniendo la cabeza gacha para no cruzar la mirada con nadie, escudriñando ansiosa no ya los rostros de los demás pasajeros sino su calzado igualmente revelador. Buscaba atemorizada las botas de cuero perfectamente lustradas de algún gendarme u oficial alemán, pero no vio ninguna y cuarenta minutos más tarde llegó sin novedad a su parada, Père Lachaise.
Père Lachaise es el cementerio más famoso de París. Al cruzar la verja de entrada, Sophie se oyó pronunciando esas palabras en su cabeza al modo de un guía turístico y entendió que estaba hablando a su hija. «Este es el cementerio más famoso de París», continuó al tiempo que se adentraba por uno de los trillados senderos de fango, «donde yacen Sarah Bernhardt, Oscar Wilde y Marcel Proust. Mira, cariño, ahí está la tumba de Alfred de Musset. Sí, esa, la del pequeño sauce. Es el hombre que da nombre a nuestra calle, un gran escritor». De hecho, y en secreto, siempre había opinado que aquel árbol era una ridiculez. El poeta había pedido que le enterraran debajo de un sauce, y en vez de buscar la orilla de un río para tal efecto, su familia le había enterrado en el Père Lachaise y había plantado aquel patético espécimen sobre su tumba. Pero Sophie nunca había compartido esa crítica con su hija.
«Aquí es donde descansan los grandes artistas de Francia», prosiguió. «El escritor Alphonse Daudet está aquí, y también los pintores Géricault y Delacroix, el dramaturgo Beaumarchais, la poetisa Anna de Noailles y Georges Bizet, el compositor de Carmen . Aquí es donde el Faubourg Saint-Germain encuentra su amargo final. Aquel monumento contiene los huesos de los De Guiche. Los de Brancovan están también por aquí, y los Rothschild y todas las grandes familias. Está el conde de Montesquiou, famoso dandi en su día. Y mira, esa es la tumba de Félix Faure, el presidente de la República. Murió en brazos de su amante en pleno apogeo del caso Dreyfus.» A decir verdad, esa clase de cosas no se explicaban a una niña que todavía no había cumplido los doce años, del mismo modo que tampoco podía explicar por qué el escritor inglés Oscar Wilde había sido enterrado en París, exiliado y caído en desgracia.