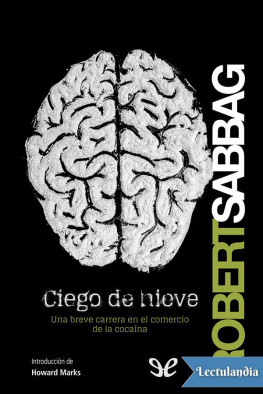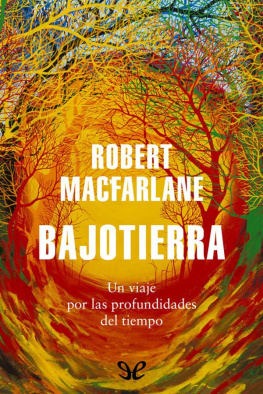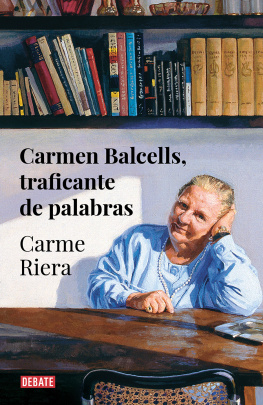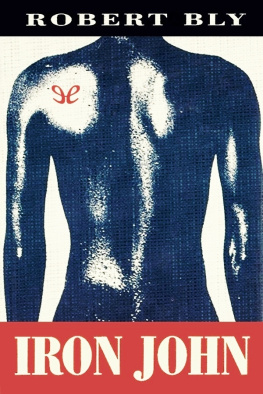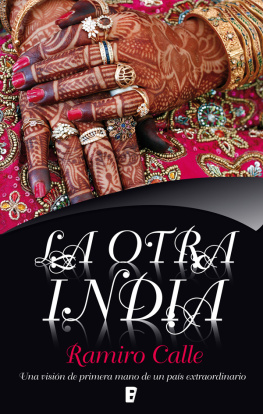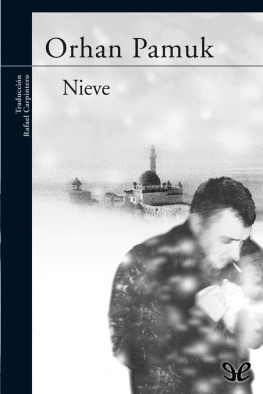Abriéndose camino a golpe de chuchara
L a primera inversión de capital de Zachary Swan tras su regreso a Estados Unidos fue una balanza de laboratorio graduada en gramos. Era el único instrumento de precisión, con la posible excepción de un arma automática buena, que exigía el tráfico de cocaína. Swan eligió una Ohaus, de tres pies, de brazos iguales, de tipo farmacéutico, con platillos de acero inoxidable… atraía al profesional que llevaba dentro. Le costó ciento cincuenta dólares. Las medidas eran del sistema métrico. Para ella era igual una onza o una libra que un marco alemán. Swan estaba impresionado.
Los norteamericanos llevan casi doscientos años intentando familiarizarse con el sistema métrico. La negativa a adoptarlo, desde las tablas de equivalencia del mercado negro de las clases de aritmética de la escuela elemental a los indicadores de las autopistas interestatales del país con medidas en ambos sistemas, ha llegado a considerarse una de las enseñas irreprochables de ciudadanía. Uno se siente muy orgulloso al adoptar un sistema de medidas único en el mundo, verdaderamente propio (distinto incluso al Sistema Imperial Británico, aunque pocos estén seguros de cuáles son exactamente las diferencias), y parece haber mayor gloria aún en no saber concretamente cuál es el nombre de ese sistema de medición. El Sistema Habitual Norteamericano, como se le llama oficialmente y en todas partes, es tan norteamericano como la tarta shoofly: las piscinas olímpicas nos han confundido durante muchos años; hemos identificado el cubicaje en litros como algo relacionado con los automóviles extranjeros y el vino francés; y sabemos que los kilómetros, sean lo que sean, tienen algo que ver con propiedad inmobiliaria extraterrestre en «El Día que la Tierra se Parará»… también podrían haber sido codos lo que pedía nuestro visitante alienígena. El sistema de unidades internacional (pues así se llama el de ellos, el que utiliza el resto del universo) es antinorteamericano; si no hay estadios o brazas, es extranjero, es algo que les permitimos a los profesores de química para que se entretengan. O, al menos, eso es lo que se creía. Hasta fecha reciente. Sólo en fecha reciente (y, al parecer, de la noche a la mañana) toda una generación de escolares de posguerra aprendió que el sistema métrico era un curso para graduados.
Decida lo que decida el Congreso, e independientemente de lo que tarde una caja de Trigo Partido Tamaño Cuchara en pasar de doce onzas a trescientos cuarenta gramos, la verdad es ésta: los Estados Unidos de Norteamérica pasaron concretamente al sistema métrico en, o alrededor de, 1965… y en 1970 no había un solo estudiante universitario de segundo año digno de su subvención del Gobierno que no supiera cuánto pesaba un gramo de hachís. Este pequeño fragmento de datos empíricos se convirtió en cuestión de orgullo y, en muchas ocasiones, en cuestión de supervivencia. Aparecía de pronto un tipo, que ni siquiera era licenciado en química, que te venía con microgramos, gramos, ladrillos, kilos y quintales; podía pasar mentalmente de gramos a onzas y podía decirte cuántas onzas tenía un kilo. Te asaltaba con lids [tapas, por onzas], caps [por cápsulas], keys [llaves, por kilos], tabs [por tabletas], nickel bags [bolsas de cinco dólares], blotters [secantes, impregnados con LSD], botones [de cactus: mescalina], cucharas y todo género de cosas, desde miligramos a barcadas. Había que protegerse. Había que prescindir de pesos y medidas propios y empezar con el sistema métrico. Cualquier cosa que saliera de una empresa farmacéutica o cruzase una frontera… bueno, amigo, es que ellos no conocen nuestro sistema. Había llegado el momento de unificar las cosas. Y así, hoy todo el que tiene más de doce años sabe que la onza tiene 28,3 gramos y el kilogramo 35,2 onzas o 2,2 libras. Quizás no sepa cuántas piscinas reglamentarias caben en un campo de fútbol reglamentario, pero sabe cómo comprar droga:
P.: Bueno, Johnny, si tienes una libra de manzanas y una libra de naranjas y un quinto de libra de cerezas para vender y necesitas seiscientos pesos colombianos para comprar una bicicleta de segunda mano, ¿a cuánto tendrás que vender la fruta?
R.: Veinte dólares la llave, profe… sería más, por supuesto, si lo pasase a onzas.
No hay nadie en el mundo, aparte del Instituto de Tecnología de Massachusetts o la Lowell Tech, que calcule más rápido que un traficante de drogas.
Cuando Zachary Swan regresó a Estados Unidos, lo único que sabía seguro sobre las matemáticas del mercado de cocaína en Nueva York era que la coca se vendía al peso. Lo que consiguió aprender antes de distribuir sus primeros trescientos gramos fue mínimo; lo que, en último término, permitió su éxito en la distribución del cargamento fue una ignorancia complementaria por parte de sus clientes. Él empezó con un mercado de mariguana garantizado (una amplia clientela de clase media que estaba lista para la cocaína) y una pequeña red de profesionales, vendedores de a onza con ganas de ampliar el negocio.
Ellery. Pese a toda su humildad, bondad, honradez y aparente indolencia, y por detrás de aquella actitud ingenua e infantil que hacía que todos pensasen que tenía muy pocas posibilidades de supervivencia, dado el desagradable carácter del negocio en el que estaba metido, Ellery era un profesional… No había ostentación ni palabrería ni nada romántico en él: era, sencillamente, uno de los mejores traficantes que había en la calle. Llevaba años funcionando, sin ningún problema, manejando material de calidad en volumen siempre considerable, y controlaba un buen sector del mercado. (Es interesante añadir que, aparte de traficar, Ellery no hacía nada ilegal, ni lo había hecho nunca, en toda su vida; Ellery no hacía bobadas. No manejaba cheques de viaje, actividad muy popular entre muchos amigos de Swan; no andaba con tarjetas de crédito ni con dinero falsificado; no robaba ni manejaba mercancías robadas, y jamás engañaba a nadie. Jugaba fuerte en el asunto drogas y eso era todo. Hasta entonces, no había hecho nada que no fuese propio de un traficante honrado y de fiar. Y, como todos los conocidos de Swan —con la excepción de Pirata, «a quien nadie le importaba un carajo»—, nunca manejaba heroína). Ellery, un tipo cómico o quizás una curiosidad para quienes no le conocían bien, era un hombre que jamás fallaba en la entrega de la mercancía; y a él debía Swan todos los contactos que había hecho en Nueva York.
Charlie Kendricks. Lugarteniente de Swan, el hombre en quien Swan confiaba más que en ningún otro. Kendricks raras veces trabajaba por su cuenta, al margen de Swan, como hacían los otros traficantes de a onza. Era el menos profesional de los hombres de Swan, valioso más por su ingenio y su valor que por su habilidad para calar a la gente, y Swan le echaba de menos cuando no le tenía cerca. Muy afectado por su detención en Brownsville, dejó de manejar mercancía de Swan y se tomó unas largas vacaciones con Lillian Giles, con el dinero que había ganado supervisando a las maestras en su paso por la aduana de Nogales: Kendricks no volvió a trabajar para Swan hasta que éste no hizo su tercer viaje a Colombia. Acabaría fallando como vendedor de cocaína de a onza, no tenía sensibilidad para funcionar en la calle y le robaron repetidas veces onzas que le había fiado Swan: pero seguiría siendo una especie de mano derecha de incalculable valor en la operación de contrabando; era amigo íntimo, además de asesor profesional. Llevaba por si acaso un cuchillo, que no sacaba nunca, y consumía de todo, salvo heroína y tabaco; y era tan ostentosamente australiano que Swan se sentía obligado a referirse a él como el húngaro. Kendricks, que había sido corredor de bolsa, había nacido en África Occidental de padres ingleses y había vivido más de diez años en Australia. Lillian Giles y él llegaron a Nueva York vía Londres, donde se habían conocido, y vivían en Long Island cuando conocieron a Swan y a Alice. Les presentó Roger Livingston.