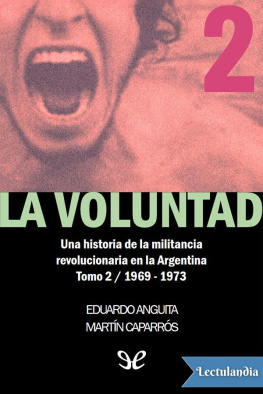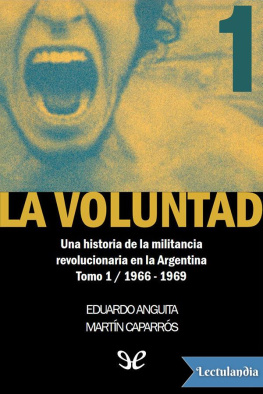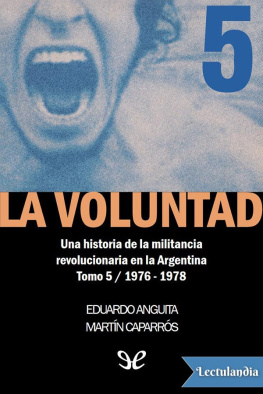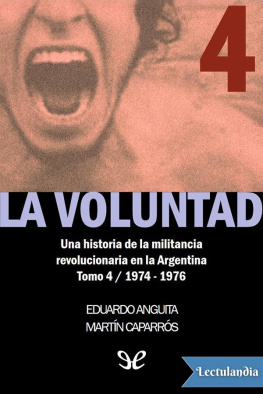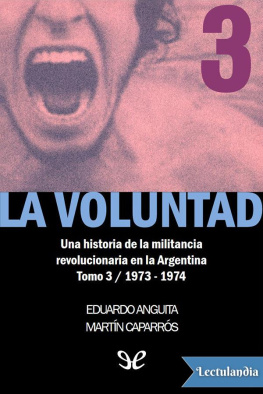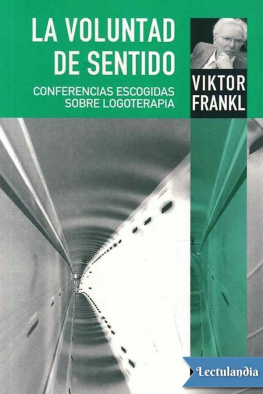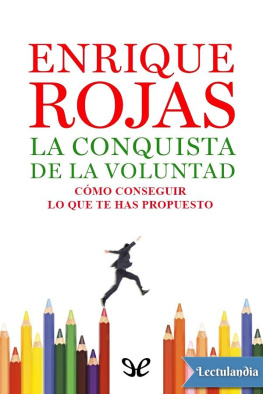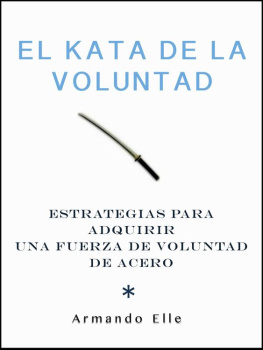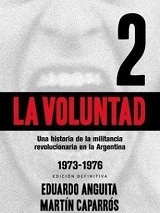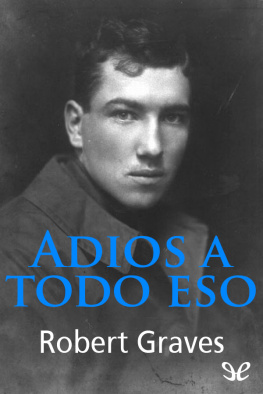Biografía
Eduardo Anguita nació en Buenos Aires en 1953. Por su militancia en el ERP, estuvo preso entre 1973 y 1984. Licenciado en Comunicación Social, es docente universitario y periodista en medios gráficos, radiales y televisivos. La Voluntad es su primer libro.
Martín Caparrós nació en Buenos Aires en 1957. Empezó a trabajar en el diario Noticias en 1973. Entre 1976 y 1983 se exilió en París (donde se licenció en Historia) y Madrid. Ha hecho periodismo deportivo, cultural, taurino, gastronómico, político y policial en prensa gráfica, radio y televisión. Fue docente universitario, dirigió varias revistas, y sus artículos aparecen en diversos medios de América y Europa. Publicó novelas, libros de viajes y ensayos.
Catorce
Estaban convencidos de que podían ganar las elecciones. Durante ese año, la Agrupación Naval había crecido mucho en Astarsa y se había extendido a Mestrina y otros astilleros más chicos de la zona. Las reuniones, las volanteadas, los reclamos no paraban. Hugo Rivas era delegado porque habían conseguido desbancar al Muerto, un seguidor de Carola, juntando firmas para obligarlo a renunciar. Y también consiguieron tres o cuatro delegados más: ya eran casi mayoría en la comisión interna, cuando el sindicato naval tuvo que llamar a elecciones. Luis estaba seguro de que podían ganarlas.
—Primero tenemos que conseguir a los compañeros que vayan a la Junta electoral. Hay que ver quiénes pueden ser.
Tenían problemas para elegir a sus representantes: ellos, Luis Venencio, el Chango Díaz, Hugo Rivas y los demás eran demasiado nuevos en la fábrica y, además, los del sindicato hicieron correr la voz de que se juntaban con gente de la facultad, que estaban con los barbudos. Así que buscaron gente más vieja, con quince o veinte años en la fábrica, para evitar esas acusaciones y, también, porque a la empresa le resultaba más complicado tomar represalias contra un empleado muy antiguo. No era tan difícil: ahora, la Agrupación era muy respetada y muchos de los que, hasta entonces, habían seguido a Carola y los suyos, se juntaban con ellos, les contaban sus problemas, los invitaban a sus casas.
Ganaron cómodos la Junta electoral, y pensaron que ya tenían el sindicato. Durante un par de semanas recorrieron todos los astilleros de la zona, volanteando, hablando: en cada lugar los escuchaba mucha gente y se armaban discusiones sobre lo que había que hacer para mejorar las condiciones de trabajo, los sueldos, las prestaciones. La lista rival estaba encabezada por Carla, y nadie daba un mango por él. Cuando llegó el día, los muchachos de la Agrupación tenían todo preparado para el festejo. Pero, al final del escrutinio, se enteraron de que habían perdido por quince votos. Era casi imposible.
—Nos afanaron, loco, no puede ser. Si todo el mundo estaba con nosotros…
—Capaz que en el momento de votar cambiaron de idea.
—No, qué van a cambiar de idea. Lo que pasa es que somos unos pichis, no controlamos nada. Nos dejamos afanar, hermano, nos dejamos afanar el sindicato.
Al día siguiente, dos de los cinco delegados de la Agrupación en la Junta electoral anunciaron que dejaban la fábrica: las malas lenguas aseguraban que habían recibido un buen dinero de la conducción sindical y se mudaban a otra zona para evitar las represalias. Luis, Hugo, el Chango, el Tano y los demás estaban destruidos: habían apostado todo, habían dado el triunfo por seguro y se habían quedado sin nada. Para colmo, en esos días empezaron los despidos. El primero fue el Chango; a la semana siguiente cayó Luis. Le dijeron que, cuando entró, dijo que había trabajado tres años en otro astillero y que habían comprobado que esa información era falsa, así que lo echaban por mentiroso. Después despidieron a varios más. Seguían reuniéndose, a la salida del astillero o en la casa de alguno, pero no sabían para dónde agarrar.
Diciembre de 1972. La inflación del año fue del 58,5 por ciento, contra el 34,7 del año anterior. La subida de precios llegó junto con el estancamiento productivo: el PBI creció el 1,8 por ciento, contra 3,4 en 1971, y 7,1 en 1970.
En 1929, Argentina había exportado bienes por 1000 millones de dólares a valores constantes; en 1971, por 1600. En ese mismo período, las exportaciones canadienses pasaron de 1400 millones a 17.000, las japonesas de 886 a 15.000, las norteamericanas de 5000 a 56.000 millones.
En todo ese período de gobiernos militares, 1972 fue el año de mayor caída del salario real, que bajó un 12 por ciento con respecto a 1971, y un 15 con respecto a 1970. En 1972, la participación de los trabajadores en el reparto del PBI no llegó al 38 por ciento según las cifras oficiales —en 1955 era del 43 por ciento—. Pero la CGT no estaba de acuerdo con esas cifras: insistía en que los números del INDEC acerca de la canasta familiar y la participación de los trabajadores en los ingresos nacionales estaban falseados por argucias técnicas. Los sindicalistas aseguraban que el deterioro de los salarios era mucho peor y que su participación en el PBI no pasaba del 33 por ciento. La desocupación era del 9 por ciento, tres puntos más que en el momento del golpe de Onganía. El descontento político también tenía raíces económicas.
Cada mañana, cuando se levantaba, Lili Mazzaferro salía al jardín y, por cábala, pasaba la mano por una mesa de metal pintada de blanco. Pero esa mañana de diciembre, húmeda y brillosa de sol, su mano tropezó con un cuaderno. El casero estaba regando canteros unos pasos más lejos, y le dijo que lo habían encontrado a la noche, tirado en el jardín. Lili lo agarró y se volvió rápido para adentro de la casa:
—Paco, nos rajamos ya, rápido: el casero encontró este cuaderno en el jardín y está lleno de anotaciones jodidas.
En esos meses, la vida de Lili había cambiado mucho. Su militancia le ocupaba cada vez más tiempo y, sobre todo, había empezado una relación con Paco Urondo. Se conocían desde siempre: Lili, a ratos, se reía y pensaba que Paco era un estafador, que se metía con cuanta mina se le cruzara por delante y que su historia no iba a durar mucho. Otras veces pensaba que quizás ella podría cambiarlo. Y otras se decía que estaba bien así, que eran buenos amigos, que se necesitaban en ese momento y que podían vivirlo sin mayores expectativas, bien.
A principios de diciembre habían alquilado una quinta en San Miguel. Ahí iban a pasar ese verano, que se anunciaba caliente con la campaña electoral y todos los cambios que se venían y, además, la usarían para ciertas reuniones importantes entre la dirección de las FAR y la de los Montoneros, que empezaban a discutir la posibilidad de unirse y cada vez coordinaban más tareas. Cuando la eligieron, Lili se opuso porque había un casero con dos hijos grandes y podían resultar demasiado curiosos.
—No importa, Tana. Si nosotros no vamos a hacer nada que les pueda llamar la atención.
En la quinta también estaban viviendo Claudia Urondo, que estaba embarazada, su compañero Sebastián Concurat, el Jote, y otro al que llamaban Roque. El día anterior había ido una pareja de compañeros que tenía que informar sobre un relevamiento y, contra las órdenes habituales, habían llevado todo anotado en un cuaderno. Y el cuaderno se les había caído en el jardín.
—Paco, si estos tipos leyeron el cuaderno es un peligro. Hay que rajarse ya.
—Lili, no te preocupes, vos siempre sos la misma genovesa.
Lili, Paco, Claudia y el Jote se vistieron, desayunaron y se fueron todos juntos a la estación San Miguel. Iban a pasar el día atendiendo distintas cuestiones en la Capital, y quedaron en encontrarse a las ocho en la pizzería frente a la estación para volver juntos a la quinta. Cuando volvía en el tren, Lili leyó que Lanusse había dicho en un discurso que «ese señor podrá ser o hacer, pretender cualquier cosa menos presidente de la República en el futuro». Hablaba de Perón, y Lili se sonrió. A las ocho, cuando salía de la estación, Lili vio un tipo parado al lado de un coche sospechoso, y le pareció que era un policía que los estaba vigilando.