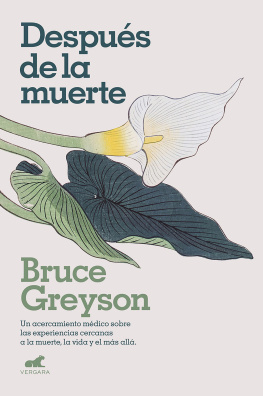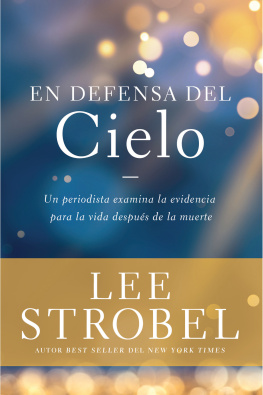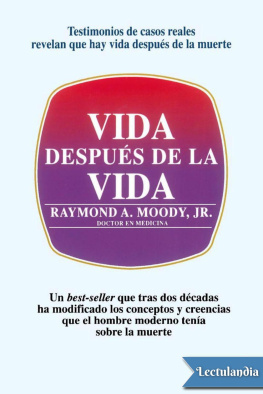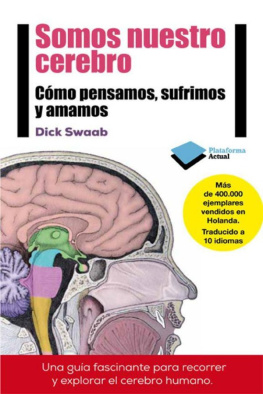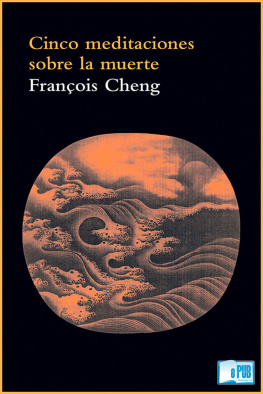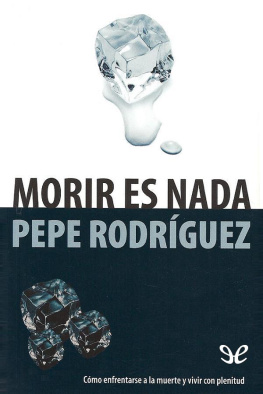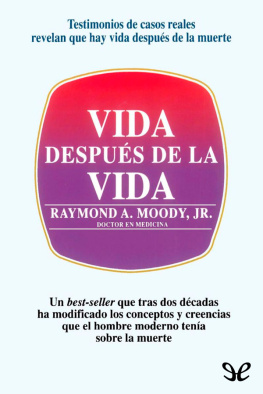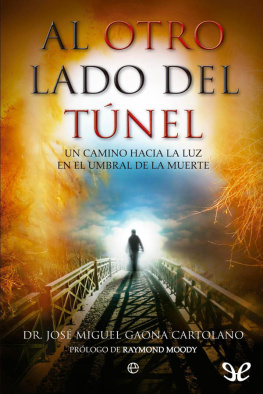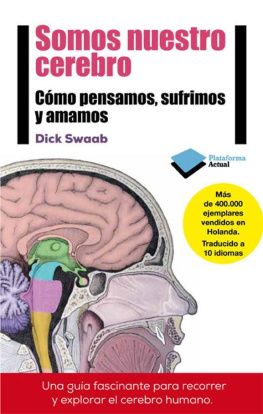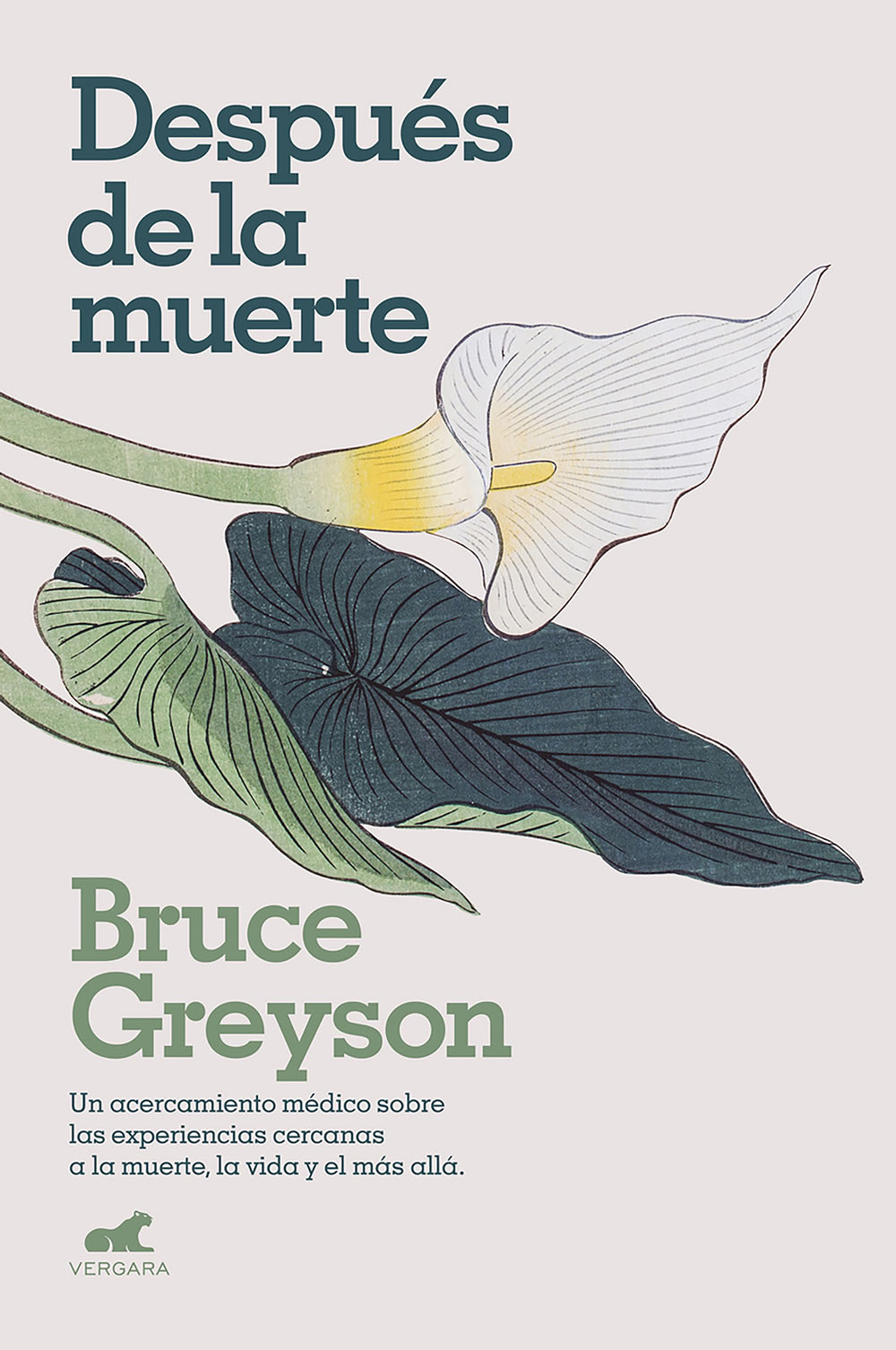Introducción
Un viaje a un territorio inexplorado
Hace cincuenta años, una mujer que acababa de intentar suicidarse me contó algo que me hizo cuestionarme todo aquello que creía saber sobre la mente y el cerebro y sobre quiénes somos realmente.
Yo estaba a punto de meterme en la boca un tenedor lleno de espaguetis cuando me sonó el busca que llevaba enganchado al cinturón y el cubierto se me cayó de la mano. Estaba concentrado leyendo un manual de urgencias psiquiátricas que había sujetado entre la bandeja y el servilletero, y el inesperado pitido me sobresaltó. El tenedor cayó al plato y provocó un salpicón de salsa de tomate que manchó la página que tenía abierta. Cuando bajé la cabeza para apagar el busca vi que también me había manchado la corbata. Renegando entre dientes, la limpié frotándola con una servilleta húmeda: la mancha adquirió un tono más desvaído, pero a cambio se hizo más grande. Había terminado mis estudios de Medicina pocos meses antes e intentaba desesperadamente parecer más profesional de lo que en verdad me sentía.
Me acerqué hasta el teléfono que había en la pared de la cafetería y marqué el número que aparecía en la pantalla del busca. Había llegado a urgencias una paciente con una sobredosis y su compañera de habitación estaba esperando para hablar conmigo. No quería perder tiempo cruzando todo el aparcamiento para ir a cambiarme de ropa a la sala de guardias, así que cogí la bata blanca de laboratorio que tenía colgada en el respaldo de la silla, me la abroché hasta arriba para esconder la mancha de la corbata y bajé a urgencias.
Lo primero que hice fue leer las notas de ingreso de la enfermera. Holly era una estudiante universitaria de primer año, su compañera la había llevado al hospital y me estaba esperando en la sala al final del pasillo. Las notas de la enfermera y del médico residente indicaban que Holly estaba estable, pero no consciente, y la habían llevado a la Sala de Examen 4, donde descansaba bajo la atenta mirada de un «cuidador», como marcaba el protocolo establecido para todos los pacientes de urgencias psiquiátricas. La encontré tumbada en una camilla, con un camisón de hospital, una vía en el brazo y los cables del monitor cardíaco tendidos desde su pecho hasta una máquina portátil colocada junto a la camilla. Su cabello pelirrojo se desparramaba despeinado sobre la almohada, enmarcando un rostro pálido y anguloso con una nariz fina y unos labios delgados. Tenía los ojos cerrados y no se movió cuando entré en la habitación. Bajo la camilla, en un estante, había una bolsa de plástico con su ropa.
Posé suavemente la mano sobre su antebrazo y la llamé: «Holly». No reaccionó. Me volví hacia el cuidador, un hombre mayor afroamericano que leía una revista en un rincón de la sala, y le pregunté si Holly había abierto los ojos o había hablado en algún momento. Hizo un gesto de negación con la cabeza. «Ha estado inconsciente todo el rato», dijo.
Me incliné hacia Holly, acercándome más a ella para examinarla. Su respiración era lenta pero regular; olía a alcohol. Di por hecho que se trataba de una sobredosis causada por algún medicamento. En su muñeca, su pulso latía a un ritmo normal, pero cada pocos segundos faltaba un latido. Le moví los brazos para comprobar si estaban rígidos, con el fin de obtener alguna pista sobre el tipo de drogas que había tomado. Tenía los brazos sueltos y relajados, y no se despertó cuando se los moví.
Le di las gracias al cuidador y me dirigí a la sala de espera, al final del pasillo. A diferencia de las salas de examen, la sala de espera tenía sillas cómodas y un sofá. Había también una urna de café y vasos de papel, azúcar y leche en una mesita auxiliar. Cuando entré, la compañera de habitación de Holly, llamada Susan, caminaba de un lado a otro. Era una chica alta de constitución atlética y tenía el cabello castaño recogido en una tirante cola de caballo. Me presenté y la invité a sentarse. Recorrió la habitación con la mirada y se sentó en un extremo del sofá, jugueteando con un anillo que llevaba en el dedo índice. Aproximé una silla. La habitación no tenía ventanas ni aire acondicionado y, con el calor del final del verano de Virginia, yo había empezado a sudar. Acerqué el ventilador de pie un poco hacia nosotros y me desabotoné la bata blanca.
—Has hecho bien trayendo a Holly a urgencias, Susan —empecé—. ¿Puedes contarme lo que ha pasado esta noche?
—Llegué a casa después de una clase que tenía a última hora de la tarde —dijo—, y encontré a Holly inconsciente en su cama. Traté de despertarla, pero no lo conseguí. Así que avisé a la supervisora de la residencia y ella llamó a la ambulancia para que la trajeran aquí. Yo los seguí en mi coche.
Dando aún por hecho que Holly había tomado una sobredosis de algún medicamento, le pregunté:
—¿Sabes qué ha tomado?
Susan negó con la cabeza.
—No vi ningún frasco de pastillas —dijo—, pero tampoco lo busqué.
—¿Sabes si toma alguna medicación habitualmente?
—Sí, toma un antidepresivo que le han recetado en el servicio de salud para estudiantes.
—¿Hay algún otro medicamento en la residencia que pueda haber tomado?
—Yo tengo unas pastillas para la epilepsia guardadas en el armarito del baño, pero creo que no se ha tomado ninguna.
—¿Bebe con regularidad o toma otras drogas?
Susan volvió a negar con la cabeza.
—No que yo sepa.
—¿Tiene algún otro problema médico?
—No lo creo, pero la verdad es que no la conozco demasiado bien. No nos conocíamos antes de llegar a la residencia, hace un mes.
—¿Pero la estaban viendo en el servicio de salud por una depresión? ¿Te parece que últimamente estaba más deprimida o tenía más ansiedad? ¿Actuaba de forma extraña?
Susan se encogió de hombros.
—No somos tan íntimas. No he notado nada raro.
—Entiendo. ¿Por casualidad sabes de algo concreto que la haya estresado últimamente?
—Por lo que yo sé, le ha ido bien en clase. Es decir, a todos nos cuesta un poco adaptarnos a la universidad, estar lejos de casa por primera vez. —Susan vaciló y luego añadió—: Pero tenía problemas con un chico con el que estaba saliendo. —Hizo otra pausa—. Creo que puede que estuviera presionándola para que hiciera cosas.
—¿Presionándola para hacer cosas?
Susan se encogió de hombros.
—No sé. Esa es la sensación que tengo.
Esperé a que siguiera, pero no lo hizo.
—Susan, has sido de mucha ayuda —le dije—. ¿Hay alguna cosa más que creas que tenemos que saber?
Susan se encogió de hombros otra vez. Volví a esperar que dijera algo, pero no lo hizo. Me pareció detectar un ligero estremecimiento.
—¿Tú cómo llevas todo esto? —Le pregunté, tocándola levemente en el brazo.
—Estoy bien —dijo, demasiado rápido—. Pero debo volver a la residencia. Tengo que escribir un trabajo.
Asentí.
—Bueno, gracias por traer a Holly y por esperar para hablar conmigo. Vete y ponte con ese trabajo. Si quieres, mañana puedes venir a ver cómo está. Y si se nos ocurre algo más, te llamaremos.
Susan asintió, se levantó, la acompañé a la puerta. Al alargar la mano para estrechar la suya, vi de refilón mi corbata manchada y me abotoné otra vez la bata hasta arriba para que el personal de urgencias no se diera cuenta.
Volví a la habitación de Holly para ver si ya se había despertado. Seguía inconsciente y el cuidador me confirmó que no se había movido desde que yo me había ido. No había mucho más que pudiera hacer aquella noche. Hablé con el médico residente que estaba a cargo de Holly y me dijo que la iba a ingresar en la unidad de cuidados intensivos para controlar su ritmo cardíaco, que era irregular. Después llamé al psiquiatra del hospital, que era mi supervisor aquella noche. Estuvo de acuerdo conmigo en que no podía hacer mucho más, pero me dijo que me asegurara de dejarlo todo bien documentado y que, a primera hora de la mañana, volviera a ver cómo estaba Holly y a hablar con ella. Tendría que explicar su caso a los psiquiatras del equipo de consultas en la sesión clínica de las ocho. Mientras cruzaba el aparcamiento camino de la sala de guardias, me alegré de no haber hecho el ridículo y de haber tenido la suerte de que la paciente hubiera ingresado en la UCI, así el responsable de las notas de ingreso y de las prescripciones sería el médico residente que estaba de guardia aquella noche y no yo.