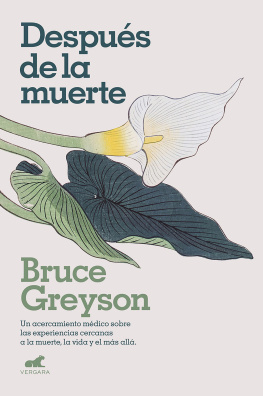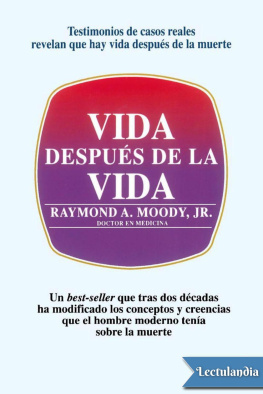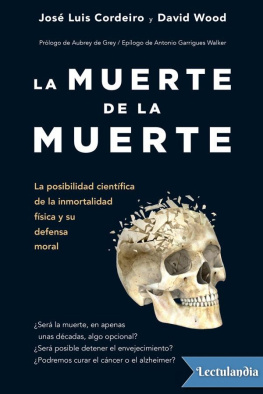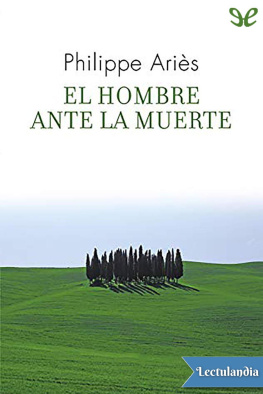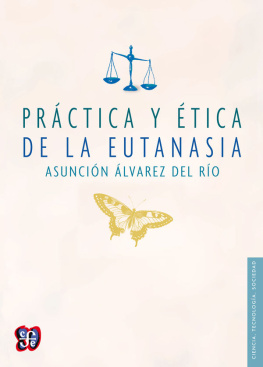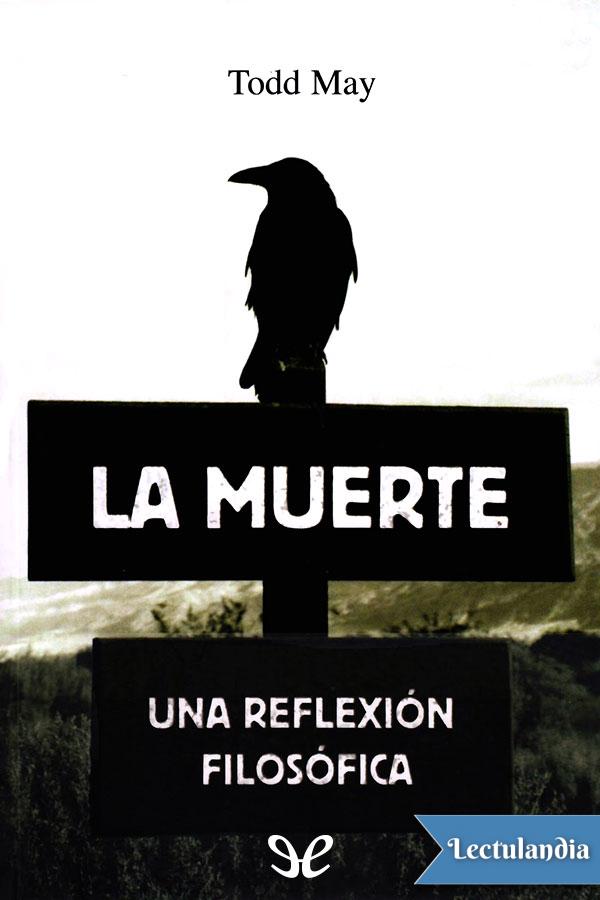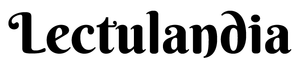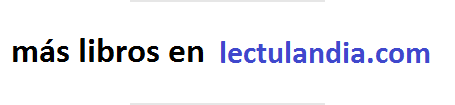La muerte ha desempeñado un papel importante en muchas tradiciones religiosas, sobre todo, curiosamente, en aquellas que afirman que hay una vida después de la muerte. Todd May sondea en este libro cómo abordan este tema tradiciones como el cristianismo, el budismo o el taoísmo, pero sus reflexiones se apoyan más en las intuiciones de muy diversos filósofos, desde los principales pensadores de la época helenística como los estoicos y los epicúreos, hasta los argumentos de aquellos filósofos contemporáneos que se han ocupado más en profundidad del tema de la muerte, como Martin Heidegger, Thomas Nagel o Bernard Williams.
Algunos de los libros que tratan de la muerte suelen discutir temas como las definiciones clínicas de la muerte, normalmente para plantear problemas bioéticos como los relativos al aborto o la eutanasia. Otros se ocupan directamente de cuestiones como la inmortalidad médica, una idea concebida por algunos científicos y soñadores que consideran que la muerte es una enfermedad que se puede curar. May Todd se centra en cambio en el significado existencial de la muerte y en la diferencia que el hecho de asumir su certeza e inevitabilidad representa para la forma en que vivimos nuestras vidas. Considerando todos los aspectos del tema y explorándolos en profundidad, Todd May lleva al lector a un viaje de esclarecimiento e inspiración por este emotivo tema.
Siguiendo el ejemplo de los filósofos —antiguos y modernos— que se preguntan cómo hemos de vivir frente a la inevitabilidad de la muerte, el autor se basa en sus propias vivencias y experiencias subjetivas para elaborar una reflexión filosófica que busca enriquecer, provocar y estimular intelectualmente al lector para que también él reflexione sobre un tema al que pocas veces se atreverá a enfrentarse, pero que en el fondo determina todos los demás aspectos de su vida, empezando por el de su sentido o sinsentido.
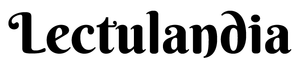
Todd May
La muerte
Una reflexión filosófica
ePub r1.0
NoTanMalo 20.10.17
Título original: Death
Todd May, 2009
Traducción: Josep Sarret Grau
Editor digital: NoTanMalo
ePub base r1.2
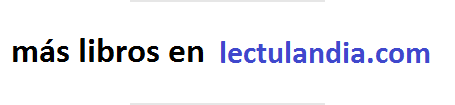

Todd May actualmente es Profesor de Filosofía en la Clemson University de Carolina del Sur. Ha escrito varios libros, entre ellos Reconsidering Difference (1997), What it means to be human? (2001), The moral theory of poststructuralism (2004), Gilles Deleuze (2005) y The Philosophy of Foucault (2006).
1
Nuestro trato con la muerte
En la primavera de 2004 tomé un vuelo desde el aeropuerto de Greenville, Carolina del Sur, hasta el de LaGuardia, en Nueva York. Iba a visitar a mi abuelastra, una mujer a la que con los años había cobrado cada vez más afecto. Se estaba muriendo de cáncer y esa sería una de las últimas oportunidades que tendría de verla. Había cogido un vuelo de fin de semana, como había hecho ya otras veces, para poder pasar un par de días con ella en su apartamento del Bronx. Pero durante varios minutos de aquel vuelo no fue su muerte la que ocupó mis pensamientos, sino la mía.
La aproximación a la pista de aterrizaje de LaGuardia suele hacerse de este a oeste. Cuando se viene de Carolina del Sur, el aparato gira primero a la derecha sobrevolando Brooklyn y Queens, y luego a la izquierda en dirección a Manhattan, para iniciar el descenso. Desde la parte izquierda del avión, donde suelo sentarme, se puede ver la silueta de los edificios de Manhattan recortándose sobre el horizonte mientras el avión gira hacia Brooklyn. Eso fue exactamente lo que vimos aquel día, hasta que nos dispusimos a aterrizar.
De pronto el avión empezó a ascender de nuevo, dirigiéndose hacia Manhattan. No hubo ningún aviso procedente de la cabina de mando, pero era evidente que nos dirigíamos al centro de la ciudad. Podía ver el Empire State Building frente a nosotros, un poco a la izquierda. A medida que nos íbamos acercando al famoso rascacielos la gente se fue quedando callada. Al principio la gente preguntaba a sus vecinos si sabían qué estaba pasando, pero poco a poco las conversaciones fueron decayendo totalmente.
Desde mi asiento, era evidente que el avión se dirigía directamente al Empire State Building. Fue un momento inquietante. Recuerdo que podía ver el enorme edificio desde un ángulo extraño: la cúspide del mismo estaba justo enfrente de mí. Veía el cielo más allá y la ciudad a mi izquierda. Tenía la sensación de que si miraba hacia las ventanas vería a la gente trabajando en sus despachos.
En cierto modo, todo esto me causó un sentimiento de enojo. Me crie en Nueva York y siempre he sentido mucho cariño por el Empire State Building. Nunca sentí nada parecido por las Torres Gemelas, que (aunque supongo que esto me hace parecer algo pasado de moda) me parecían algo pretenciosas: las recién llegadas que miraban por encima del hombro al más venerable edificio de la calle 34. Puede parecer un pensamiento extraño para tenerlo en un momento como aquel, pero, como suele decirse, el tiempo parecía haberse detenido.
Mis primeros pensamientos fueron de tipo práctico. Recordé que le había explicado a mi mujer Kathleen dónde estaban todos los documentos importantes y traté de recordar si los tenía todos al día. Me pregunté cuál había sido mi última interacción con cada uno de mis tres hijos y me sentí aliviado al comprobar que había sido positiva. Les había abrazado a los tres y les había dicho que pronto volveríamos a vernos. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago y que mis dedos estaban fríos. Miré por la ventana y vi que el Empire State Building estaba cada vez más cerca. Supuse que iba a morir (en aquel momento no pensé «vamos a morir», sino «voy a morir»).
Y luego pensé algo que desde entonces no he olvidado. Pensé que no me arrepentía de haber vivido. Había tenido decepciones. Había vivido en Carolina del Sur muchos años más de los que había planeado, muchos años más de los que hubiera querido. No había pasado tanto rato con mis amigos como hubiera deseado ni había visitado muy a menudo aquella ciudad en la que me había criado y en la que ahora estaba a punto de morir. Pero también supe, en ese momento, que no hubiera cambiado la vida que había vivido por ninguna otra. No hubiera trabajado más duro para tener un cargo más prestigioso a cambio de haber pasado menos tiempo con mis hijos, o de no haberme quedado de vez en cuando a desayunar con mi mujer a riesgo de llegar tarde al trabajo, o de haber renunciado a mi costumbre de hacer un poco de ejercicio los sábados, lo que me dejaba sin fuerzas durante horas. La vida que había vivido no era la que yo hubiera elegido si me hubieran dado la oportunidad de hacerlo en algún momento anterior de mis estudios o de mi carrera. Pero, habiéndola vivido, no la habría cambiado por ninguna otra.
Evidentemente, aquel día no morí. El avión ganó la suficiente altitud para pasar por encima del Empire State Building (pero no por mucho, me pareció). Resulta que cuando estábamos a punto de aterrizar, el piloto de una avioneta había decidido que sería una buena idea aterrizar en LaGuardia en el mismo momento en que íbamos a hacerlo nosotros, y nuestro piloto tuvo que improvisar una rápida maniobra para evitar chocar con ella. Se había concentrado en conducirnos sanos y salvos por una zona del espacio aéreo que, desde el aciago once de setiembre, se había vuelto muy peligrosa, por lo que no tuvo tiempo de anunciarnos lo que estaba sucediendo hasta que todo hubo ya pasado. Aunque me hubiera gustado saber lo que estaba pasando, consideré que la suya había sido una decisión juiciosa. Y al final me dio la oportunidad de reflexionar sobre mi vida de una forma y con un apremió que de otro modo probablemente no me habría sido posible hacerlo.