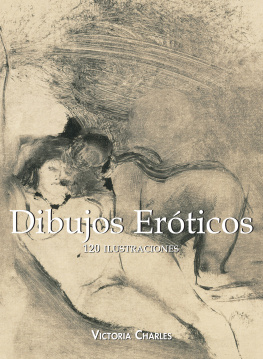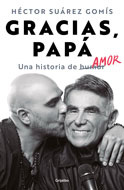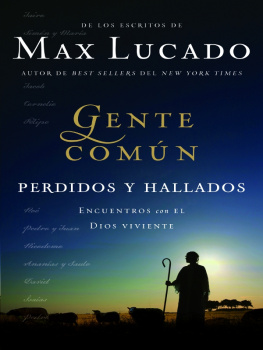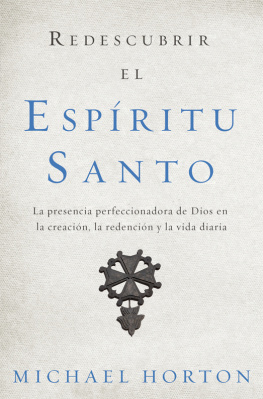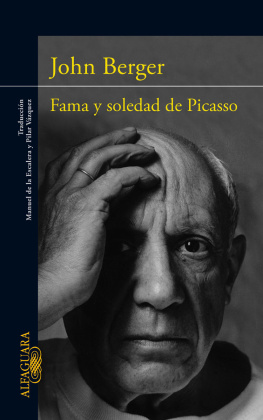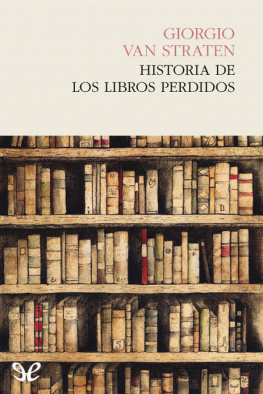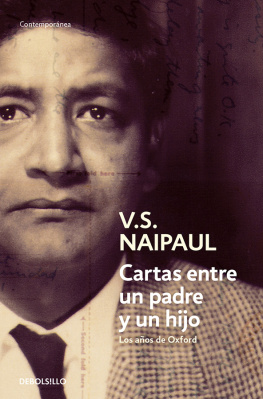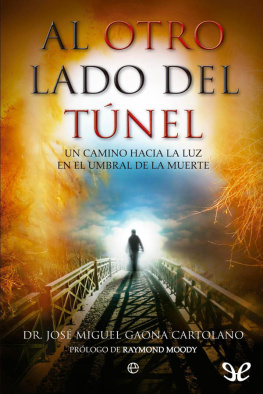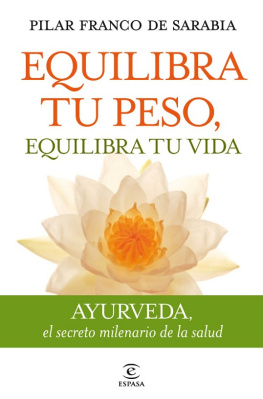Dedicado a todos y a cada uno de mis amigos de aquella época, a todos.
A mi familia, a todos y a cada uno de sus componentes, también.
Gracias de corazón por haberme acompañado en este trecho de vida, por ser mis cómplices. Gracias.
Dedicado y agradecido a la vida que me ha tocado vivir.
Gracias.
1
E L PARAÍSO PERDIDO
Mi madre colgó el teléfono de un golpe seco, apagó el cigarrillo y dio orden de estar listos para salir de inmediato. La Tata se puso seria y le preguntó:
—Pero qué va a hacer usted, señora, qué va a hacer usted, por Dios…
—Nos vamos a la finca. Esto se va a acabar ya.
—Y los niños, piense usted en los niños, señora…
—Los niños los vistes y los subes al coche… Tú también y rápido…
—La va a armar…
—Sí, Tata, la voy a armar… —contestó mientras revisaba frenéticamente que todo lo necesario para el viaje estuviese en su bolso y prosiguió—. ¿No es hoy Noche Vieja? Pues vamos a ir a celebrarla como Dios manda… en familia… nosotras, los niños y su padre… esto se acaba hoy mismo… con el año.
Agarró escaleras arriba y a la mitad emergió encaramándose a la barandilla como una gárgola. Gritó:
—¡Que sea ya, Reme, ya!, ¿me entiendes?… Y lleva champagne que lo vamos a celebrar.
Cuando mi madre llamaba a la Tata por su nombre, de algo serio se trataba y nunca auguraba nada bueno.
—¿Le echo también las escopetas y se las cargo, señora?… Ya que estamos…
Sacudiendo la cabeza, resignada, invocando a su armada de santos protectores, la Tata se persignó varias veces, enfiló la subida al área de niños y dando órdenes, con voz de sargento:
—¡Miguel… Lucía… Paola… a vestirse… que nos vamos al campo!…
Hacía calor. A pesar de ser diciembre, hacía mucho calor dentro de la cabina del Dodge Barreiros, horneaba. El cielo azul raso cegaba de sol, pero si se te ocurría bajar la ventanilla, aunque fuese solo un poquito, te entraba un aire frío y seco del demonio que como una navaja te rajaba las mejillas, así que preferimos dejar que los rayos nos picaran a través del cristal. Como eran cerca de las tres de la tarde, el sol, que ya vencía a oeste, pegaba con todas sus fuerzas a la derecha del coche y el peor lado del viaje se lo llevaba el de detrás del asiento del copiloto, el que yo, amablemente aposta, le había cedido a mi hermana Lucía para que se asara viva y estuviese todo lo molesta que se merecía estar, por gruñona y quejica. Hacía guiños y muecas y se frotaba los ojos, lo que me divertía a morir. Le tenía verdadera tirria. Paola, demasiado pequeña para enterarse de nada, sentada en medio de nosotros dos en el asiento trasero, iba a su bola, ajena a todo. Hacía girar a una pequeña muñeca, agarrándola por los brazos, jugando a torturarla. Ambas chorreaban la gota gorda, abrochadas y atrapadas del cuello por sus abrigos de lana de entretiempo, gruesos como mantas zamoranas por muy ingleses y de Zebra de Serrano que se hicieran pasar. Teníamos prohibido quitárnoslos.
Mi madre conducía y fumaba. Podía espiar por el retrovisor su determinación y el destello de su ira tras sus gafas oscuras. La Tata de vez en cuando se giraba para cerciorarse por un si acaso alguno de nosotros hubiese fenecido de calor o de hambre, ya que nos fuimos de Somosaguas escopetados y sin haber comido bocado. Pero ahí nadie se quejaba. Se oía pensar muy fuerte, eso sí, pero quejarse, nadie se quejaba. Ni hablaba. También estaba prohibido.
La noche anterior no conseguí dormir. Desde mi cama, no dejaba de oír a mi madre hablar en voz alta y discutir con la Tata. Pasaron horas y horas y al final, ya harto, decidí ir a investigar a ver qué se tramaba, a echar un vistazo. La Tata no había cerrado la puerta de mi cuarto, ni tampoco la del altillo que separaba la zona de niños de la de matrimonio. Cuando quería hacerme partícipe de cosas de la casa o testigo de sucesos, me las acostaba, ligeramente entreabiertas. Quizá para saberse cubierta en la retaguardia y acompañada en las broncas e intrigas de la familia. Y es que acabando el verano habían empezado a ser muchas, demasiadas, sin tregua, a diario. El poder hablarlas con alguien de confianza, a toro pasado, la dejaba muy tranquila. Conmigo, el hombrecito de la casa, podía quejarse, confesarse. Se descargaba a sus anchas y sosegaba después. Me otorgó esa responsabilidad desde lo muy precoz. Yo solo escuchaba y procesaba. Con las niñas ese trato no lo tenía.
Salí con mucho despacio de mi cama, evitando hacer crujir las sábanas. Mi hermana Lucía roncaba plácida, atascada entre las lianas de sus vegetaciones. Me escurrí por la estrecha hendidura de la puerta hacia la penumbra del pasillo. De ahí subí de puntillas con pie de gato los tres escalones hasta el rellano que nos separaba de la zona de mis padres y crucé la frontera. Justo enfrente, del otro lado de la escalera principal, la puerta abierta de par en par del cuarto de mis padres. Todas las luces estaban encendidas, y las paredes tapizadas de seda adamascada amarillo oro resplandecían y reflectaban una luz que siempre me pareció mágica, como fuera de este mundo, como la de un templo o de una iglesia. Me fui a por la barandilla y me acurruqué en la oscuridad. Sin ser sentido, me agarré a los barrotes, en cuclillas. Desde ahí tenía buena visión y escucha.