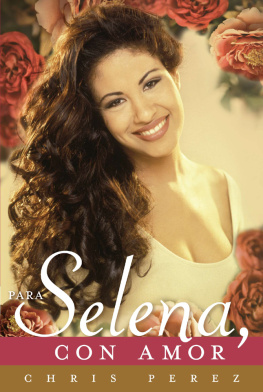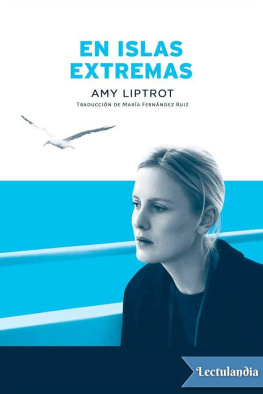Índice
Luis: tu paso firme, tu guía y el ir tomados de la mano
me han llevado a lugares que jamás imaginé.
Luis Alberto, Eduardo y Bernardo: gracias por tantos momentos inolvidables en familia. Mi corazón, mente y alma están plenos de ustedes.
Lara: yo no creía en los ángeles hasta que llegaste a mi vida.
Mamy: me alegro tanto de haberte contado a tiempo
el final de esta historia. Ahora tú eres todas mis historias.
Creo que ya he dicho suficiente. Hoy prefiero callar. Escuchar el sonido de las olas, el soplo del viento, música de cuerdas. No más palabras. He sido terapeuta, conferencista y escritora por muchos años. He hablado demasiado.
Las palabras no se acaban nunca, pero sí las ganas de pronunciarlas.
No siempre fui de esta manera. Solía ser un libro abierto. Disponible incondicionalmente para todo aquel que requiriera una palabra de apoyo, de consuelo. Cuidé no dañar, no dirigir ni aconsejar. Era un espejo claro y nítido para mis pacientes. No confrontaba a nadie más que a mí misma, justo como ese espejo de dos capas: la cristalina que refleja y el fondo sobre el que recae todo. Eso sí, conmigo era exigente, perfeccionista y tenía la voluntad de extraer de la vida cada gota.
Siempre he tenido claro que la vida habrá de acabarse un día.
Tal vez sea hoy.
Es un magnífico día para morir. A bordo de un crucero, en la mitad del Atlántico, sin tierra ni esperanza a la vista.
Me cuesta tanto escribir esto. A pesar de que sé que es un diario y que nadie lo leerá, hay una voz que me reclama: «No digas eso, la vida es hermosa, no deberías pensar así».
Hoy pienso que nunca entendí realmente a esas personas que no le encontraban el gusto a la vida.
Es curioso, todo lo que siempre procuré hacia los otros, por ejemplo, no decirles cómo deberían sentirse, es justo el crimen que a diario cometo contra mí misma.
Voy al comedor por mi almuerzo y desde ahí continuaré escribiendo. Tener un cuaderno en la mano y parecer ocupada evita que las personas sientan la necesidad de acercarse y hacer plática.

Hace cinco meses murió mi marido. Un compañero leal y amoroso durante sesenta años. Perderlo ha sido mi examen profesional de la vida. Creía que lo sabía todo y resulta que no sé nada. Aprender a estas alturas, con ochenta y un años, no es sencillo y ni siquiera sé si quiero.
Escribo en esta libreta para ordenar mis pensamientos, quiero una retrospectiva de mi vida; pero, sobre todo, escribo para no sentirme sola. Cuando tienes una pareja, compartes todo con ella. Le dices qué te duele, qué soñaste y lo que harás más tarde, en dos horas, en diez años. Cuando te quedas sola, las palabras se agolpan en la garganta. Sabes que para nadie hace una diferencia que te duela algo o debas tomar pastillas. Al único al que realmente le importaba —o fingía muy bien que le importaba— ya no puedo decírselo.
La juventud tiene tantas cosas por vivir y las viven con tales prisas que no queda tiempo para darles a los viejos un poco de atención. No es reclamo, yo admiro mucho a los jóvenes. Hoy puedo decir que los envidio, pero su misma velocidad existencial atropella sin querer a las personas a las que ya nos sucede poco afuera y mucho por dentro. Sentimos necesidad de compartirlo.
Después de la muerte de mi esposo, estuve un mes en casa de cada uno de mis hijos y luego volví a la mía. Un espacio inerte porque el lenguaje del dolor es el silencio. No quería moverme, no quería salir. Solo tenía ganas de que me dejaran llorar. Me sentía y sigo sintiéndome tan asustada que la imagen que me devuelve el espejo es la de una pequeña niña de ocho años.
Los primeros días después de la muerte de mi marido todos cuidaban de mí y me llamaban casi diario. El teléfono sonaba y sonaba: me preguntaban cómo estaba y me hacían contar de nuevo cómo habían ocurrido los hechos. Al principio sentía su afecto y eso me ayudaba, pero después comencé a sentir una gran lástima por mí misma. Era tan triste oír el teléfono porque sabía que, tras su timbre, me caería encima un muro de conmiseración. Yo era la pobre señora que había quedado viuda y sin ganas de seguir platicando su historia.
Me molesta esa palabra, viuda ; no estaba en mi vocabulario personal y hoy la siento como un gran letrero sobre mi frente.

Quería unos días para estar sola y asimilar el cambio de rumbo en mi vida. Siempre he amado viajar y en este momento me parece la huida más grácil, una sutil fuga.
La idea asustó a mis hijos. «Mamá, no son vacaciones, ninguno de nosotros puede acompañarte, tenemos obligaciones». Yo sé que las tienen: yo les enseñé a que así fuera. Un buen día en la casa estaba lleno de tareas cumplidas. Pero en esta ocasión yo no quería que dejaran sus cosas para estar conmigo. Sé bien que la enfermedad, la vejez o la viudez de los padres pueden resultar un intruso que cae a mitad de la noche. Ellos no lo invitaron y, sin embargo, parece que tuvieran que hacerse cargo de ese huésped incómodo por encima de todo. Los entiendo, yo pasé por lo mismo con mi mamá y no los juzgo.
Insistí. Si alguna certeza conservo es que, en el duelo, la voz más importante es la del doliente. La mía me gritaba que debía alejarme de casa y de todos por un tiempo. Así llegué a este crucero, un barco que tardará tres semanas en cruzar el océano Atlántico, desde Inglaterra hasta Canadá: encargada con la tripulación como si fuera una niña que viaja por primera vez sola en un avión.
Yo no vengo aquí a entender lo que me pasó, eso nadie puede explicármelo. No es la razón la que debe comprender, sino mi corazón, que se cierra ante lo ocurrido. Tal parece que recorrer esos treinta centímetros de distancia entre la cabeza y el pecho que late —todavía— tardará un tiempo considerable.
Debí morir hace tiempo, no puedo perdonarme estar viva aún y viuda. Sé que otros padecen mis mismos sufrimientos, elevados hasta el cielo y un poco más allá. Sin embargo, el dolor de la ausencia y lo irrelevante, lo terriblemente inútil de seguir aquí, por momentos parece vencerme.
El barco ofrece muchos restaurantes y actividades, pero lo mejor es que tengo acceso a internet solo una hora al día. No tengo que reportarme continuamente con mis hijos y nueras para mentir, para decirles que estoy bien.
Llevo dos días a bordo. Les hablo poco, les escribo menos y los dejo descansar de mí. Ellos también necesitan vivir su duelo sin hacerse cargo de alguien más. Tengan la edad que tengan, perdieron a su padre, y su dolor no queda opacado por mi viudez. La orfandad también cae de golpe y pesa mucho.
Pedí café y galletas al camarote, el servicio a la habitación es un lujo que puedo darme aquí porque se encuentra todo incluido. Seguro sabían que estaría solicitando esta atención a menudo.
A cierta edad, es difícil no actuar todo el tiempo para cumplir las expectativas de los demás. Quieres caerles bien, no ser una carga, que no te abandonen. Pero no es solo de ahora; creo que en realidad empecé a hacerlo mucho antes. Quizá en este momento sea una necesidad más grande porque para los viejos no hay nada más importante que el cariño y sus manifestaciones. Es muy duro darte cuenta de que no despiertas ternura entre los tuyos. Se acostumbraron a verte fuerte y resolutiva. Tú solucionas, pero nadie te soluciona a ti, y esas actitudes suelen hacer pensar a los otros que no necesitas abrazos.
A veces no participo en las conversaciones familiares porque no entiendo bien si todos hablan al mismo tiempo. Me compraron un aparatito, un auxiliar auditivo que me niego a usar porque incrementa el volumen de los ruidos y se escucha como si estuviera en una carretera con los oídos tapados. Las voces no son de ninguna manera más claras si uso el audífono. Otras veces no participo porque simplemente no puedo hacer dos cosas a la vez, o como o hablo. Tardo tanto en masticar que todos terminan el menú completo y yo sigo en la sopa. No quiero hacerlos esperar, así que un dejo de dignidad me impulsa a decir que estoy satisfecha cuando podría seguir comiendo por horas. La vejez es muy lenta, tiene otro tiempo.
Página siguiente