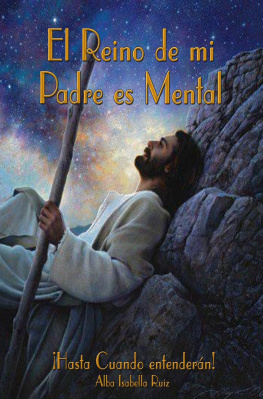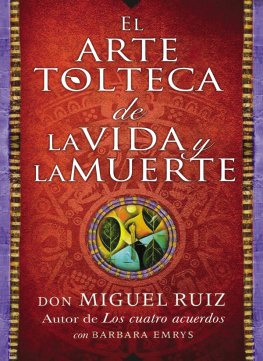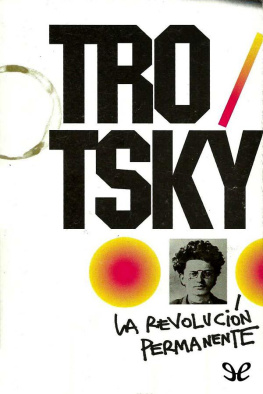Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Todos los personajes, nombres, hechos, organizaciones y diálogos en esta obra son o bien producto de la imaginación del autor o han sido utilizados de manera ficticia.
Retazos de viaje
Primera edición: julio 2019
ISBN: 9788417483227
ISBN eBook: 9788417505509
© del texto:
Rafael León Ruiz Vindel
© de esta edición:
CALIGRAMA, 2019
www.caligramaeditorial.com
info@caligramaeditorial.com
Impreso en España – Printed in Spain
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright . Diríjase a info@caligramaeditorial.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Agradecimientos
Agradezco a la Madre Naturaleza por ser como es, por su capacidad de sanar.
Demasiadas cosas que no quiero hacer. Demasiada gente que no deseo ver. Los días pasan y la gente, las obligaciones, la búsqueda, la soledad. Después de todo una reunión de amigos y conocidos es una empresa de pesadilla. Si en vez de durar unas horas durara un mes no habría de qué hablar, se terminarían las anécdotas, los chistes, las sonrisas, las botellas de whisky . Por eso es necesario tener un hogar, aunque sea silencioso y trivial. Un hogar, una guarida, algo que ampare de la soledad y la aglomeración.
A. Pizarnik
Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente; enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida... para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido.
Henry David Thoreau
Introducción
No sé cuándo comencé a drogarme, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es por qué. También el momento en el que desperté en el hospital de sobredosis. Un poco más tarde y no lo habría contado. No me metí en la droga o porque mi ego quisiera sobresalir por encima de los demás. En mi caso fue porque la vida no conseguía satisfacerme, siempre me acompañaba una sensación de incomodidad, una sensación de vacío que intenté llenar de forma artificial.
En mis primeros años de vida no hay nada reseñable, no ocurrió nada malo ni ningún suceso traumático que fuera indicador de una posible caída en las drogas. Todo lo contrario, fueron buenos años rodeado de cariño.
Por esto mismo me voy a centrar en mi adolescencia; fue en esa época cuando algo en mi persona comenzó a cambiar. No sabría decir en qué momento, no lo recuerdo, o quizá no fuera algo puntual, sino más bien un proceso en el que internamente y con el paso del tiempo algo se transformaba progresivamente.
Durante la transición de niño a adolescente, en ese momento en que dejas de disfrutar de montar en bici con tus amigos, de tirar petardos o de jugar a la pelota en casa de algún compañero, comencé a experimentar sensaciones nuevas. El barrio se cambiaba por la ciudad y la pelota por un cigarro y un mini de calimocho, que es con lo que los adolescentes comenzaban a relacionarse con «cosas de adultos» en mi época.
Todo a tu alrededor cambiaba. El ambiente, los lugares, las relaciones. Pasé de echar carreras con las bicis mientras gritaba como un loco a estar sentado en el banco de un parque dando caladas a un cigarro y tragos a la mezcla de vino y coca cola. Las primeras salidas a discotecas light , las primeras borracheras, las primeras relaciones íntimas con el sexo opuesto.
Mi vida cambió y comencé a vivirla de otra manera. Cambié el día por la noche y la sana inocencia de la infancia por años de pecado. Perdí la capacidad de disfrutar que todos los niños tienen. Hacía lo que una gran mayoría de jóvenes, pero nada conseguía llenarme. Vivía experiencias nuevas, pero carentes de contenido. Simplemente las vivía porque tenía que seguir respirando.
Ante la falta de estímulos positivos y negándome a que la vida no tuviera más para ofrecerme, decidí probar las drogas por iniciativa propia.
En aquellos años muchos jóvenes comenzaban con los porros. No recuerdo el primero, pero sí la sensación de los primeros canutos y el resultado de estar colocado.
Chocolate, hachís o marihuana. Se quemaba la piedra, se deshacía en pedacitos que se mezclaban con el tabaco y se liaba la mezcla con papel de fumar. En las primeras caladas no se sentía nada, pasados unos minutos comenzaba a notarse un ligero mareo como el que se podía experimentar con el alcohol para posteriormente alcanzar una calma y felicidad en la que todo eran risas y buenos chistes. Tras el subidón del hachís, venía el bajón, o lo que comúnmente se llamaba munchies , palabra americana utilizada para identificar unas ganas terribles de comer comida basura. Patatas, hamburguesas, chucherías, refrescos, cualquier cosa con tal de saciar el voraz apetito.
Al igual que con todo, la costumbre se convertía en monotonía, por lo que se intentaba cambiar las formas o escenarios. Se experimentaba con los primeros «submarinos», es decir, mucha gente fumando en un espacio pequeño en el que se intentaba acumular la máxima cantidad de humo posible, o probábamos variando los canutos: en cachimba, más grandes, con forma de lanza, etc.
Pero, como ocurre con todas las drogas, el organismo comienza a tolerarla mejor, por lo que la cantidad de porros aumentaba considerablemente hasta convertirse en algo del día a día. Se pasaba de fumar en ocasiones especiales a consumirse en cualquier hora del día, como si fueran cigarros, desde que uno se despertaba hasta que se dormía.
La sensación de júbilo de los primeros canutos desaparece y da paso a un estado de ensimismamiento crónico en el que uno simplemente se limita a ver pasar la vida, fumar y comer basura.
Desde ese momento, los porros dejaron de llamarme la atención. Los seguía fumando de vez en cuando, aunque necesitaba buscar experiencias nuevas y me crucé con las pastillas de éxtasis, que también estaban de moda y para conseguirlas bastaba con preguntarle a cualquier conocido. Recuerdo que se las pedí a un compañero del colegio, me vendió un par, me dijo que no las tomara de golpe y que esperase una media hora a que me hicieran efecto. También me dijo que eran las mejores pastillas que podía comprar y que no llevaban ningún tipo de mierda rara. Es curioso, siempre todo el mundo que te vendía las drogas te decía lo mismo, que su mierda era mejor que la del resto. La ignorancia, pero sobre todo la inconsciencia tanto del que la vendía como del que la compraba, era absoluta.
El día que las compré todos estaban tirados en casa de una amiga fumando porros y viendo la televisión. Sabía que las pastillas eran para tomar de fiesta, pero llevaba en el bolsillo algo que podría ofrecerme una experiencia nueva y no quise esperar. Se las enseñé a un amigo: dos pastillas con forma de diamante, de color amarillento con puntitos más oscuros y con el escudo de Superman.
Mi amigo, así de repente, me comentó que si le daba una me acompañaba en el viaje, y eso fue lo que hice. Desconocía si se tenía que tragar entera, partida, con líquido o disuelta y en esos años no existían los móviles con Internet, por lo que mi sentido común, que brillaba por su ausencia, me sugirió que, para que hiciese más efecto, nos las pusiéramos en la lengua hasta que se deshicieran. Creo que no he probado algo más asqueroso. Daban ganas de vomitar. Un sabor a químico, muy amargo y de textura gruesa. Intentamos aguantar lo máximo posible, pero al ver que resultaba imposible, nos las tragamos con un poco de agua.