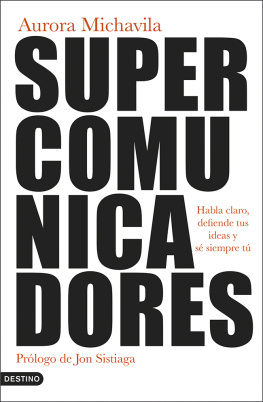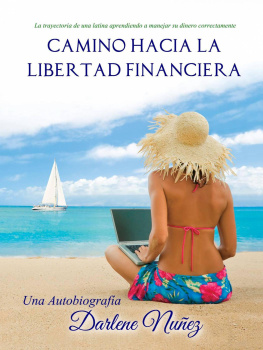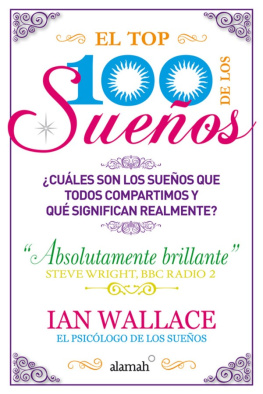Paraíso en obras
Primera edición: junio 2018
ISBN: 9788417447403
ISBN eBook: 9788417447991
© del texto:
Antonio Soriano Puche
© de esta edición:
, 2018
www.caligramaeditorial.com
info@caligramaeditorial.com
Impreso en España – Printed in Spain
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright . Diríjase a info@caligramaeditorial.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Un abrir y cerrar de ojos
Según dicen, fui un niño muy inquieto, quizá porque demandaba cosas que no recibía, quizá por mi carácter o por ambas cosas, lo cual tendría sentido cuando ahora veo a mi hijo de dos años crecer. No guardo gr andes recu erdos de entonces, es ci erto ; algún h urto « inconsci ente » , lo que subrayo p orque desconocía el significado de robar. También « fugarme » un día del colegio a los s iete años. A primera hora de una fría mañana, al bajar del autobús, convencí a un compañero para que se escapara conmigo. Pasamos de largo la pu erta y nos escondimos detrás de unos matorrales. Fue cu e stió n de segu n d os. Corr i mos c a m p o a tr a vés h a ci a e l pu e b lo, que es t a b a a t res k ilómetros. Me s entí libre, pletórico, era capaz de desafiar al mundo. En el gran descampado, donde años después levantaron la casa consisto rial , encontramos un cam pamento de gitanos que viajaban con carretas y mulas. Nos quedamos jugando con otros niños y sus perros. Recuerdo una hoguera, un acordeón, mulas, caballos y una ab uela cosiendo que no nos quitaba ojo. También una traición; cuando mi madre nos vio lanzando canicas en la pu erta de nuestra casa a mediodía, tuve que confesar, pero culpé a mi compañero, dije que me había convencido él. Lo si ento , Maco, no tuve el valor de reconoc erlo , a partir de entonces tuve prohibido llam arte . Según ellos, eras una mala influencia. Estaba avergonzado. A pesar de haber salvado el pellejo, sentía que aqu ello no estaba bien. Así que un día fui a su casa , llamé al timbre y le pedí disculpas. Estaba enfadado, me miró serio , asintiendo con la cabeza. No tenía nada que decir, desapareció tras la pu erta gris de hierro y cri stal , silenc ioso y dec epcionado.
Recuerdo haber ganado un concurso de dibujo y pintura cuyo tema era la Navidad a los nueve años. Hice la típica estampa con estrella en el cielo y camellos surcando el horizonte sobre montañas, cuyas líneas parecían jorobas de dromedario, con sus respectivos reyes dirigiéndose hacia un humilde establo de madera y paja. El premio me desilusionó bastante: ¡una caja de rotuladores! En realidad, quería ser famoso y no ir más al colegio para poder desarrollar mi verdadera vocación. Sabía que podía ganar porque, mientras dibujábamos, algunos compañeros se acercaban a ver mi trabajo y a comentar lo que les gustaba, incluso la profesora lo hizo. Hacer aquella estampa navideña fue una revelación. Tenía la sensación de que todo fluía sin obstáculos, un esfuerzo gratificante y controlado. Así es como debían ser las cosas. No volví a dibujar ni a pintar hasta por lo menos nueve o diez años después. Con una excepción: en séptimo curso de EGB (1º de ESO), dibujaba cabezas de monstruos con nariz de patata y orejas como alas de murciélago cuando me aburría en clase.
Sobre mi educación artística poco puedo decir, excepto que siempre fue una vivencia personal, íntima. Desde muy pequeño sentí fascinación por el color. Recuerdo quedar ensimismado mirando las vidrieras en las iglesias del pueblo. También admiraba las combinaciones de los equipos de fútbol en las estampas y álbumes que coleccionaba, sobre todo los de las selecciones nacionales cuando había mundiales.
Lo que soy capaz de rememorar con mayor claridad es, sobre todo, los accidentes. Una vez, a los dos años, jugando con un coche, metí la mitad de mi cuerpo en el horno y una olla con caldo hirviendo se volcó por el movimiento, quemándome el brazo y la pantorrilla izquierdos. Era uno de esos hornos antiguos en cuya parte superior estaban los fogones, todo en una pieza. Aún conservo las marcas. Otro desafortunado incidente fue cuando tuvieron que coser mi pierna sin anestesia por la gravedad del corte que me hizo una carretilla llena de ladrillos al volcarse mientras jugaba en el sótano de un edificio en obras. Recuerdo caminar por la calle cerrando la herida con las dos manos. Afortunadamente, el centro de salud estaba muy cerca de casa. Sujeto por dos enfermeras en la camilla, me retorcía de dolor. Fue una afrenta para mi madre cuando le dije «hijo de puta» al médico que suturaba. Luego estaban las aventuras, algunas crueles y otras simpáticas. De los diez a los dieciséis años pasaba los veranos con mi familia en una casa de campo, cerca de nuestro pueblo. Allí formamos la típica pandilla. Al principio jugábamos al fútbol, así nos conocimos. Salíamos temprano por la mañana y parábamos solo a la hora de comer. Hacíamos cabañas, batallas de piedras, carreras de bicis y entrábamos en casas abandonadas. Entonces había muchas dispersas por los campos. A los doce años, nuestra concepción de la propiedad privada era algo confusa, así que no teníamos reparo en entrar allá donde la curiosidad pusiera su punto de mira. Muchos dirán que por ahí se empieza. No tiene por qué, aunque haya quien se aproveche de la inocencia para ir un poco más lejos. Supongo que supe parar a tiempo, por la edad y el tipo de acciones que algunos recién llegados a la pandilla estaban planeando. Aunque eso fue al final, cuando íbamos a dejar la casa para siempre.
Recuerdo con claridad la historia del caballo, la historia de la casona y la de los candados. En una zona elevada, lejos de la urbanización, había una casa deshabitada, con una p arte en ruinas a la que nunca nos acercábamos. De vez en cuando, la visitaba un hombre mayor que subía despacio por el ca mino polvori ento en una Mobyl ette . Llevaba un sombrero negro y en mi familia le llamaban el Tío Burrucho. Un día, después de inspeccionar la zona, aso mados a una de sus ventanas, vimos un caballo blan co. Emocio nados , buscamos algún sitio por el que poder entrar, pero era impos ible , pues había rejas y la pu erta estaba bloqueada desde el interior. Por lo que sabíamos, el cab allo nunca salía de allí , así que ideamos una forma de colarnos y abrir el est ablo para solt arlo , rompiendo la pared de adobe bajo una ventana con piedras y ramas, lo primer o que encontramos a mano. Cuando anocheció, llevábamos ya un buen boq uete . Decidimos parar y volver al día sigui ente con her ramientas . Por la mañana tem prano subimos con dos martillos y un destornillador. Picamos h asta conseguir entrar a la cuadra y abrir las gr andes puertas de madera. Todo sucedió muy rápido. El cab allo , al ver la luz, salió al galope. Asus tados y gritando, nos dispersamos; alguien se escondió detrás de unas piedras amonto nadas , otro se subió a una tapia, otro a un á rbol , yo corrí sin saber qué hacer. Miré hacia atrás y vi su hocico cerca de mi espalda. Decidí echarme al s uelo con las manos en la cabeza. S altó , rodeó el est ablo y fue dir ecto a unos eucaliptos cercanos. Se quedó allí tranq uilo , mordisqueando hojas. Entonces salimos con las bicis cu esta abajo, exci tados y orgullosos de hab erlo dejado en libertad. Esa tarde quedamos para jugar al fú tbol , pero la escena del cab allo corriendo por el campo nos perseguía. ¿Qué h abría sido de él? ¿Fue buena idea solt arlo ? Lo mejor sería dejar p asar algo de tiempo antes de ir a echar un vistazo. Después de una semana, por fin nos atrevimos. Pedaleamos por a quel ca mino pedre goso , despacio, algo asus tados ante la posibilidad de encontrarnos con el Tío Burrucho. Al llegar todo estaba tranq uilo . Alguien había cerrado con ladrillos el agujero de la pared, y el cab allo comía paja en s u establo.
Página siguiente