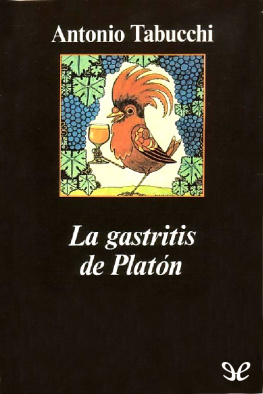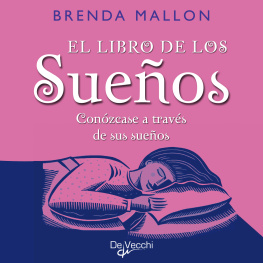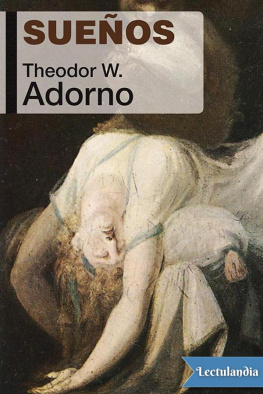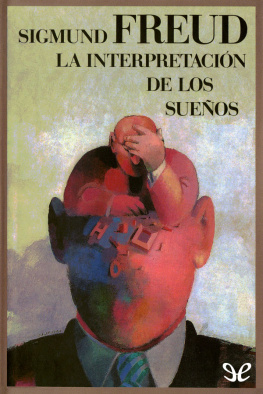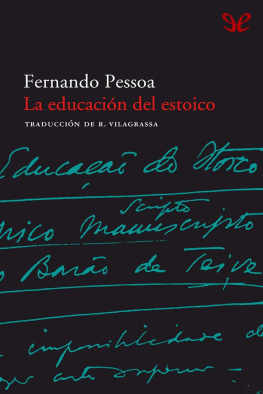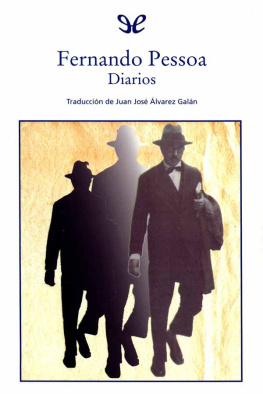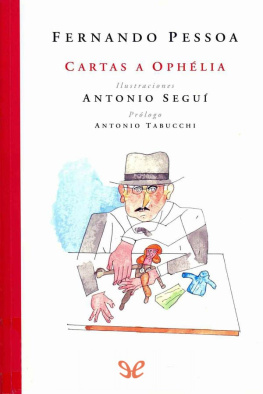Nota previa
A menudo me ha asaltado el deseo de conocer los sueños de los artistas a los que he admirado. Por desgracia, aquellos de quienes hablo en este libro no nos han dejado las travesías nocturnas de su espíritu. La tentación de remediarlo de algún modo es grande, convocando a la literatura para que supla aquello que se ha perdido. Y, sin embargo, me doy cuenta de que estas narraciones vicarias, que un nostálgico de sueños ignotos ha intentado imaginar, son tan sólo pobres suposiciones, pálidas ilusiones, inútiles prótesis. Que como tales sean leídas, y que las almas de mis personajes, que ahora estarán soñando en la Otra Orilla, sean indulgentes con su pobre sucesor.
A. T.
Sueño de Dédalo, arquitecto y aviador
Una noche de hace miles de años, en un tiempo que no es posible calcular con exactitud, Dédalo, arquitecto y aviador, tuvo un sueño.
Soñó que se encontraba en las entrañas de un palacio inmenso, y estaba recorriendo un pasillo. El pasillo desembocaba en otro pasillo y Dédalo, cansado y confuso, lo recorría apoyándose en las paredes. Cuando hubo recorrido el pasillo, llegó a una pequeña sala octogonal de la cual partían ocho pasillos. Dédalo empezó a sentir una gran ansiedad y un deseo de aire puro. Enfiló un pasillo, pero éste terminaba ante un muro. Recorrió otro, pero también terminaba ante un muro. Dédalo lo intentó siete veces hasta que, al octavo intento, enfiló un pasillo larguísimo que tras una serie de curvas y recodos desembocaba en otro pasillo. Dédalo entonces se sentó en un escalón de mármol y se puso a reflexionar. En las paredes del pasillo había antorchas encendidas que iluminaban frescos azules de pájaros y de flores.
Sólo yo puedo saber cómo salir de aquí, se dijo Dédalo, y no lo recuerdo. Se quitó las sandalias y empezó a caminar descalzo sobre el suelo de mármol verde. Para consolarse, se puso a cantar una antigua cantinela que había aprendido de una vieja criada que lo había acunado en la infancia. Los arcos del largo pasillo le devolvían su voz diez veces repetida.
Sólo yo puedo saber cómo salir de aquí, se dijo Dédalo, y no lo recuerdo.
En aquel momento salió a una amplia sala redonda, con frescos de paisajes absurdos. Aquella sala la recordaba, pero no recordaba por qué la recordaba. Había algunos asientos forrados con lujosos tejidos y, en el centro de la habitación, una ancha cama. En el borde de la cama estaba sentado un hombre esbelto, de complexión ágil y juvenil. Y aquel hombre tenía una cabeza de toro. Sostenía la cabeza entre las manos y sollozaba. Dédalo se le acercó y posó una mano sobre su hombro. ¿Por qué lloras?, le preguntó. El hombre liberó la cabeza de entre las manos y lo miró con sus ojos de bestia. Lloro porque estoy enamorado de la luna, dijo, la vi una sola vez, cuando era niño y me asomé a una ventana, pero no puedo alcanzarla porque estoy prisionero en este palacio. Me contentaría sólo con tenderme en un prado, durante la noche, y dejarme besar por sus rayos, pero estoy prisionero en este palacio, desde mi infancia estoy prisionero en este palacio. Y se echó a llorar de nuevo.
Y entonces Dédalo sintió un gran pesar y el corazón comenzó a palpitarle fuertemente en el pecho. Yo te ayudaré a salir de aquí, dijo.
El hombre-bestia levantó otra vez la cabeza y lo miró con sus ojos bovinos. En esta habitación hay dos puertas, dijo, y vigilando cada una de las puertas hay dos guardianes. Una puerta conduce a la libertad y otra puerta conduce a la muerte. Uno de los guardianes siempre dice la verdad, el otro miente siempre. Pero yo no sé cuál es el guardián que dice la verdad y cuál es el guardián que miente, ni cuál es la puerta de la libertad y cuál es la puerta de la muerte.
Sígueme, dijo Dédalo, ven conmigo.
Se acercó a uno de los guardianes y le preguntó: ¿Cuál es la puerta que según tu compañero conduce a la libertad? Y entonces se fue por la puerta contraria. En efecto, si hubiera preguntado al guardián mentiroso, éste, alterando la indicación verdadera del compañero, les habría indicado la puerta del patíbulo; si, en cambio, hubiera preguntado al guardián veraz, éste, dándoles sin modificar la indicación falsa del compañero, les habría indicado la puerta de la muerte.
Atravesaron aquella puerta y recorrieron de nuevo un largo pasillo. El pasillo ascendía y desembocaba en un jardín colgante desde el cual se dominaban las luces de una ciudad desconocida.
Ahora Dédalo recordaba, y se sentía feliz de recordar. Bajo los setos había escondido plumas y cera. Lo había preparado para él, para huir de aquel palacio. Con aquellas plumas y aquella cera construyó hábilmente un par de alas y las colocó sobre los hombros del hombre-bestia. Después lo condujo hasta el borde del jardín y le habló.
La noche es larga, dijo, la luna muestra su cara y te espera, puedes volar hasta ella.
El hombre-bestia se dio la vuelta y lo miró con sus mansos ojos de bestia. Gracias, dijo.
Ve, dijo Dédalo, y lo ayudó con un empujón. Miró cómo el hombre-bestia se alejaba con amplias brazadas en la noche, volando hacia la luna. Y volaba, volaba.
Sueño de Publio Ovidio Nasón, poeta y cortesano
En Tomi, a orillas del Mar Negro, una noche del 16 de enero del año 18 después de Cristo, una noche gélida y tempestuosa, Publio Ovidio Nasón, poeta y cortesano, soñó que se había convertido en un poeta amado por el emperador. Y como tal, por milagro de los dioses, se había transformado en una inmensa mariposa.
Era una enorme mariposa, tan grande como un hombre, de majestuosas alas azules y amarillas. Y sus ojos, unos desmesurados ojos esféricos de mariposa, abarcaban todo el horizonte.
Lo habían subido sobre una carroza de oro, preparada especialmente para él, y tres parejas de caballos blancos lo estaban llevando hacia Roma. Intentaba mantenerse en pie, pero sus débiles patas no lograban sostener el peso de las alas, de manera que se veía obligado a reclinarse sobre los cojines de vez en cuando, con las patas agitándose al aire. En las patas llevaba alhajas y brazaletes orientales que mostraba con satisfacción a la multitud vitoreante.
Cuando llegaron a las puertas de Roma, Ovidio se levantó de los almohadones y con gran esfuerzo, ayudándose con sus patas puntiagudas, rodeó su cabeza con una corona de laurel.
La multitud estaba extasiada y muchos se postraban porque creían que era una divinidad de Asia. Entonces Ovidio quiso advertirles de que era Ovidio, y empezó a hablar. Pero de su boca salió un extraño zumbido, un zumbido agudísimo e insoportable que obligó a la multitud a taparse los oídos con las manos.
¿No oís mi canto?, gritaba Ovidio, ¡éste es el canto del poeta Ovidio, aquel que os enseñó el arte de amar, que habló de cortesanas y de cosméticos, de milagros y de metamorfosis!
Pero su voz era un zumbido uniforme y la multitud se apartaba delante de los caballos. Finalmente, llegaron al palacio imperial y Ovidio, sosteniéndose torpemente sobre sus patas, subió la escalinata que lo conducía frente al César.
El emperador lo esperaba sentado en su trono y bebía una jarra de vino. Escuchemos qué has compuesto para mí, dijo el César.
Ovidio había compuesto un breve poema de ágiles versos afectados y placenteros para que alegraran al César. Pero ¿cómo decirlos, pensó, si su voz era tan sólo el zumbido de un insecto? Y entonces pensó en comunicar sus versos al César mediante gestos y empezó a agitar suavemente sus majestuosas alas coloreadas en una danza maravillosa y exótica. Las cortinas del palacio se agitaron, un molesto viento barrió las habitaciones y el César, con irritación, estrelló la jarra contra el suelo. El César era un hombre rudo, al que le gustaba la frugalidad y la virilidad. No podía soportar que aquel insecto indecente ejecutara delante de él aquella danza afeminada. Llamó con unas palmadas a los pretorianos y éstos acudieron.