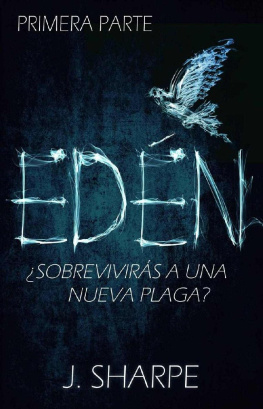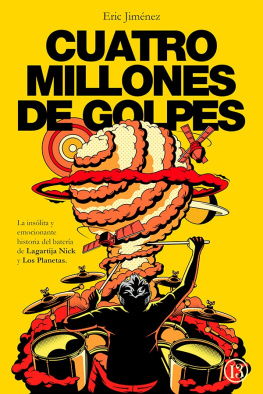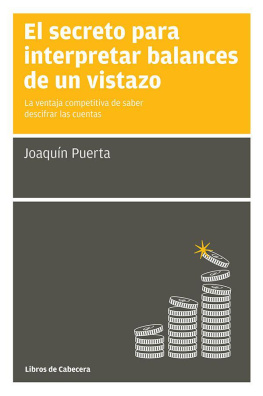Mi primera vez
Presentación
Hace unos días, un colega escritor se lamentaba amargamente de su bloqueo creativo. Llevaba años sin escribir. Yo le sugerí que se relajara y que, por ejemplo, tratara de llevar una vida sexual un poco más activa. Indignado, respondió: ¿Para qué voy a follar si luego no puedo contarlo? Bueno, eso resume qué pienso de las primeras veces.
Odio las inauguraciones. Y lo peor es que hay una para todo. Hagas lo que hagas, existe una experiencia sin ensayo previo que te roba la inocencia. A veces es trágica. Con frecuencia es más bien ridícula. Las cuatro historias reunidas en Mi primera vez fueron publicadas por separado y con intenciones diversas a lo largo de quince años. Todas tienen en común que se nutren de mis desvirgamientos en temas de bebida, amor, paternidad y conducción segura. En todos esos ámbitos te cuentan las reglas millones de veces pero siempre se te olvidan llegado el momento.
Tras la publicación de esas historias, muchos lectores me han dicho que en ellas encuentran sus propias primeras veces, sus nervios, sus errores, sus catástrofes. También que han reído —y alguna vez llorado— con ellas. Sin duda, no somos originales ni para equivocarnos, y eso ha amortiguado un poco mis propios nervios, errores y catástrofes. Al fin y al cabo, lo único bueno de las primeras veces es poder contarlas.
Mi primera borrachera
Una composición de Santiago Roncagliolo
Curso de Lenguaje
4 de primaria B, número 32
Yo tenía catorce años y no sabía nada de la vida, pero comprendía que estaba a punto de entrar en un territorio de leyenda, en un lugar del que no se salía indemne, la meca de la vida social: me habían invitado a una fiesta de quince años.
Por entonces, entre los estudiantes varones de Lima, el ranking femenino se establecía por colegios. Por ejemplo, que te invitaran a una fiesta del San Silvestre era lo mejor que te podía ocurrir: significaba que tu futuro social estaba garantizado. No muy atrás quedaban las fiestas del Santa Úrsula y el Villa María, asistir a una de ellas representaba ser aceptado por la pequeña aristocracia limeña. Aún resultaban respetables los colegios Belén y Sophianum. Y en el último lugar, casi en segunda división del atractivo femenino, estaba el colegio Nuestra Señora del Desamparo. Mi primera fiesta de quince años fue de ese colegio.
Había que ir elegante a esas cosas. Yo llevaba una corbata mal anudada y un traje que mi papá había mandado reducir para no comprarme uno nuevo. Papá insistía en que era un traje de casimir muy bonito. Era verdad que había sido bonito muchos años antes, antes incluso de mi nacimiento.
Lo bueno era que ir vestido como un espantajo de los años sesenta no se veía especialmente mal en esa fiesta, cuyo sentido estético era muchísimo peor que el mío: las paredes estaban decoradas con rosas pegadas con cinta adhesiva, las chicas llevaban medias de bobitos, la quinceañera bailaba con su padre una versión pop de El Danubio azul, y yo me sentía solo como una cucaracha con la corbata mal anudada.
Yo no conocía a nadie, porque la fiesta era de una amiga de mi novia. Mi novia se había retrasado en la peluquería, por eso llegué solo. Así que me dediqué a hacer lo que haría un hombre de verdad en esas circunstancias: beber.
Yo tenía catorce años y no sabía nada de la vida. No distinguía la cerveza del champán, el vino del whisky, el licor bueno del malo. Cuando mi novia llegó a la fiesta llevaba en la cabeza una especie de pastel de bodas negro e iba enjoyada como un árbol de Navidad. Y yo llevaba una borrachera de campeonato. Pero yo no sabía que estaba borracho, porque nunca lo había estado. Entonces empezó lo peor.
El Danubio azul dio paso a la tradición: la quinceañera arroja de espaldas un ramo de flores hacia los chicos y el que coge el ramo, debe bailar con ella. En ese momento todos los hombres se arrastraban y se ocultaban entre los arbustos para huir del temido ramo. Todos menos el borracho, claro.
Las imágenes de ese momento que llegan a mi memoria no son muy nítidas, sólo recuerdo que algo me cayó en la cabeza, que un suspiro de alivio se oyó en el auditorio y que, súbitamente, fui arrastrado hasta topar con una figura blanca, delgaducha y sonriente: la quinceañera.
Imagino que ella estaba demasiado emocionada con la ocasión para prever lo que ocurriría. Y yo… bueno, yo no estaba en mis mejores días. La pieza que nos tocaba bailar era un vals, y a mí me costaba mucho coordinar mis movimientos, de modo que empecé a dejar que ella me llevara. Ella se movía demasiado rápido, describía gráciles piruetas sobre la pista de baile, y las sacudidas empezaron a perturbar mi delicado estómago. Intenté retirarme mientras estaba a tiempo, pero ella me apretó más fuerte y me recordó que la canción no había terminado; en ese momento ya daba igual, porque los compases del vals, las medias de bobitos y la sonrisa orgullosa del papá ya se me mezclaban con los tallarines del almuerzo, la leche del desayuno y con alguno que otro canapé de la fiesta, que francamente no estaban tan malos, pero que de todos modos devolví en su integridad a su verdadera propietaria, precisamente sobre su velo blanco, símbolo de su pureza, de su inocencia y de su virtud.
Mi último recuerdo es el de mi cabeza sumergida en el váter. De vez en cuando alguien la levanta y me larga un par de bofetadas. Bajo la pelea de gatos que parece su peinado reconozco a mi novia, o más bien ya en ese momento a mi ex. Pero yo tenía catorce años, aún no sabía nada de la vida y, de todos modos, las chicas de su colegio no figuraban en el ranking femenino escolar.
¡Vamos a morir!
Mi primer día al volante
No sé conducir, ¿vale? Ríanse de una vez. Mi novia se ríe. Mi madre se ríe. Mi sobrino de seis años se ríe. Que se ría España entera ya no hace ninguna diferencia.
Lo peor no es la burla familiar, sino los momentos decisivos, aquellos en que tu discapacidad al volante te hace perder oportunidades. Por ejemplo: vas de copiloto y el conductor deja el coche mal aparcado cinco minutos. En ese momento, aquella morena de ojos verdes, sí, esa que en una discoteca ni se habría detenido a mirarte, se te acerca en cámara lenta, se muerde el labio mientras el viento sacude su falda y con voz sensual te pide que muevas el coche. No te ha ocurrido nunca ni te volverá a ocurrir. Pero te ocurre justo entonces, cuando lo más viril que puedes hacer es aclararte la garganta y mascullar «es que no sé conducirñdghrj”... Y ves cómo un rictus de rabia transfigura su rostro porque precisamente ese día lleva prisa y su máximo estorbo, el mayor obstáculo para continuar con su vida, lleva la medida de tu incompetencia.
Otro ejemplo: llegas a Ibiza con tu bañador Armani y tus gafas de quinientos euros. Te has gastado el presupuesto de un año para estar presentable en la isla más fashion del Mediterráneo, y sabes que lo vas a lograr. Ya te imaginas a toda la peña de la discoteca pasmada ante tu aire cosmopolita de ejecutivo de éxito, moderno y espontáneo. Te ves en la orilla marina con tu piña colada en una mano, despertando la admiración de las mujeres y la envidia de los caballeros. Pero en cuanto bajas del avión descubres que el transporte público se limita a dos autobuses —el de la mañana y el de la noche— y ninguno de ellos va hasta tu hotel. Así que, después de seis horas de pie, cuando el sudor ya ha empapado tu polo Lacoste, comprendes que vas a pasar las vacaciones en la cafetería del aeropuerto.
Estas cosas no me han pasado a mí.
Le han ocurrido a un amigo.
Página siguiente