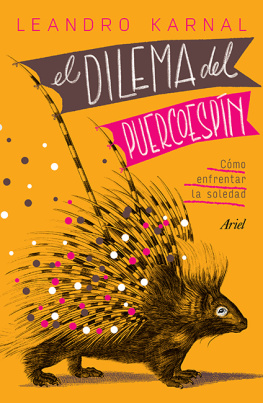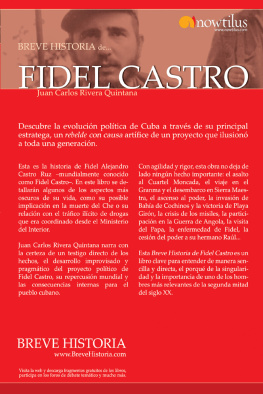Prólogo
Por Espido Freire
L a vida de clausura siempre ha despertado un interés rayano en la impertinencia. Hoy, exactamente de la misma manera que hace siglos, resulta provocador el que un grupo de mujeres se arriesgue a sobrevivir en solitario, por sus propios medios. Y aún más increíble, que afirmen ser felices. Sin hijos, sin maridos, sin la estructura convencional de una familia. Con unas alianzas y unas normas propias y consensuadas. En el pasado el claustro suponía para algunas una liberación, el espacio privado en el que podían desarrollar una existencia de estudio, de silencio y de perfección, y para otras el mayor castigo imaginable, que les condenaba al ostracismo y a la invisibilidad. Pero con algunos derechos garantizados, y una sociedad moderna, ¿por qué querría una mujer encerrarse en un convento?
Rosalía llega al suyo con un dolor interno considerable, con la inteligencia convertida en una enemiga y un hueco en el lugar donde antes tuvo corazón. Su abadesa, la Madre Marie, lo adivina enseguida, maestra como es en detectar qué ocultan sus monjas, y además de guiarla con firmeza y amabilidad por el camino de conquistar la serenidad y la paz, le da un consejo: «Lleva un diario. Escribe con sinceridad y no te penalices».
Y nuestra monja convierte ese consejo en orden, y, como Teresa de Jesús, otra cabecita inquieta y brillante, se escuda en que quien tiene autoridad se lo ha pedido para volcar en el papel aquello que le rebosa día a día. Así, por encima de su hombro, leemos qué ocurre tras aquellos muros y tras aquellas frentes. Porque si interesante es la rutina del convento (algo suavizada para las novicias, pero rigurosa igualmente), aún más lo es la descripción de los pensamientos y las reacciones de las monjas, sus compañeras, y de ella misma.
En el convento habitan mujeres muy ancianas y jóvenes que aspiran a profesar, algunas lúcidas, y otras brillantes en sus desvaríos, con un humor endiablado y con diferentes visiones de qué significa la vida religiosa y la convivencia en común. Por momentos, tenemos la clarísima sensación de que Rosalía prefiere el trato con las plantas y la huida de su fantasía antes que enfrentarse a la realidad menuda pero dura del claustro. Y presenciamos la evolución de esas escapadas y de ese cariño hacia sus compañeras, y hacia sí misma: cada uno de los fragmentos de esta historia, de un ritmo ágil y un humor desbordante, habla de la mirada hacia el otro y la mirada hacia sí misma.
La libertad, la obediencia, el sacrificio personal, la entrega al amor de una manera completamente diferente a la que había sospechado nos la acercan. Pero aún se aproxima más en la lucha por comprender lo que no le entra en la cabeza, en las ansias por controlar su temperamento y en el remedio que casi siempre encuentra: la humildad, la aceptación, la autocrítica y la alegría.
Rosalía trata de ser una buena monja, pero sobre todo se esmera por convertirse en una persona mejor, por limar los defectos que descubre en el trato cercano con las otras. Se dedica a la reflexión, quizá por primera vez en su vida, sobre qué le acerca a la felicidad: en el cuidado de algunas de las hermanas enfermas, o ancianas, con la misma delicadeza con la que mima las camelias, las lechugas o ve pasar a su gatito Cuco. Le enseñan a amar la vida con lo que esta encierra. Amar incluso el dolor, no de una manera morbosa y nociva, sino como una guía hacia un camino que, de otra manera, no recorrería.
Y descubrimos con ella que el convento es un cruce de camino, con huéspedes y maestros, con cursos de materias insospechadas y con la presencia de los relatos de los sabios y de los pensadores; un espacio de crecimiento, un taller de prácticas en el que se aprende a pasar hambre y a disfrutar de trabajar con el estiércol, a reinvindicarse frente al machismo y a aceptar las contrariedades. Porque quien sea capaz de verle a eso el lado positivo, podrá con cualquier otra nimiedad.
Finaliza el libro y la vida continúa, completamente transformada en lo pequeño, porque el suelo es reflejo del cielo, nos enseñan los benedictinos, y preparada para lo enorme. Las palabras siempre han sido las mismas, muy similares a las que Rosalía emplea desde el principio de su relato; pero ha cambiado el sentido, el tono, el peso de cada de una de ellas. Porque, efectivamente, se reza, y se trabaja, y ambos conceptos se confunden. Y el camino que lleva a la felicidad no se encuentra en el exterior; nos lleva, de curva en curva, por el interior humano.
Sola quae cantat audit, et cui cantatur, id est sponsus et sponsa.
[Solo la escucha el que la canta y aquel a quien
se dedica, el esposo y la esposa.]
San Bernardo de Claraval
Sermón 1: 4, el Cantar de los cantares
Introducción
Attende Spiritum loqui et spiritualiter oportere intelligi, quae dicuntur.
[El Espíritu habla y conviene escucharlo espiritualmente.]
San Bernardo de Claraval
Sermón 45: 8, el Cantar de los cantares
L a grúa se llevó mi coche prestado. El motivo fue incongruente: protegerlo de las obras de la calzada. Porque al tiempo que se lo llevaba, el gruista le dio un buen golpe con su grúa municipal de color azul. Ante mi queja me demostró la imposibilidad de mi argumento. Me aturulló con sus palabras el jefe del cotarro, un señor de bigotes espesos y longitudinales quien para colmo me cayó muy bien. Mi coche prestado padeció en mi nombre un rito iniciático de incorporación a la vida en la ciudad. Pum.
Querido diario: soy yo, Rosalía, pero ya no estoy en el monasterio. He vuelto a Madrid. A la ciudad donde trinan con monotonía los pajarillos de los semáforos. Y añoro sin disimulo la irrupción del petirrojo en el amanecer, la pesada campana y la hierba humedecida por la niebla.
Me quedan ya muy lejos aquellos motivos tan poco razonables para la vida moderna que me llevaron a embarcarme en un barco de piedra del siglo XII amarrado en la orilla del río. La primera vez que lo vi pensé justamente eso: el monasterio era inexpugnable como el arca de Noé flotando segura durante el diluvio.
Pero hubo motivos. Primero quise parecerme a ellos. A esos monjes rudos con coloretes en las mejillas y manos que parecen guantes viejos de cuero por el trabajo en el campo, en las huertas, en las plantaciones de lavanda, o por el ordeño de las vacas. Me deleitó su sencillez cuando desde la ventana de la hospedería de un monasterio castellano, vi como uno de esos monjes sonrosados se arrodillaba, tomaba un puñado de tierra con las manos y se lo llevaba a la nariz. Aspiró y llegó a la gloria sin pasar por el purgatorio. Era estiércol. Y yo, que había desarrollado una alergia hacia toda muestra de sofisticación religiosa, amé su espiritualidad terrenal. Después, quise parecerme en algo a ellas. A esas monjas llenas de energía tan poco semejantes a las mujeres que la sociedad fabrica con su machacona falta de perspectiva. Me inspiraron ellas y ellos, como lo hacen los territorios ignotos a quienes tienen vocación aventurera. Y me puse en marcha.
Tenía 37 años, un piso en propiedad, un trabajo estimulante y un sentimiento de desubicación que horadaba mis entrañas. No puedo más, me dije un día. Rosalía, no puedes más, me susurró el viento de la tarde. Sin pareja ni hijos, extendí mis brazos a poniente y llegué al monasterio. Deseaba encontrarme a mí misma, como los