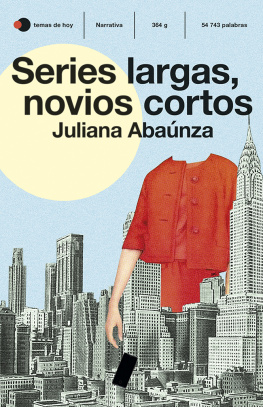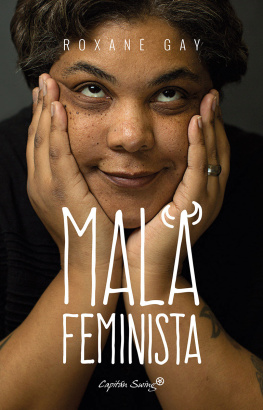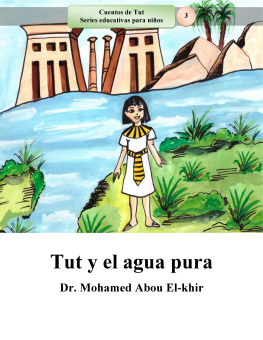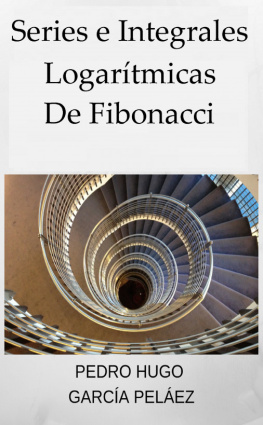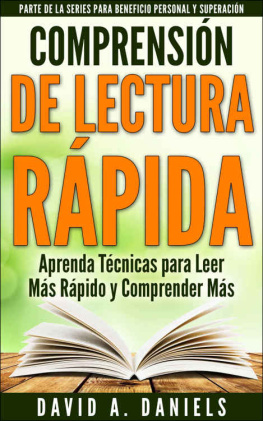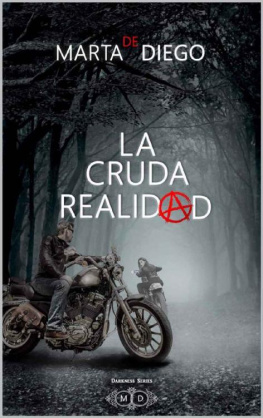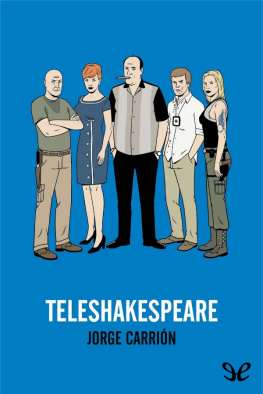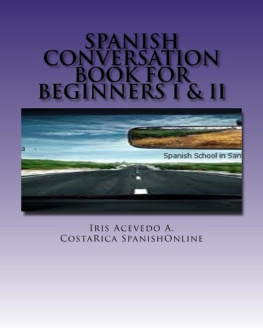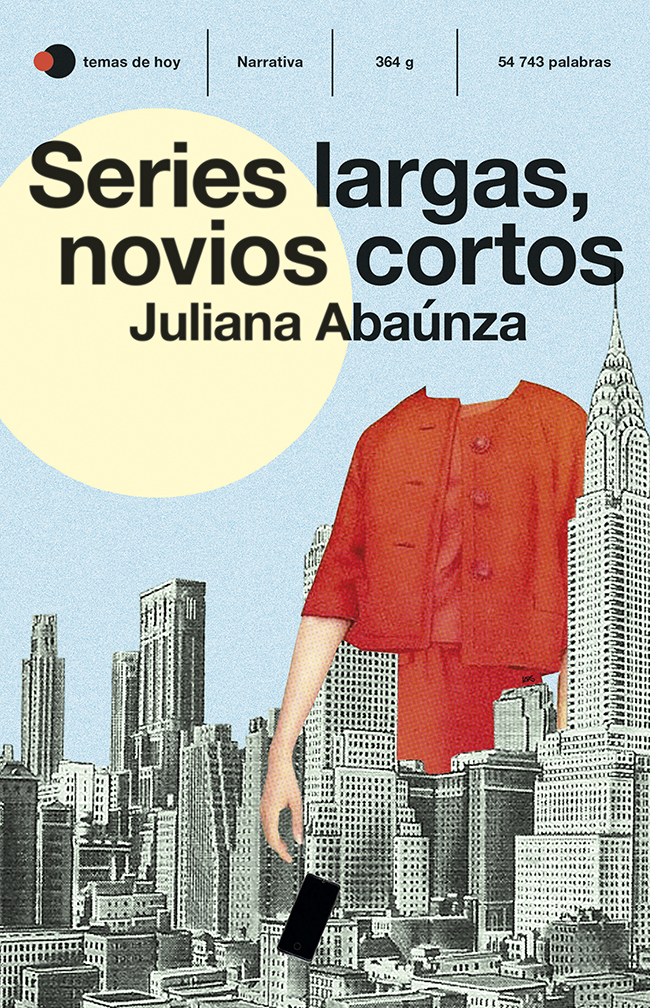DIARIO DE UNA ESCRITORA QUE NO ESCRIBE
¿Cuántas van? Una. Dos. Tres. Van tres semanas en las que no he podido escribir una línea. No sé si es irónico o simplemente ridículo tener bloqueo de escritora cuando intento escribir un texto sobre tener bloqueo de escritora. Lo hablé con mi psicóloga y le dije que estaba preocupada porque sentía que estaba volviendo a los patrones de autosabotaje que gobernaron mi vida creativa durante años. En estas tres semanas he estado cada día más desganada, más cansada y más desconcentrada. Ya le he incumplido a mi editora dos veces con la fecha de entrega de este texto. Siento culpa y vergüenza. Pensé que ya había dejado de ser esa persona, esa muchachita que se cree escritora pero que en realidad no escribe. «¿Por qué cuando estoy tan cerca de terminar el libro y de tener al menos un logro en esta puerca vida», le pregunté a mi psicóloga, «tengo que ser como el muñequito del meme y ponerme a mí misma el palo en la rueda de la bicicleta?»
Mientras lloraba, mi psicóloga me hizo preguntas y con las respuestas a esas preguntas me hizo caer en cuenta de que esta vez no es autosabotaje y que la razón por la que no he podido escribir es porque ha sido un mes difícil y estoy triste. «¿Triste? Solo estoy desconcentrada y ansiosa, no es como que esté llorando todas las noches», refuté, y ella me respondió que la tristeza no son solo lágrimas.
Tengo una costumbre que estoy intentando dejar atrás: minimizo lo mal que me siento porque siempre siento que no es para tanto. Vi a mi papá llorar todos los días durante el mes que mi tío estuvo hospitalizado en la UCI y después el llanto siguió cuando murió, pero en mi negación pensé que no era razón para estar triste; el que podía estar triste era mi papá, él sí tenía derecho porque era su hermano. Yo, que lo quería pero era solo una sobrina a la que veía en Navidad, no tenía derecho a no estar bien. Aunque no quiero estar triste y me cuesta estarlo sin pensar que estoy siendo más dramática de lo que la situación amerita, sí estoy triste. No puedo escribir porque estoy triste. En definitiva, no soy una de esas escritoras que crean cosas hermosas cuando están deprimidas (hey, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Alejandra Pizarnik, les tengo una preguntita: ¿cómo carajo hacían para escribir en medio de la tristeza?). Entonces decidí que para pasar los días repetiré Girls y releeré el diario que tengo desde hace años, a ver si el encuentro con dos mujeres que representan lo que no quiero ser ahorita (Hannah Horvath y mi yo del pasado) me motiva a levantarme y escribir al menos una frase.
Enero 10 de 2014
Aunque éramos tres personas, el mesero nos sentó en una mesa rectangular con seis sillas: dos en un lado, dos en el otro, una en cada extremo. Mis papás se sentaron en las dos sillas de un lado y yo frente a ellos, junto a una silla vacía. Procesé esa configuración como desequilibrada y le pedí a mi mamá que se sentara en una de las sillas del extremo, con mi papá a su derecha y yo a su izquierda. Tal vez no quedamos equilibrados porque la otra mitad de la mesa tenía tres sillas vacías y si hubiéramos estado flotando en el mar nos habríamos hundido, pero al menos había simetría.
Desde chiquita he necesitado simetría. Uno de mis recuerdos más intensos de la infancia es de una silla metálica en la casa de mis abuelos. Aunque tenía cojines en las partes donde iban la espalda y las nalgas, las reposaderas para los brazos eran solo tubos de hierro. En mi recuerdo estoy ahí sentada, quizás a los cuatro años, con un vestidito rojo, y hago un movimiento brusco que resulta en un golpe en el codo derecho contra el metal de la silla. Un corrientazo recorre mi columna. Pero más que el dolor, lo que me molesta es la falta de simetría. Una sensación de que algo no está bien palpita debajo de mi piel y no me queda otra opción que mover mi brazo izquierdo con fuerza para golpear el codo izquierdo contra el metal. El brazo derecho y el izquierdo sienten el mismo dolor. Simetría.
La cena en el restaurante fue idea e invitación mía, pero sabía que mis papás, quienes vienen a visitarme cada dos o tres meses, pagarían por todo. Ellos también lo sabían. Lo que no sabían era el motivo. En la mitad de nuestros platos fuertes, les dije con la boca llena de pasta que tenía algo importante por declarar. Les dije que, aunque les agradecía mucho todo lo que hacían por mí, había estado pensando y me parecía que, como ya me había graduado hacía seis meses de la universidad y ya tenía un trabajo medio estable escribiendo para revistas y de vez en cuando para agencias de publicidad, era hora de que empezara a sostenerme a mí misma y dejara de recibir la mesada que me consignaban puntualmente el primero de cada mes. Ellos se miraron el uno al otro, después me miraron con orgullo, me felicitaron por querer ser tan independiente y me dijeron que a partir del próximo mes podía empezar a pagar por mis propias cosas.