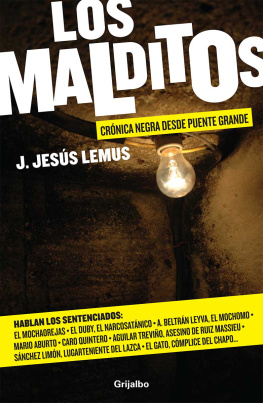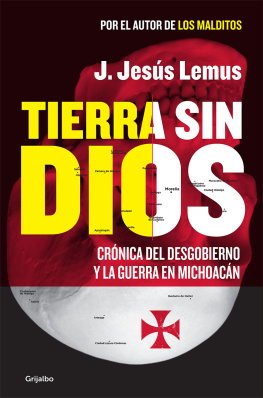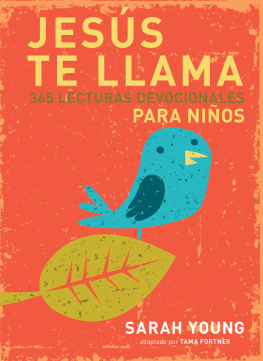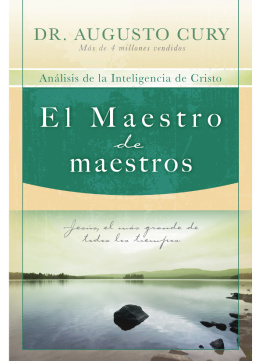CAPÍTULO 5
El santo de los Arellano
A veces, en el interior de esta cárcel, especialmente en el Centro de Observación y Clasificación (COC), se requiere una motivación especial para seguir viviendo todos los días, y parte de esa motivación la ofrecen los propios guardias de seguridad, quienes con sus abusos y sus excesos, al amparo de su posición de mando, orillan a los presos a sólo mantenerse vivos para un día poder matar a alguno de ellos.
La primera ocasión que escuché hablar de la posibilidad de liquidar a un custodio, pensé que Jesús Loya exageraba, pero cuando me tocó salir al patio, a media madrugada, desnudo, para ser golpeado por dos custodios que me colocaron de rodillas con los brazos en cruz y echaron sobre mi cuerpo un congelante chorro de agua que con su fuerte presión me hizo rodar por el áspero suelo, lo primero que se me vino a la mente fue el deseo de aniquilar a mis golpeadores.
Y eso por poco lo logra Martín Santos, uno de los reos que llegaron al COC a mediados de agosto de 2008. Él pertenecía a un grupo al que se le imputaban diversas actividades relacionadas con el narcotráfico en la zona de Baja California Norte y que mantenía vínculos con el cártel de los hermanos Arellano Félix. En primera instancia, a Martín Santos se le mencionaba como jefe del cártel en Tijuana, y entre otros ilícitos se le atribuía la participación en una serie de actos de confrontación con El Chapo Guzmán, para disputarle el control de las plazas de Sinaloa y Sonora.
La posición jerárquica de Martín Santos le mereció un trato especial desde que ingresó a la cárcel federal de Puente Grande, específicamente desde que fue transferido al COC. En esta área no es difícil identificar quiénes llegan señalados como líderes dentro de sus respectivos procesos penales, pues sobre ellos recae el mayor acoso y el abuso de los guardias de seguridad.
En la noche del 17 de agosto —lo recuerdo porque ese día recibí la primera carta dentro del penal de Puente Grande, apenas había pasado la cena—, por el acceso que conduce al COC se escucharon pasos acelerados y voces alteradas que mentaban madres; se trataba de los guardias cuya encomienda era maltratar a tres o cuatro reos —fácilmente distinguibles por su rictus de dolor— a los que arrastraban, golpeaban y azotaban en las paredes o en el suelo.
La situación puso en alerta a los que estábamos en aquel pasillo; sosteníamos la respiración para escuchar con mayor claridad lo que no podíamos ver, pero que imaginábamos a fuerza de haberlo vivido. Poco a poco, a medida que cada preso lacerado fue asignado a su respectiva celda, se fueron dispersando los lamentos.
A la celda uno del pasillo tres condujeron a Martín Santos, quien frente a la reja fue golpeado con toletes. Un oficial lo sostenía del cuello con una cadena, y casi a punto de asfixiarlo le gritaba que repitiera su nombre y los delitos por los que era procesado. Por la confusión originada y la falta de oxígeno —más que por los golpes—, el detenido no atinaba a responder.
La paliza de esa noche duró más de tres horas, sólo interrumpida por los breves lapsos en que el recluso perdía el conocimiento. (A veces pienso que la pérdida de conciencia en esas circunstancias es una estrategia de sobrevivencia, y en otras ocasiones, obedece a una reacción natural de la psique para escaparse de la realidad a la que está siendo sometida.)
La flagelación de Martín Santos comenzó poco después de la cena, como a las 8:30 de la noche, y concluyó casi entrada la madrugada, en una ceremonia de bienvenida a la cárcel federal que los propios guardias de seguridad celebraban exclamando —como nos lo habían indicado a cada uno de los que ya estábamos adentro— que aquella era la noche del infierno.
El cuerpo del desarticulado preso fue rodado, inconsciente, al interior de su aposento, cuando los guardias se cansaron de aporrearlo y humillarlo. Incluso un médico de la institución asistió la golpiza; su labor consistía en reanimar al detenido y corroborar que no fingiera desmayos, o que en realidad sí experimentaba desvanecimientos naturales. Cuando se trataba de una simulación, lo indicaba a los oficiales y, en consecuencia, éstos arreciaban el tormento.
Al filo de las cuatro de la mañana, tras haberse retirado los custodios del pasillo, resultaba inevitable escuchar los lamentos del cautivo. Jesús Loya, una vez más, desde la reja de su propia celda, preguntó al nuevo inquilino sobre su procedencia:
—Ese compita de la uno, ¿cómo se encuentra? Le pusieron buena chinga anoche. Tras un largo silencio apenas se pudo escuchar la voz desde el fondo de la celda.
—Aquí ando... Estoy bien... aunque muy adolorido... pero ando vivo... estos cabrones casi me matan...Yo pensé que no había nadie en este pasillo... como no escuché una sola voz mientras me madreaban...
—No, pos aquí habemos raza, pero ni modo de defenderte, compa...
—¿Y aquí qué onda?, ¿cada cuándo son las madrizas como ésta?
—Sólo es la bienvenida... al rato te les olvidas mientras no te metas en pedos con los guardias.
—Pos ojalá, porque otra madriza así ya no la aguanto... Estos pinches guardias están más cabrones que los policías federales; aquellos siquiera me dejaban descansar, pero estos cabrones ni aire me dejaban tomar.
—¿Usted de dónde viene, compa?
—Soy de Mexicali.
—¿Con qué grupo lo relacionan?
—Con los Aretes [Arellano Félix].
—¿Y como qué ha hecho con los Aretes para que le hayan puesto la madriza que le pusieron?, porque uno no se gana una chinga de ese tamaño sólo por meras sospechas de algo...
—Es que me troné a tres comandantes de la federal que ya me tenían hasta la madre, que se estaban dedicando a secuestrar a nuestra gente en Tijuana y que nos estaban extorsionando, sin darnos la posibilidad de trabajar a lo de nosotros, al envío de droga hacia Estados Unidos. Y pos llegué con recomendación de parte del juez que conoce mi caso, por eso el recibimiento.
—Ese compa, ¿usted también es militar? —pregunté como siempre, metiéndome en pláticas que no eran mías, pero que por estar en el perímetro de mi pasillo, me pertenecían—, porque bien que les aguantó los chingadazos a los guardias.
—Estuve un tiempo en el Ejército, pero ya luego me gustó más el dinero y me relacioné con la gente que estaba al mando de todo en Tijuana, la que controlaba la zona. Fui teniente por dos años, hasta que me enviaron de comandante y me gustó más el dinero que se gana en este otro lado.
—¡Aguas!, compita, porque ese cabrón es reportero; se me hace que está infiltrado para ver qué nos puede sacar —advirtió Jesús Loya—. Yo que tú me cuidaba de lo que digas, no sea que mañana vaya a salir con que se volvió testigo.
—No pasa nada —respondió con serenidad, y con quejidos, Martín Santos—, si ustedes han visto cómo madrean a todos los que estamos aquí, no creo que por muy chingón que seas aguantes unas madrizas como éstas sólo por estar infiltrado.
—Eso sí, tienes razón —se convenció a sí mismo Jesús Loya.
Ya con el aval de confianza manifiesto, retomé la plática con más preguntas:
—¿Qué es de lo que te acusan? —tiré mi pregunta más básica, como buscando tantear el suelo en espera de que resultara un buen conversador y que no tuviera que forzar mucho la plática.
—Me quieren echar la muerte de cinco policías federales que cayeron allá en Mexicali.
—¿Tú qué dices?
—Ésos no son míos. Yo a ellos ni los ubico, pero me quieren enredar por los dichos de un testigo protegido que afirma que me conoce y que trabajó conmigo, pero no le coinciden las fechas, pues cuando él señala que yo ya estaba trabajando para los Aretes, apenas estaba saliendo del Colegio Militar. Todavía ni quién pensara que yo estaría al frente del comando de Tijuana.
—¿Cómo mataron a esos cinco policías que te quieren echar?
—No sé. Cuando me estaban dando una calentada en la Policía Federal, escuché que a los cinco policías los secuestraron en un rondín, los torturaron cinco días y al sexto día aparecieron encajuelados. Ése no es mi estilo, yo voy directo a la ejecución, para qué hacer sufrir a la víctima cuando ya tiene la sentencia. Ya con eso va a pagar lo que haya hecho.