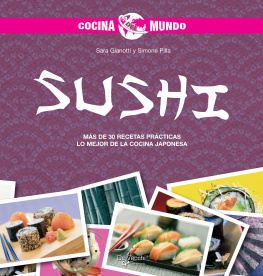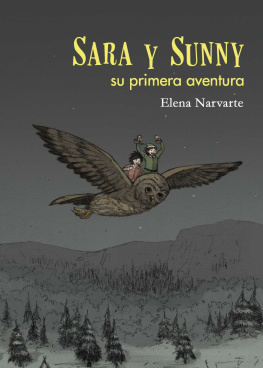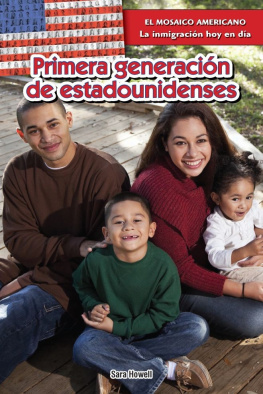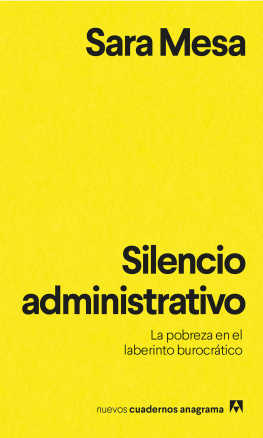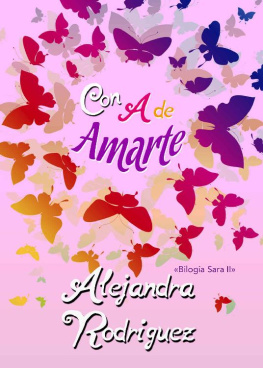SARA ALDRETE
Me dicen la narcosatánica
DEBOLS!LLO
Índice
A mis padres: por su inmenso amor.
Y a quienes pido perdón, por tanto dolor.
A mis hermanas Tere e Isabel:
Gracias por su insuperable amor. A sus hijos.
A mis cuñados, Jaime y Gerardo,
por lo mucho que les debo.
A VK: Por tu “siempre estaré”. Por lo que fue.
Por tu amor y tantos años de apoyo, F.I.N.E
A Mercedes Velasco: Gracias por ser mi hermana del alma.
Compañera del espíritu en mis tristezas de Oriente.
Por siempre, hermana.
A Berlina Chávez, Q.E.P.D.,
te lo debía y te lo cumplo, licenciada.
La vida te fue corta, pero nos diste mucho a tus niñas del Oriente.
A J. R. Uribe: por ser y haber sido por siempre amigo.
A Josefinísima Estrada y a Sandro Cohen:
Por el valor infundido.
Por ayudarme a escupir palabras hechas de sangre.
Por el valor que me dieron para sacar las cruces
que me estaban desgarrando el alma.
Gracias. Mil gracias.
Me persigo con un sable de rabia
Mientras tengo las piernas amarradas.
Amordazada estoy
Con cintas de veneno.
Agonizo ante el calendario porque
Aquí no hay nadie más cabrón que el tiempo.
Siento el amanecer, su podredumbre,
Y me devora el cáncer de la envidia.
Me suicido con ácido en la llaga.
Y nada más exijo
Un puñado de cal en el osario.
—Lucía Rivadeneyra
En cada cicatriz cabe la vida
Me dicen la narcosatánica
Desde el 13 de abril de 1989 se me conoce con varios alias, apodos o sobrenombres: la Sacerdotisa, la Madrina, la Concubina del Diablo, la Narcofanática y la Narcosatánica. O, simplemente, Satánica. A partir de ese día, y a lo largo de dos meses, los medios de comunicación, nacionales e internacionales, difundieron mi nombre, mi imagen y mi vinculación con el cubano-nor-teamericano Adolfo de Jesús Constanzo, alias El Padrino. Nos declararon culpables de haber asesinado a 13 personas halladas en las inmediaciones del Rancho Santa Elena, en Matamoros, Tamaulipas. Afirmaron que los sacrificamos en ritos satánicos. Adolfo, en efecto, era santero, profesaba la santería y estaba muy bien acreditado en los altos medios políticos, artísticos y policiacos. A pesar de ello, la Policía Judicial Federal también lo acusó de narcotraficante. Porque Constanzo realizaba ritos propios de la santería, los federales derivaron el nombre de esa religión a la palabra satanería; de ahí nace el sonoro, escandaloso y escalofriante sobrenombre que recibimos sus forzados acompañantes: los Narcosatánicos.
Por once años he cargado con esa fama. He leído libros, artículos y me han contado películas donde me convierten en la bruja más sanguinaria de la historia. Pero jamás he leído las notas periodísticas que relatan los hechos en los que me vi involucrada. He concedido algunas entrevistas para narrar, a grandes rasgos, mi versión de los hechos, pero esos datos no han tenido la relevancia que le dieron a la fantástica historia. Sin lugar a dudas, soy la protagonista de uno de los casos más sonados y magnificados de la nota roja de la última década. He tratado de mantenerme al margen, lejos del juego de los buscadores de noticias amarillistas. Incluso, me he rehusado a dar entrevistas a medios extranjeros, aunque me pagaban en dólares.
Ahora me decido a escribir de puño y letra mi versión, mi verdad de los hechos, partiendo desde las circunstancias en que conocí a Adolfo de Jesús Constanzo y cómo nos empezamos a relacionar. Cómo y por qué me secuestró. Los pormenores de la huida. Cómo de víctima pasé a victimaria. Y cómo, después de que Constanzo me privó de mi libertad, la policía —a la que en un principio creí mi salvadora— me quita, por segunda vez, mi libertad. Ésta es la historia de mi doble secuestro escrita desde el Reclusorio Femenil Oriente. Tengo 35 años de edad y 11 años de haber vivido el milagro más grande de mi existencia: morir y volver a nacer, prueba de que Dios y los ángeles no me abandonaron.

Finales de julio, principios de agosto de 1987. Eran las 8:30 de la noche. Estaba cansada. Había andado de empresa en empresa; en una y otra maquiladora. Trabajaba en una constructora y estábamos levantando encuestas y solicitudes de casa habitación para un nuevo proyecto de construcción. Llegué a mi casa y me encontré a mi hermana Mayté:
—Sara, qué bueno que llegaste. Necesito un favor, ¿sí? Quedé de pasar por Paty —su amiga de la infancia—. Y papá no me quiere prestar el coche. Vamos a ir a cenar.
—¡Ay, no! No y no. Vengo rendida.
—Ándale, por favorcito, ¿sí?
—Dile a papá que le prometes que le vas a traer el coche completito.
—No quiere. Ya le dije.
—¡Ay, Mayté, cómo friegas!
—Es en la Álvaro Obregón.
Esa calle es muy conocida y transitada, pues desemboca en el puente nuevo internacional y es el cruce oficial, tanto de coches como de peatones, a lo largo de la avenida. Es de doble sentido y triple carril. Hay infinidad de restaurantes, casas de curiosidades, curio shops, como dicen los norteamericanos que abundan en esos lares, discos, heladerías y centros de variedades de lo más nice. Era el punto de reunión para adolescentes y los ya no tan jóvenes. Ahí llevé a mi hermana. Y esa circunstancia determinaría mi vida.
—Súbete al carro, antes de que me arrepienta.
Salió corriendo y su amiga venía llegando; vivía a unas cuantas casas de la nuestra. Cuando salí, las dos chiquillas ya estaban dentro del automóvil.
—Apúrale, Sara; se nos hace tarde.
—Ya, ya, voy. ¡Ahorita regreso, má!
—¿No vas a cenar, hija? Vienes llegando y, como siempre, ya te vas.
—No me tardo. Voy a llevar a estas huercas y me regreso rápido.
Nos fuimos platicando de sus novios, de los regalos de cumpleaños, pues ya venía el de mi hermana. Al entrar a la avenida, de sur a norte, rumbo al puente internacional, por una de las callejuelas que desembocan en la avenida, entró un Grand Marquis. Poco después, por inercia volví la vista hacia el Grand Marquis que ya estaba a un costado del mío. En ese mismo instante, el que iba conduciendo me miró y empezó a seguirme y a hacerme señas de que me parara. Me tocaba el claxon. Iba acompañado de varias personas.
—Y ahora, éstos, ¿qué les picó? —dijo mi hermana.
—Mira, Mayté, está guapo —comentó Paty.
—Ya, niñas. Ya no volteen. Ésos no son de aquí. Traen placas de Jalisco —en una de las veces que me adelanté, por el retrovisor, alcancé a ver la placa delantera.
—¿Ay, cómo crees? Son de por aquí —dijo mi hermana.
—No, mira —me frené y el Marquis se siguió de largo, enfrenándose más adelante. Aceleré y los pasé y no puse la direccional para virar a la izquierda. El Grand Marquis se siguió de largo. Llegamos al restaurant.
—Bájense rápido, que ahí vienen esos tipos.
—Ay, ya vamos. Adiós, Baby. Cuídate y dile a mamá que tan pronto como terminemos de cenar, nos vamos para allá.
—Ya, bye-bye —por el retrovisor alcancé a ver el coche atravesándose el camellón (la banqueta era baja). Aceleré, pero en seguida me alcanzaron. Me hacían señales de que me parase. Yo negaba con la cabeza. La adrenalina se empezó a apoderar de mí. La misma sensación que sentía de pequeña cuando me iba detrás de los sepelios, rumbo al panteón. Me acercaba al féretro antes que lo bajaran al hoyo, y veía la cara del muertito para identificarlo entre los deudos. Cuando lograba encontrar al muerto entre la gente, el corazón daba un brinco hasta la garganta. Lo acompañaban otros difuntos que ya había visto en anteriores sepelios. Me paraba en las tumbas más altas, me trepaba hasta las estatuas, ya fueran cruces o ángeles, o sólo unos bloques con las leyendas ya conocidas: “Aquí yace el cuerpo de equis. Te recordamos con amor y cariño, tu esposa e hijos”, etcétera. Ese tipo de sepulcro era el más propicio porque no tenía que hacer malabares para ver. En ocasiones, al igual que los dolientes, yo también lloraba por esos pobres seres que se quedaban en la Tierra y no querían dejar ir al que ya estaba del otro lado, y al que yo sí podía ver.