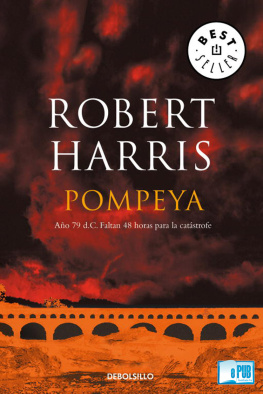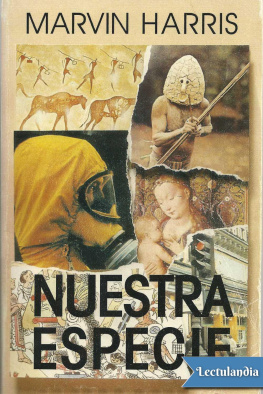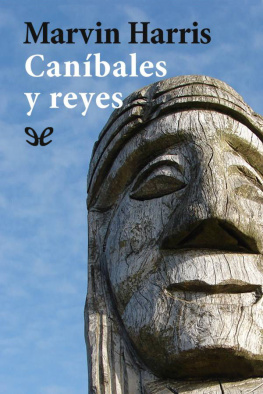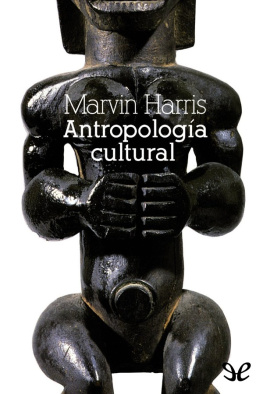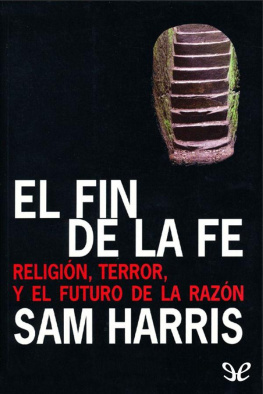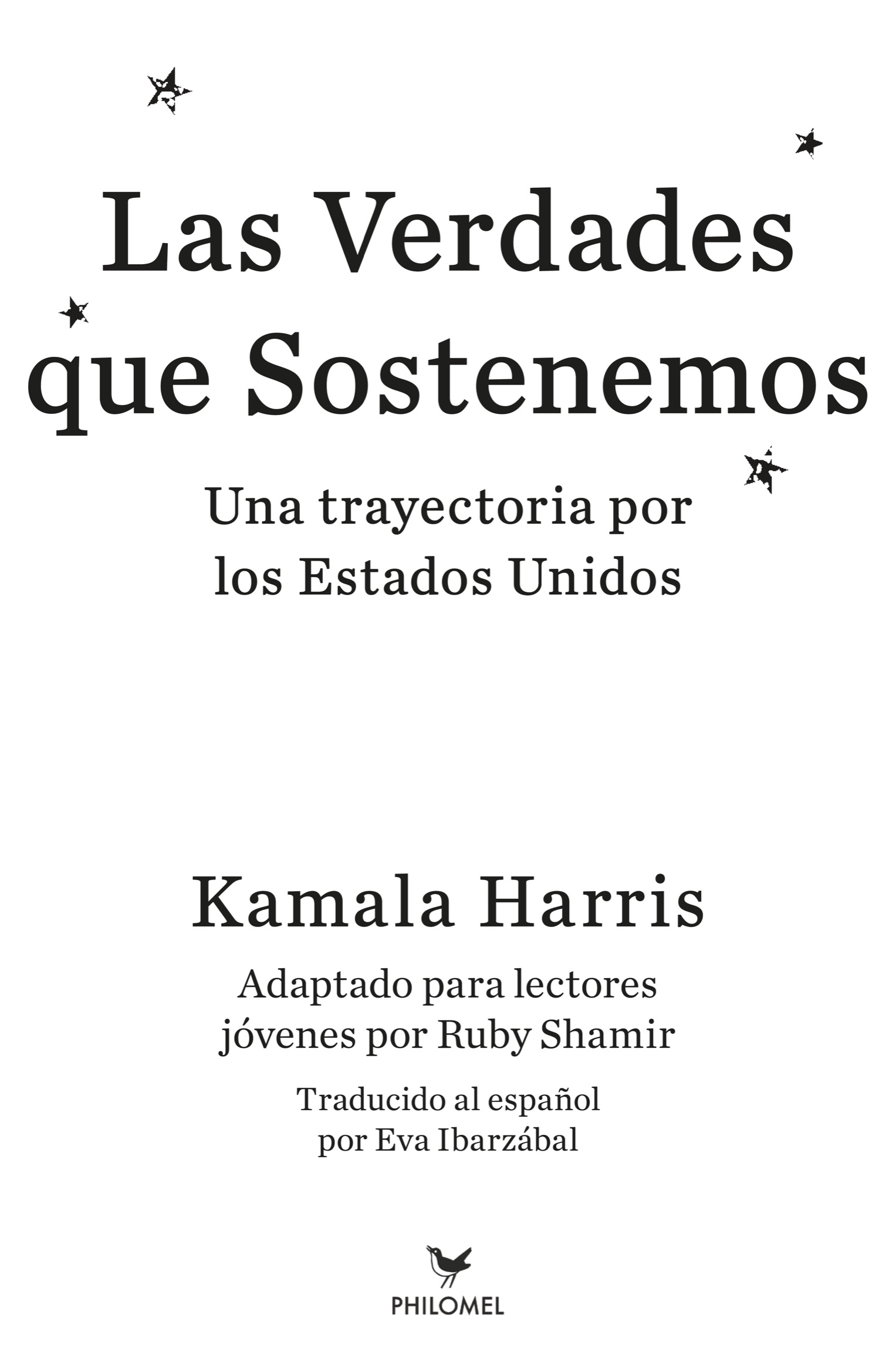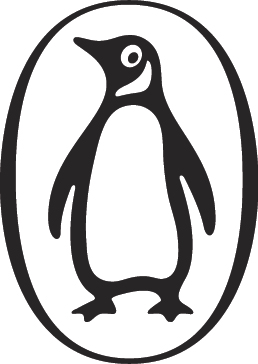First published in the United States of America by Philomel Books, an imprint of Penguin Random House LLC, 2019.
Copyright © 2019 by Kamala D. Harris.
Photos courtesy of the author.
Translation copyright © 2020 by Penguin Random House LLC.
Penguin supports copyright. Copyright fuels creativity, encourages diverse voices, promotes free speech, and creates a vibrant culture. Thank you for buying an authorized edition of this book and for complying with copyright laws by not reproducing, scanning, or distributing any part of it in any form without permission. You are supporting writers and allowing Penguin to continue to publish books for every reader.
Philomel Books is a registered trademark of Penguin Random House LLC.
Edited by Jill Santopolo.
PREFACIO
Casi todas las mañanas, mi esposo, Doug, se despierta antes que yo y lee las noticias en la cama. Si lo oigo hacer algún ruido: si suspira, se queja o resuella, ya sé qué clase de día nos espera.
El 8 de noviembre de 2016 empezó bien. Era el último día de mi campaña para convertirme en senadora de los Estados Unidos por California. Pasé el día reuniéndome con la mayor cantidad de electores que pude y, por supuesto, fui a votar con Doug a una escuela del vecindario que queda muy cerca de casa. Nos sentíamos muy bien. Habíamos alquilado un local inmenso para mi fiesta de la noche de las elecciones, con globos esperando caer en el preciso momento. Pero primero iría a cenar con la familia y los amigos íntimos, una tradición que comenzó con mi primera campaña aproximadamente una década y media antes. Mucha gente había venido de todas partes del país, incluso del extranjero, para acompañarnos: mis tías, primos, mi familia política y la de mi hermana, entre otros, todos reunidos para lo que esperábamos sería una noche muy especial.
Estaba mirando fijamente por la ventanilla del auto, reflexionando en lo lejos que habíamos llegado, cuando oí uno de los quejidos distintivos de Doug.
—Tienes que ver esto —me dijo, dándome su teléfono. Estaban llegando los primeros resultados de la elección presidencial. Estaba ocurriendo algo... algo malo. Para cuando llegamos al restaurante, la brecha entre los dos candidatos se había reducido muchísimo y yo también comencé a quejarme para mis adentros. Empezaba a preocuparme que sería una noche larga y oscura mientras esperábamos para saber quién sería nuestro próximo presidente.
Nos instalamos en un pequeño salón del restaurante principal para cenar. Las emociones estaban a flor de piel, pero no por los motivos que habíamos anticipado. Por un lado, si bien las votaciones no habían cerrado todavía en California, estábamos optimistas de que yo ganaría. Sin embargo, aunque nos preparábamos para esa merecida celebración, todos los ojos estaban puestos en nuestras pantallas a medida que, estado tras estado, iban reportando números que anticipaban una inquietante historia para la carrera por la presidencia.
En un momento dado, mi ahijado de nueve años, Alexander, se me acercó con lágrimas en los ojos. Supuse que uno de los otros niños en nuestro grupo lo había estado molestando sobre algo.
—Ven acá, muchacho. ¿Qué te pasa?
Alexander mi miró directo a los ojos. Le temblaba la voz:
—tía Kamala, ese hombre no puede ganar. No va a ganar, ¿verdad? —La preocupación de Alexander me rompió el corazón. Yo no quería que nadie hiciera sentir así a un niño. Ocho años antes, muchos de nosotros lloramos de alegría cuando Barack Obama fue elegido presidente. Y ahora, ver el temor de Alexander...
Su padre, Reggie, y yo lo llevamos afuera para intentar consolarlo.
—Alexander, ¿sabes que, algunas veces, los superhéroes se enfrentan a un gran reto porque un villano viene por ellos? ¿Qué hacen cuando eso ocurre?
—Contraatacan —contestó lloriqueando.
—Así es. Y contraatacan con emoción, porque todos los mejores superhéroes tienen grandes emociones, igual que tú. Pero siempre contraatacan, ¿verdad? Así que eso es lo que haremos.
Poco después, nos enteramos de que yo había ganado mi candidatura. Estábamos todavía en el restaurante.
Me invadió una gran gratitud tanto por las personas que estaban en aquel salón, como por las que había perdido por el camino, particularmente a mi madre, quien había muerto siete años antes. Intenté saborear el momento y lo logré, aunque brevemente. Pero, como todos los demás, volví otra vez la vista a la televisión.
Después de cenar, nos dirigimos a la fiesta de la noche de elecciones, donde más de mil personas se habían reunido para celebrar. Ya había dejado de ser una candidata. Ahora era una senadora electa de los Estados Unidos. La primera mujer de raza negra de mi estado y la segunda en la historia de la nación en ganar esa responsabilidad. Había sido elegida para representar a más de 39 millones de personas, aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses de diversos entornos. Era y es un honor extraordinario y una lección de modestia.
Mi equipo aplaudió y vitoreó cuando me uní a ellos en el pequeño salón detrás del escenario. Todavía se sentía abrumador. Mi grupo formó un círculo a mi alrededor mientras yo les agradecía por todo lo que habían hecho. Éramos una familia y habíamos pasado juntos por una experiencia increíble. Pero ahora, casi dos años después del inicio de nuestra campaña, teníamos un nuevo desafío por delante.
Yo había escrito un mensaje basado en la premisa de que Hillary Clinton sería la primera mujer en convertirse en nuestra presidenta. Pero eso no iba a ocurrir. Cuando miré fuera del salón, mucha gente estaba conmocionada a medida que se conocían los resultados de la elección presidencial.
Le dije al público que teníamos una tarea por delante, que había muchas cosas en juego. Teníamos que comprometernos a unir a nuestro pueblo para proteger los valores y los ideales estadounidenses. Pensé en Alexander y en todos los niños cuando hice una pregunta:
—¿Nos rendimos o luchamos? Yo digo que luchemos y ¡yo tengo la intención de luchar!
Me fui a casa esa noche con mi familia extendida, muchos de los cuales se estaban quedando con nosotros.
Nadie sabía realmente qué decir o qué hacer. Cada uno trataba de sobrellevarlo a su manera. Me puse unos pantalones para correr y me senté con Doug en el sofá. Me comí yo sola una bolsa entera tamaño familiar de Doritos clásicos. No compartí ni uno solo.