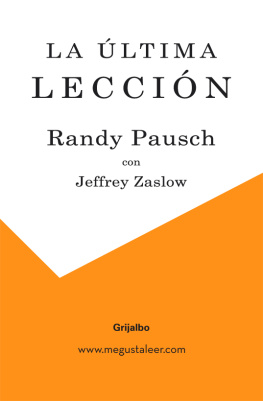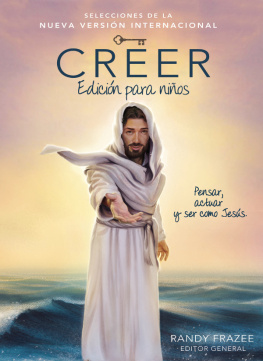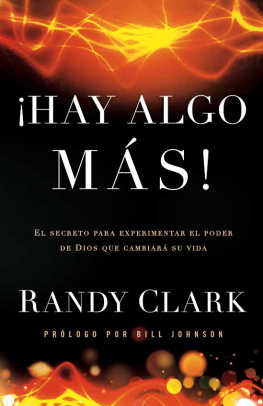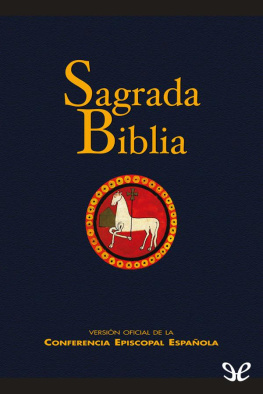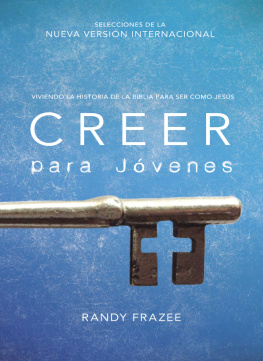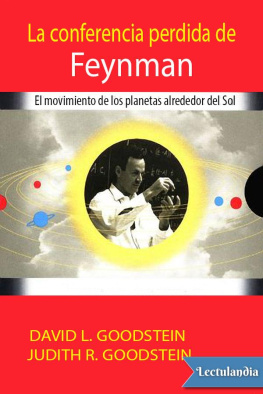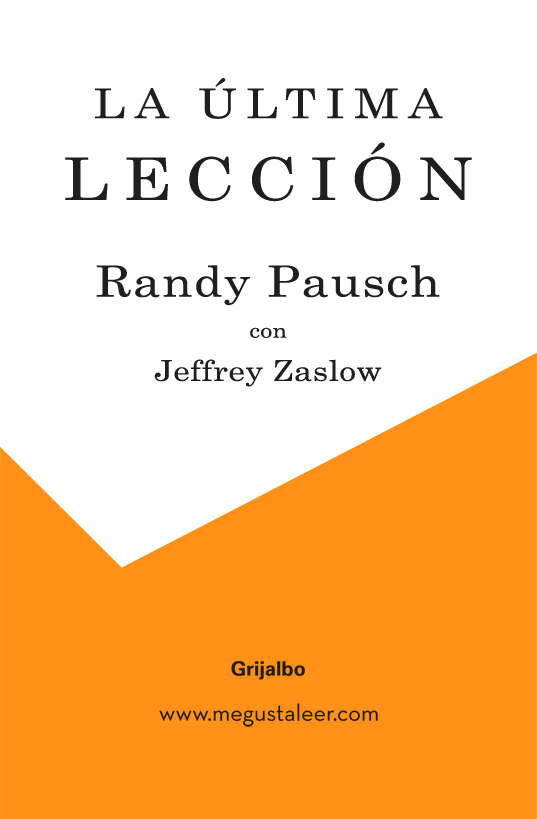Introducción
T engo un problema de ingeniería.
Si bien en general me encuentro en un estado de forma estupendo, tengo diez tumores en el hígado y solo me quedan unos meses de vida.
Soy padre de tres niños pequeños y estoy casado con la mujer de mis sueños. Aunque me resultaría fácil compadecerme de mí mismo, no les haría ningún bien, ni a ellos ni a mí.
De modo que ¿a qué dedico el tiempo tan limitado que me queda?
La parte evidente es la que consiste en estar con la familia y cuidar de ella. Ahora que todavía puedo, disfruto de cada momento que paso con ellos y me encargo de los detalles logísticos necesarios para allanarles el camino para una vida sin mí.
La parte menos evidente es cómo enseñarles a mis hijos lo que les hubiera debido enseñar a lo largo de los próximos veinte años. Son demasiado pequeños para esas conversaciones. Todos los padres quieren enseñarles a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal, lo que es importante de verdad y cómo enfrentarse a los retos que les planteará la vida. También queremos que conozcan anécdotas de nuestras vidas, a menudo para mostrarles cómo vivir las suyas propias. Mis deseos en ese sentido me impulsaron a dar una «última lección» en la Carnegie Mellon University.
Esas lecciones siempre se graban en vídeo. El día que di la mía tenía claro lo que hacía. Con la excusa de una charla académica, intentaba meterme en una botella que algún día la marea dejaría en la playa para mis hijos. De haber sido pintor, les habría dejado una pintura. De haber sido músico, habría compuesto música. Pero soy profesor. Así que di una clase.
Hablé de la alegría de vivir, de cuánto valoraba la vida incluso a pesar de que me quedara tan poca. Hablé sobre la honradez, la integridad, la gratitud y otras cosas que aprecio. Y me esforcé muchísimo en no resultar aburrido.
Para mí este libro significa un modo de continuar lo que empecé sobre aquel escenario. Como el tiempo es precioso y quiero pasar todo el que pueda con mis hijos, le pedí ayuda a Jeffrey Zaslow. Cada día me doy un paseo en bicicleta por el barrio porque el ejercicio es crucial para mi salud. Así que hablé con Jeff por los auriculares del móvil durante cincuenta y tres largos paseos en bici. Luego él invirtió innumerables horas en ayudarme a transformar mis historias —supongo que cabría llamarlas cincuenta y tres «lecciones»— en el libro que sigue a continuación.
Desde el principio supimos que nada de todo esto puede reemplazar a un padre vivo. Pero la ingeniería no trata de soluciones perfectas, sino de hacerlo lo mejor posible con recursos limitados. Tanto la charla como este libro representan mi intento de conseguir exactamente eso.
1
Un león herido todavía
quiere rugir
M uchos profesores dan charlas tituladas «La última lección».
Tal vez hayáis presenciado alguna.
Se ha convertido en un ejercicio habitual en los campus universitarios. Se les pide a los profesores que se enfrenten a su desaparición y mediten acerca de lo que consideran más importante. Y mientras hablan, el público no puede evitar plantearse siempre la misma pregunta: ¿Qué le enseñaríamos nosotros al mundo si supiéramos que es nuestra última oportunidad de hacerlo? Si tuviéramos que desaparecer mañana, ¿qué querríamos dejar como legado?
Durante años Carnegie Mellon organizó un «Ciclo de últimas lecciones». Pero cuando los organizadores me propusieron participar, habían rebautizado el ciclo con el nombre de «Viajes» y pedían a los profesores seleccionados que «reflexionaran acerca de su trayectoria personal y profesional». No me pareció la más apasionante de las descripciones, pero acepté la propuesta. Me hicieron hueco para septiembre.
Por entonces ya me habían diagnosticado un cáncer de páncreas, pero era optimista. Quizá me encontrara entre los pocos afortunados que logran sobrevivir.
Mientras yo recibía tratamiento, los encargados del ciclo de conferencias no paraban de enviarme correos electrónicos. Me preguntaban de qué pensaba hablar o me pedían que les mandara un resumen. El mundo académico implica ciertas formalidades imposibles de eludir, ni siquiera si uno está ocupado en otros asuntos como, por ejemplo, intentar no morirse. A mediados de agosto me informaron de que había que imprimir un cartel de la conferencia y que, por tanto, debía elegir el tema.
Sin embargo, esa misma semana recibía la noticia de que el último tratamiento no había funcionado. Solo me quedaban unos meses de vida.
Sabía que podía cancelar la charla. Todos lo entenderían. De pronto, tenía que ocuparme de otras muchas cosas. Tenía que enfrentarme a mi dolor y la tristeza de los que me querían. Tenía que dedicarme a poner en orden los asuntos de la familia. Y no obstante, pese a todo, no me quitaba de encima la idea de dar la conferencia. Pensar en dar una última lección que de verdad fuera la última me llenaba de energía. ¿Qué podía decir? ¿Cómo sería recibida? ¿Sería capaz de soportarla?
Le conté a mi mujer, Jai, que podía echarme atrás, pero que quería seguir adelante.
Jai (pronunciado Yei ) siempre había sido mi animadora particular. Cuando yo me entusiasmaba por algo, ella también se entusiasmaba. Pero esta idea de la última lección le despertaba cierto recelo. Acabábamos de mudarnos de Pittsburgh al sureste de Virginia para que a mi muerte Jai y los niños estuvieran cerca de la familia de mi mujer. Jai consideraba que yo debía pasar el poco tiempo que me quedaba con los niños o arreglando la casa nueva en lugar de dedicar mis horas a preparar la conferencia y volver luego a Pittsburgh para dar la charla.
Logan, Chloe, Jai, yo y Dylan.
«Llámame egoísta —me dijo—, pero lo quiero todo de ti. Cualquier rato que pases trabajando en esa conferencia será tiempo perdido, porque será un tiempo que pasarás lejos de los niños y de mí.»
Comprendí lo que se proponía mi mujer. Desde que había enfermado, me había prometido a mí mismo respetar los deseos de Jai. Consideraba mi misión hacer cuanto estuviera en mi mano por aliviar el peso que mi enfermedad había traído a su vida. Por eso pasaba gran parte de las horas del día poniendo en orden el futuro de la familia sin mí. Con todo, no lograba quitarme el gusanillo de dar esa última conferencia.
A lo largo de mi carrera académica he dado algunas conferencias bastante buenas. Pero que te consideren el mejor conferenciante de un departamento de ciencias informáticas es como alcanzar la fama por ser el más alto de los Siete Enanitos. Y por entonces sentía que todavía me quedaban muchas cosas dentro, que si ponía todo mi empeño, tal vez fuera capaz de ofrecerle a la gente algo especial. «Sabiduría» es una palabra demasiado fuerte, pero se acerca a la que busco.
A Jai seguía sin gustarle la idea. Al final planteamos la cuestión a Michele Reiss, la psicoterapeuta a la que acudíamos desde hacía unos meses. Está especializada en ayudar a familias en que uno de los miembros se enfrenta a una enfermedad terminal.
«Conozco a Randy —le dijo Jai a la doctora Reiss—. Es un adicto al trabajo. Sé exactamente cómo se comportará en cuanto empiece a preparar la conferencia. Le consumirá todo su tiempo.» Para Jai la conferencia significaría una distracción innecesaria ante la abrumadora cantidad de asuntos con los que teníamos que lidiar.