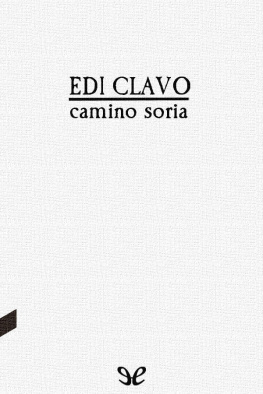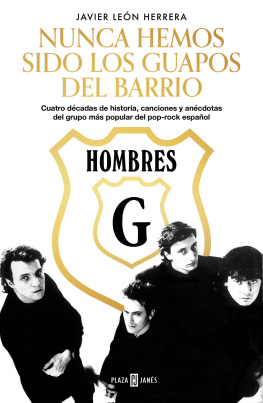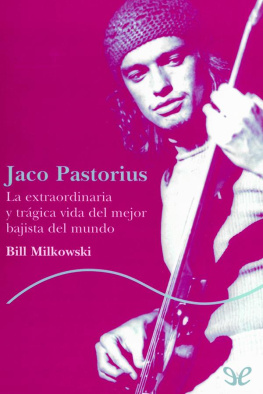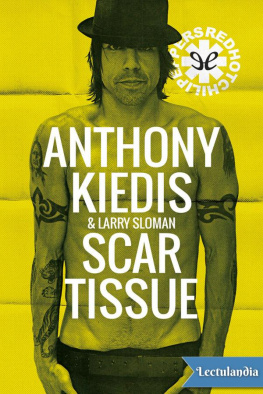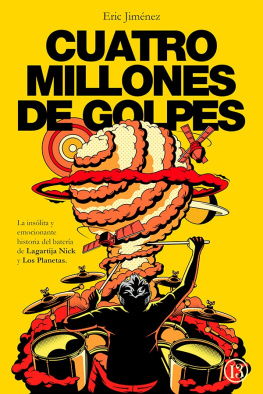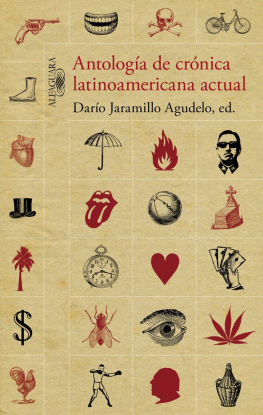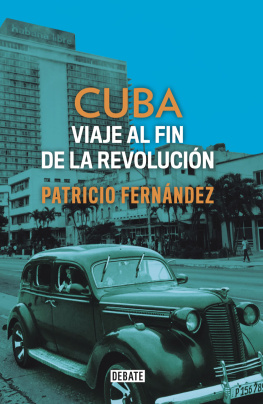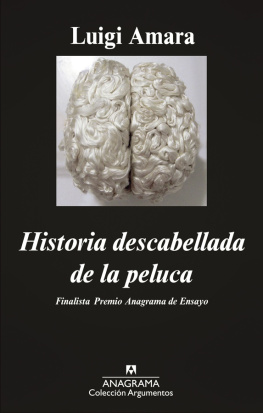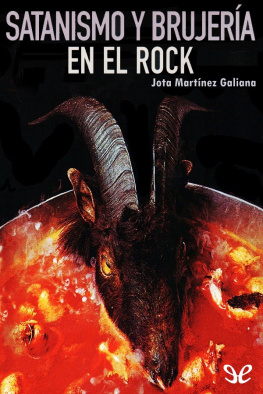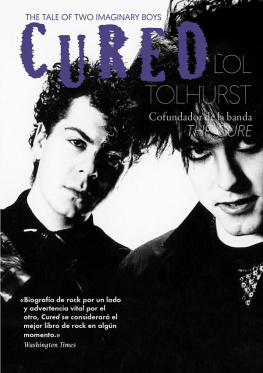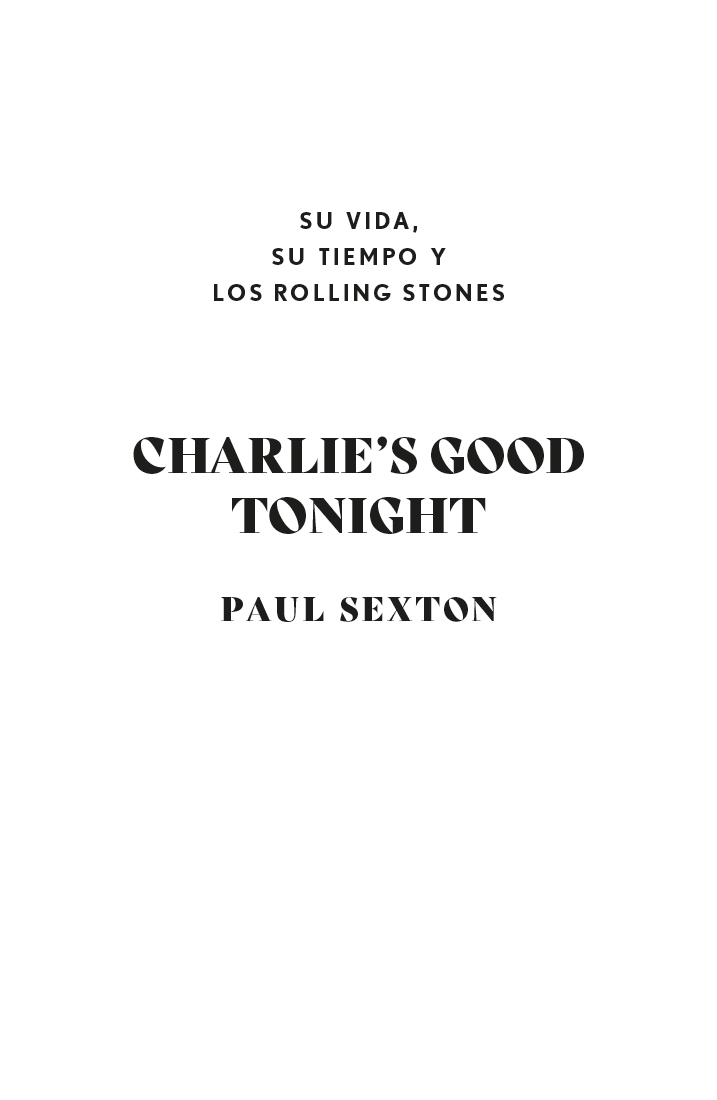C harlie era un músico de mentalidad increíblemente abierta, y había verdadera sutileza en su forma de tocar. Tenía gustos muy variados: el jazz, el boogie , el blues, la música clásica, la música dance, el reggae y las canciones pop que, aunque fueran tontas, daba la casualidad de que eran buenas. La gente comenta siempre que era un gran aficionado al jazz, pero no era solo eso. Decirlo es simplificar en exceso sus preferencias musicales y lo que le gustaba tocar.
Tiene algo de mito afirmar que Charlie no salía de casa. Claro que salía. Solíamos ir a ver partidos y a sitios de moda, a comer y a escuchar música. En el estudio tocábamos a menudo solos todo tipo de música cuando los demás ya se habían ido a casa o antes de que llegara la gente. A veces tocaba ritmos africanos, y hacía unas cosas increíbles. No era supertécnico pero sí muy versátil, y cuando conseguía dominar un ritmo nuevo, se emocionaba con él.
Era, además, un apasionado de la música clásica. Le gustaban Dvořák, Debussy y Mozart, y solíamos escuchar los dos a Stockhausen y a Mahler. Escuchábamos a compositores modernos y tratábamos de entender de qué iban.
Era inteligente y nunca levantaba la voz, pero podía ser muy directo y decir lo que pensaba. Aunque era muy reservado con su vida privada, los dos entendíamos los procesos mentales del otro. Charlie era una persona muy tranquila, pero tenía un gran sentido del humor y nos reíamos sin parar. Le echo de menos por muchos motivos.
Prólogo, de Keith Richards
C ada vez que pienso «voy a hablar de Charlie Watts» me doy cuenta de que no se puede expresar con palabras lo que era él esencialmente. Charlie era una presencia y, cuando estabas con él, bastaba con eso.
Mi relación con Charlie se estructuraba básicamente en torno al humor. Nos cachondeábamos de la gente sin ni siquiera tener que hablar. Teníamos una especie de lenguaje visual de signos que es necesario entre un guitarrista rítmico y un baterista porque tienes que comunicarte de ciertas maneras, pero nosotros perfeccionamos ese lenguaje hasta el punto de que podía abarcar la ironía, el cabreo o, cuando estábamos en el escenario, decirnos: «Vale, ya estamos volando, ¿y ahora qué? ¿Cómo aterrizamos?».
Charlie tenía un humor muy irónico y sutil, pero yo conocía ciertas palabras clave que no voy a revelar. Aunque no lo hacía muy a menudo, a veces decía esas palabras y Charlie se tiraba al suelo patas arriba, muerto de risa, aunque estuviera en mitad de un aeropuerto. Por suerte, cuando le ponía en esa tesitura, solíamos estar en alguna habitación de hotel, porque a veces te daba un ataque de risa y Charlie no se cortaba, lo soltaba todo de golpe. Vete tú a saber cuál era el chiste. Como suele pasar con la risa de ese tipo, en realidad lo que la provocaba no era para tanto.
Era un hombre muy reservado. Siempre tuve la sensación de que no podía traspasar cierta línea o preguntarle por algo a no ser que él quisiera hablar del asunto. No tenía doblez; con él no había trampa ni cartón. Charlie era lo que se veía; o sea, Charlie. El tío más auténtico que he conocido.
Keith Richards
Junio de 2022
Preludio, de Andrew Loog Oldham
C onocí a Charlie Watts en Eel Pie Island un miércoles primero de mayo. El domingo anterior había visto a los Stones por primera vez en vivo en el Station Hotel de Richmond, pero no hablé con él. Puede que saludara de pasada a Mick y a Keith, pero solo hablé con Brian Jones, que en aquel momento era el portavoz oficial del grupo.
La banda me había dejado alucinado en el Station Hotel. No tenía ni idea de lo que era aquello en realidad, pero sabía que había cambiado mi concepción de muchísimas cosas y que yo también quería formar parte de aquello. El miércoles siguiente ya estaba intentando venderles mis servicios, en nombre propio y en el de mi casero, el agente Eric Easton, que me había alquilado una habitación y un teléfono en Regent Street. El concierto había terminado y yo andaba por allí nervioso, deseando pasar la prueba y ponerme manos a la obra.
Me paré al lado de Charlie y su batería. Como no se me ocurría de qué hablar, me ofrecí a ayudarle a transportar la batería. Rechazó mi ofrecimiento con una sonrisa; ya había adivinado que se me daban mejor otras cosas. Charlie me había dejado hipnotizado en el Station Hotel, igual que todos ellos.
En mi primera autobiografía, Stoned, escribí:
El baterista parecía haber llegado teletransportado en un rayo de luz, y daba la impresión de que, más que oírsele, se le sentía. Me encantaron la presencia que aportaba al grupo y su forma de tocar. A diferencia de los otros cinco, que iban sin chaqueta, él llevaba los dos botones de arriba de la suya meticulosamente abrochados y, debajo, una camisa igual de pulcra y una corbata, a pesar del ambiente que había en la sala. El cuerpo detrás de la batería, la cabeza girada a la derecha con expresión distante, como de desdén impostado frente a la exhibición de las manos que se agitaban a setenta y ocho revoluciones por minuto delante de él. Estaba con los Stones pero no era uno de ellos; tenía un aire un poco tristón, como si lo hubieran trasladado allí para esa noche desde el Ronnie Scott’s o el Birdland, donde tocaba en otro tiempo y otro espacio (en el tiempo y el espacio Julian «Cannonball» Adderley). Era único en su especie, un clásico con su mundo propio, un caballero del tiempo, el espacio y el corazón. Su raro talento musical era una manifestación de su talento aún mayor para la vida: acababa de conocer a Charlie Watts.