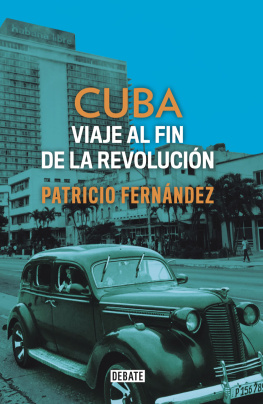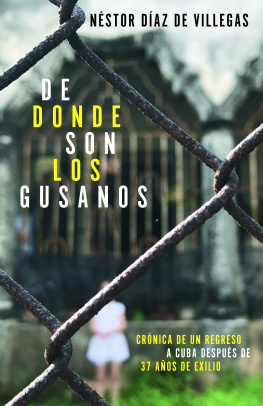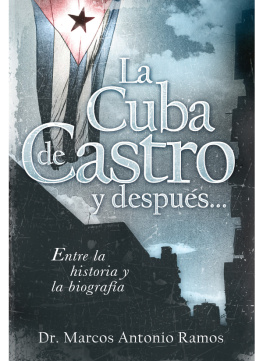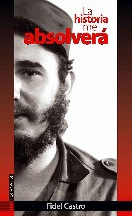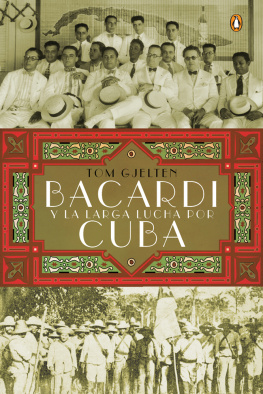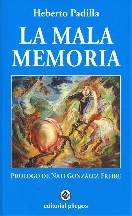P RÓLOGO
Todos los personajes de este libro son reales. A la mayoría los vi con mis propios ojos, y unos pocos se colaron de oídas. Como escribir sobre alguien es, en parte, inventarlo, procuré dejar que hablaran por sí mismos. No he pretendido hacer un juicio sobre lo que me contaron. Ellos eran esta historia: los habitantes de una iglesia donde la fe ha muerto.
Departí con autoridades, militares, artistas, escritores, periodistas jóvenes, pequeños empresarios emergentes, rastafaris, jineteras y diletantes. Algunos de ellos hoy se cuentan entre mis amigos cercanos. Formé parte de un mundo social. La élite cubana es muy pequeña y promiscua, tanto o más que la del resto de los países latinoamericanos. Conviven con ella ex guerrilleros, ex terroristas y toda clase de excéntricos considerados «subversivos» en sus países de origen. Ladrones de bancos, luchadores sociales y sujetos que, aburridos del rigor de sus ciudades, sucumben al relajo habanero. En esta isla pirata apenas existen instituciones confiables: el poder tiene nombre y apellido. «Se puede jugar con la cadena, pero no con el mono», dice la ley fundamental del territorio.
Hubo un tiempo en que Cuba representó la juventud y el porvenir. El ingreso de «los barbudos» en La Habana fue aplaudido por las almas libres del mundo. La inmensa mayoría de los cubanos lo festejó. Los poetas, intelectuales y religiosos latinoamericanos participaron del coro que les dio la bienvenida a los revolucionarios. «Ésta es la copa, tómala, Fidel. / Está llena de tantas esperanzas / que al beberla sabrás que tu victoria / es como el viejo vino de mi patria: / no lo hace un hombre sino muchos hombres / y no una uva sino muchas plantas», escribió Pablo Neruda en Canción de gesta.
De eso queda poco, casi nada. Los jóvenes de 1959, o murieron o agonizan. Los que hoy tenemos alrededor de cincuenta años no fuimos protagonistas de ese entusiasmo, pero lo conocimos. Somos sus últimos testigos. Llegamos tarde para entregarnos por completo a la emoción revolucionaria, pero alcanzamos a sentir su fuerza espiritual, el encantamiento con la causa de los pobres y la exaltación de lo comunitario. En Chile combatíamos la dictadura junto al pueblo y en nombre del pueblo, mientras en Cuba, a esas alturas, los comunistas defendían la suya usando al pueblo como excusa.
Una vez que recuperamos la democracia, nos convertimos en la generación que vio fracasar el sueño de sus padres y maduró en tierra de nadie, entre multitiendas y altas torres de espejos que comenzaron a reflejar otro tipo de ilusiones. Debimos reconocer que ahí donde gobernaba esa emoción redentora, la pobreza no retrocedía. La apuesta comunista no funcionó en ninguno de los lugares donde se impuso y, durante los años noventa, el capitalismo terminó por expandirse en todo el planeta. Cuba persistió como un capricho. Su «salvador» cayó en la trampa del orgullo. Creyó que él era su pueblo y hasta el día de su muerte enfrentó a los Estados Unidos como si se tratara de un enemigo personal. Por eso cuando en diciembre de 2014 su hermano Raúl y Barack Obama aparecieron en la televisión, uno en La Habana y el otro en Washington, comprometiéndose a reanudar relaciones diplomáticas, entendí que comenzaba a escribirse el último capítulo de una larga historia. Fue entonces que partí a Cuba para ser testigo del fin de la Revolución.
Dos veces estuve en la isla antes del año 2015: una en pleno Período Especial y la otra cuando Raúl Castro acababa de asumir la presidencia de la República. Ambos viajes los cuento aquí. Desde enero de 2015 he ido y venido muchas veces, y gran parte de mi atención ha permanecido siempre allá. Espero que la lectura de este libro refleje el enamoramiento que experimenté por Cuba y su gente. En este Viaje al fin de la Revolución intenté retratar lo que ha quedado de ella: lo bueno, lo malo y lo inclasificable de uno de los proyectos sociales más ambiciosos de la historia humana, llevado a cabo en esta pequeña isla que hoy habita en compás de espera, aunque sin esperanza. Asumen que la Revolución ha muerto y, sin embargo, no se deciden a enterrarla.
PRIMERA PARTE
P ERÍODO E SPECIAL
La primera vez que viajé a Cuba fue el año 1992, en pleno «Período Especial». Con la caída de la Unión Soviética, la isla perdió su principal —única, en realidad— fuente de financiamiento y la economía se desplomó. Varadero comenzaba por entonces a desarrollar el negocio turístico. En ese tiempo, los cubanos no podían entrar a los hoteles. Al terminar el día, las jóvenes comenzaban a deambular cerca de las puertas de las discoteques con tenidas de noche y tacos altísimos, esperando que algún europeo las invitara a pasar con ellos.
Tenía veinte años entonces y llevaba más de un mes mochileando por México cuando la portera de mi pensión de Morelos, una adolescente de dieciséis a la que de niña le quedaba poco, me dijo que había llamado mi madre. Devolví el llamado enseguida, con la convicción de que había muerto mi abuelo. Hacía un año que estaba con su cabeza en la estratósfera, perdido, y sus seis hijas, entre ellas mi madre, esperaban que se apagara en cualquier momento. Pero no fue así. Solo quería comunicarme que José Antonio estaría en Cuba la semana siguiente y me invitaba a pasar unos días con él.
José Antonio está casado con una de sus hermanas. Hacía un lustro había vuelto del exilio y era entonces presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Socialista de Chile, en el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. Iba a Cuba a pasar sus vacaciones, invitado personalmente por Fidel a manera de agradecimiento, o algo así, por haber sido el encargado meses antes de negociar la reapertura de las relaciones diplomáticas con Chile tras casi veinte años de interrupción. La oferta era insoslayable. Viajé hasta la ciudad de Mérida en la parte de atrás de muchos camiones, y un buen porcentaje del dinero que me debía alcanzar para otro par de meses patiperreando, lo gasté en comprar un pasaje a la isla.
Una semana más tarde aterricé en La Habana. Con esa informalidad extrema de los mochileros —pantalones cortados como los náufragos, poleras manchadas y sandalias—, iba caminando por la loza del aeropuerto cuando un hombre de guayabera blanca me dijo «¿Patricio?». «Sí», le contesté, y me indicó el Mercedes Benz negro que me esperaba. No era lujoso, pero sí institucional. De la complicidad con los vagabundos pasaba al rango de invitado de honor del máximo líder de la Revolución. El automóvil me llevó al Laguito, donde están las mejores casas de la ciudad, en medio de un parque con laguna y botes a remo.
En lo que duró esa estadía, estreché la mano de Fidel Castro en un acto realizado en la Plaza Vieja —«quisiera mostrarte yo mismo algunas cosas», dijo cuando José Antonio me presentó como su sobrino viajero, «pero no sé si sea posible», agregó antes de quitarme la vista de encima y decirle a mi tío que esperaba verlo pronto, para desaparecer a continuación entre la multitud, rodeado por sus guardaespaldas. También asistí a una reunión con Carlos Lage sin saber que era la esperanza blanca del régimen, y con mis primas le inventamos gritos de campaña a Juan Escalona —un fiscal nacional conocido por haber sido el acusador en el juicio contra el general Arnaldo Ochoa y el coronel Antonio de la Guardia en la así llamada «Causa Número 1», que terminó con ambos fusilados—, porque por esos días se estaba postulando para la Asamblea General. José Antonio reía nervioso mientras nosotros le proponíamos lemas como «¡Todo lo feo lo amonona, el gran Juan Escalona!», o «¡Si no le importa el qué dirán, vote por este Juan!» o el que a nosotros más nos gustaba sin darnos cuenta de lo que decíamos: «¡Un revolucionario que no perdona, ese es Juan Escalona!» También tomé ron con Silvio Rodríguez una tarde en que llegó a visitarnos y le pregunté, a propósito de su canción «Sueño con serpientes», qué le pasaba al ver que un sueño se convertía en pesadilla. También él estaba presentándose como candidato para integrar la Asamblea, y antes de responder habló de su gran cercanía con Chile, que sus verdaderos cómplices eran los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir) y no los comunistas, contrarios a la vía armada. Al cabo de varias anécdotas respondió: «La Revolución cumplió su tarea dando educación y salud gratis para todos los habitantes de esta tierra y ahora su desafío es preservar estos logros».