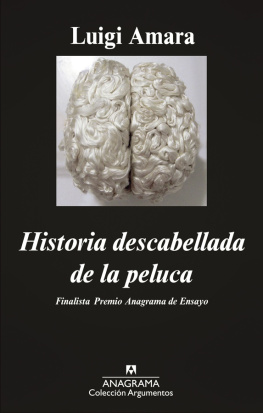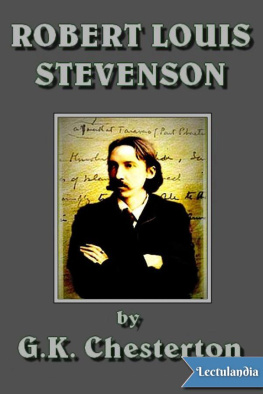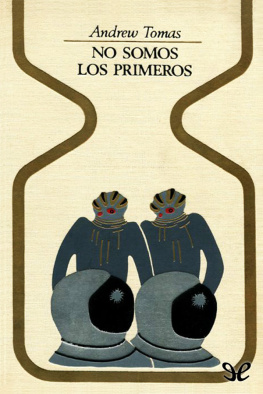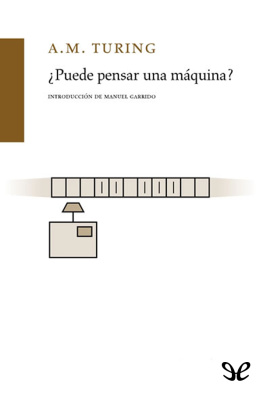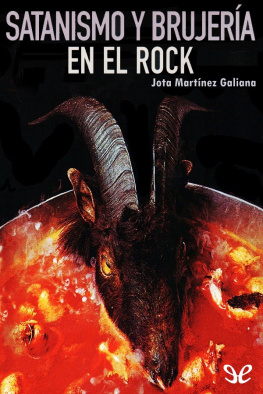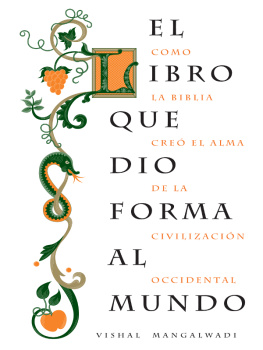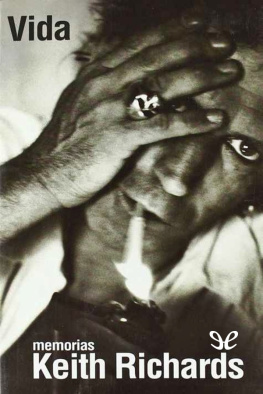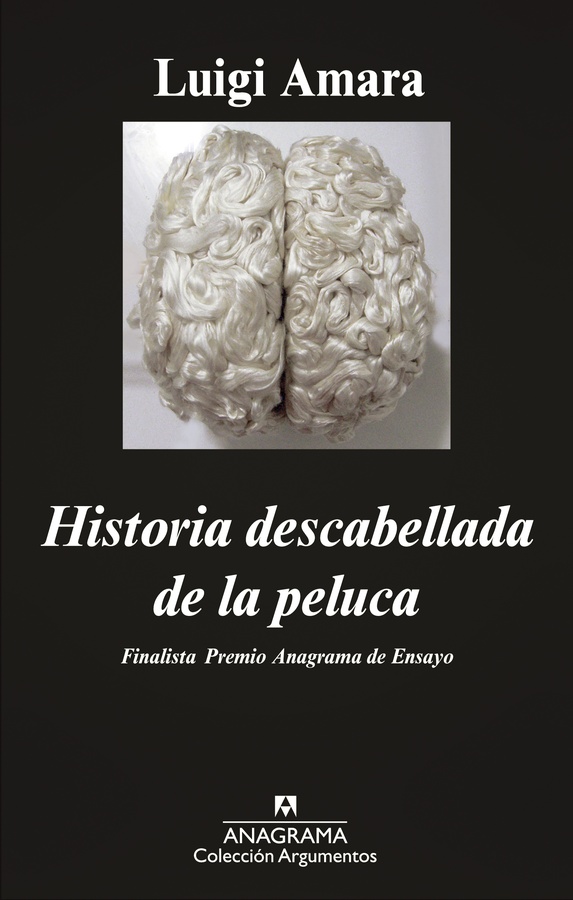El día 7 de abril de 2014, el jurado compuesto por Salvador Clotas, Román Gubern, Xavier Rubert de Ventós, Fernando Savater, Vicente Verdú y el editor Jorge Herralde, concedió el 42.º Premio Anagrama de Ensayo a Campo de guerra, de Sergio González Rodríguez (México).
En su trágica desesperación arrancaba, brutalmente, los pelos de su peluca.
PRÓLOGO DESORBITADO
Si tuviera que elegir un objeto para describir el sentido de la vida en la Tierra, una postal para enviar a los marcianos sobre nuestras obsesiones más fieles, me inclinaría en primer lugar por la peluca. Mamífera y artificial, insignia del poder y al mismo tiempo cómplice de una idea maleable de belleza, remota pero siempre persistente, en esa cabellera falaz que parece encaminarse hacia la vida propia se reflejan nuestros excesos y nuestros temores, el despliegue del cuerpo entregado a la seducción, así como los estragos psicológicos de ese sucedáneo del otoño conocido como calvicie.
Por lo que revela de nuestra propensión al doblez y la simulación, por la forma en que cristaliza, en una maraña que se antoja agazapada y cariciosa, el desvío, la exuberancia concertada, ese mundo dentro del mundo que hemos convenido en llamar «segunda naturaleza» –pero que también podría denominarse «teatro»–, por todo eso escogería la peluca como representante sideral, como carta de presentación cósmica. Me gusta imaginar la cabellera que atraviesa la indiferencia del espacio y llega después de muchos años a otra galaxia, el estupor alienígena de sostener entre sus manos, en sus extremidades quizá lampiñas y horrorizadas, esa pelambre liviana y acaso a punto de saltar que, pese a ser probablemente indescifrable, habla de un mundo hirsuto y estilizado, donde nada es lo que parece y el enrarecimiento, tal vez porque participa de una necesidad vital, de las demandas inacallables del deseo, no deja de ser convincente.
Más que una historia ilustrada y a decir verdad un tanto inconexa sobre el furor de los postizos –suerte de mosaico o tapiz reflexivo en torno a un tema que se diría de otro tiempo–, éste es un libro personal, una galería íntima y tal vez demasiado insistente alrededor de un único objeto. En lugar de un museo horizontal, de una colección variopinta de debilidades y fetiches recurrentes, y sin importar el riesgo de monomanía y anacronismo que quizá comporte, opté por un recorrido al interior de uno solo de ellos, un descenso por la trenza de asociaciones y perplejidades en que me veo reflejado al meditar sobre la peluca, al dejarme enredar en sus incitaciones, en su espesura improbable mientras la convierto en objeto del pensamiento. Al fin y al cabo, si Baudelaire descubrió que hay un mundo en la cabellera, ¿por qué no dar un paso adelante y contar la historia del mundo a partir de la peluca, a partir de la cabellera que se sostiene por sí misma, desprendida del cuero cabelludo y por lo tanto del cuerpo, de la cabellera elevada a talismán, a pequeño pero inabarcable cosmos?
Aunque se trata de un libro a su manera autobiográfico, su germen no se ubica, o no que yo sepa –no hay que desaprovechar la ocasión para hacer un guiño al psicoanalista–, en alguna parafilia inconfesable o en una propensión más o menos controlada, más o menos domesticada, al travestismo. Tampoco se originó –aunque sin duda algo tuvo que ver en todo esto– en la lectura del epigrama de Carlos Díaz Dufoo (hijo) que he colocado a modo de epígrafe, auténtica novela de una sola línea de la que estas páginas quizá no sean más que una nota al pie demasiado abultada, una rebaba tan desaforada como quizá excesiva. Sospecho que este libro comenzó, más bien, cuando todavía se estilaban las melenas, en aquellos tiempos no tan lejanos en que la cabellera podía ser un signo de rebeldía. Una tarde me di cuenta de que si encontramos cualidades libertarias en el pelo largo y suelto, o cierta estridencia en pintarlo de verde y moldearlo según la estética del alambre de púas, la peluca introduce una distorsión imprevista, un equívoco que se interna en la provincia del disfraz: más allá de la moda y los códigos de la cosmética, la peluca incorpora la paradoja de una libertad portátil y desechable, de una rebelión, por así decirlo, de pelos para afuera, festiva y extraordinaria a causa de su aura de carnaval, no por removible menos desestabilizadora.
De la mano de sus antecedentes sólo en apariencia frívolos en los viejos salones franceses, advertí que la peluca era más bien apta para el libertinaje de noches licenciosas que para la libertad como valor revolucionario, y llevado por el atractivo de su artificio, por la fascinación de su superficialidad engañosa, empecé a preguntarme si la importancia simbólica de la guillotina durante la Revolución Francesa no estaría en que acababa de tajo con el reinado de las pelucas; en que, con el pretexto un tanto drástico de la decapitación, le ponía un alto a esos penachos estrafalarios que apenas pueden disimular su condición de coronas y que durante un par de siglos, como ya lo habían hecho durante el antiguo Egipto, dominaron la vida en sociedad.
Desde el día en que caí en el embrujo de la peluca acaricié el proyecto de escribir un libro que, además de conducirme al examen de las costumbres de épocas distantes, me obligaría a reflexionar sobre una presencia extraña que en general ha sido desdeñada por superflua y expulsada olímpicamente del ámbito de lo pensable. Lenguaje en sí mismo, complemento de la máscara confeccionado con la propia materia de nuestras glándulas sebáceas, juguete de la identidad, pese a que la primera peluca conocida data del año 3000 a. C. y en distintos momentos de la historia se extendió como una hidra cuyas cabezas correspondían a las de la población que de buena gana la portaba, la cabellera postiza suele situarse en los márgenes de las investigaciones «serias», incluso de las que versan sobre las alteraciones a las que se somete el cuerpo, aquellas que indagan por los límites entre lo orgánico y lo sintético, lo carnal y lo protésico, lo original y lo añadido en el ser humano.
Si una de las preguntas clave de la Modernidad versaba sobre la validez de la imagen de la mente como una hoja en blanco, como una superficie virgen sin predisposiciones ni improntas, apenas sorprende que la legión de filósofos de aquella época atildada y optimista, todos rendidos a la fiebre de los pelos impostados, a la distinción de los laureles capilares espolvoreados de blanco, no extendiera también su interrogación al propio cuerpo, a la otra mitad del dualismo devenido en escándalo, en uno de los principales problemas del pensamiento y, pese a la evidencia desmesurada que se posaba sobre sus cabezas, convinieran más bien en su neutralidad, en su mera condición de dato, como si el cuerpo pudiera situarse al margen de las inscripciones del poder y estuviera libre de las huellas simbólicas, de las configuraciones del lenguaje y aun de las enfermedades colectivas.
Ahora que apenas cabe duda de que vivimos en la era del cyborg, en un tiempo abierto a las ambigüedades y a la reinvención de lo humano en que la tecnología no ha dejado de violentar las fronteras entre lo biológico y lo artificial, la naturaleza y la cultura, lo propio y lo ajeno, me pareció advertir en la peluca, en ese entramado de pelos y prácticas rituales comprometidas con la idea de impresionar, un antecedente tal vez arcaico, tal vez embrionario, pero al cabo valiente y sugestivo, de las formas de superar las limitaciones del cuerpo y de alterar las contingencias de la identidad. Así como en el marco fugaz de una fiesta de pelucas –versión contemporánea y un tanto disminuida de las viejas celebraciones romanas, donde se intercambiaban los papeles sociales y las mujeres solían cubrirse con pelambres de animales salvajes– el rostro dislocado por el postizo se transforma en otro, en un representante ante el mundo en el que nos escondemos pero en el que al mismo tiempo nos proyectamos, quizá la primitiva costumbre de gastar peluca llevó en su momento a la reconsideración del cuerpo como herencia incuestionada y preparó el camino de la metamorfosis inducida, de esa subversión contra lo dado, contra lo que se presenta como inalterable, ya sea en la política de los sexos, ya en la consideración de lo que aceptamos como humano.