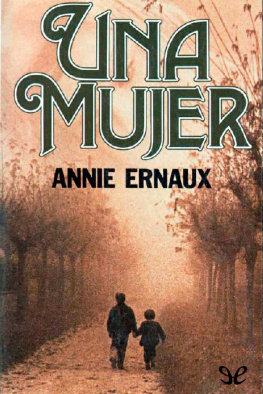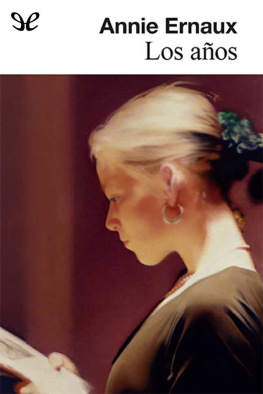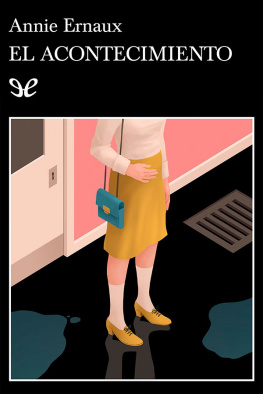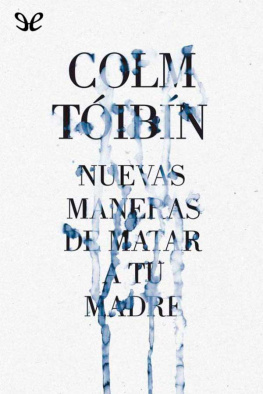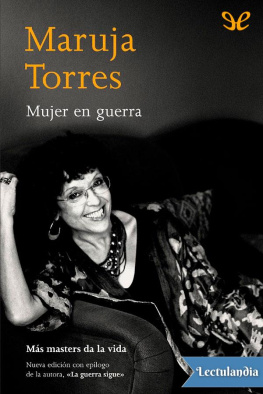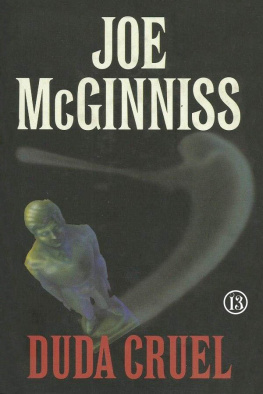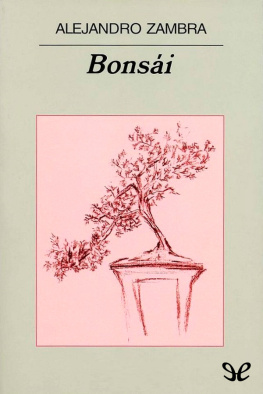Annie Ernaux - Una mujer
Aquí puedes leer online Annie Ernaux - Una mujer texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 1987, Editor: ePubLibre, Género: Niños. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:Una mujer
- Autor:
- Editor:ePubLibre
- Genre:
- Año:1987
- Índice:5 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Una mujer: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Una mujer" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Una mujer (Une femme, 1988), uno de los más importantes éxitos de crítica y de público de la literatura francesa reciente, es el relato verídico de la vida y la muerte de la madre de la autora. No se trata ni de una biografía ni de una novela, sino de un texto narrativo de extraordinario rigor y lucidez, verdadera y singularísima obra maestra en su género.
Annie Ernaux: otros libros del autor
¿Quién escribió Una mujer? Averigüe el apellido, el nombre del autor del libro y una lista de todas las obras del autor por series.
Una mujer — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Una mujer " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Es un error pretender que la contradicción es inconcebible, pues ciertamente es en el dolor de lo que vive donde tiene su existencia real.
HEGEL
Mi madre ha muerto el lunes 7 de abril en el asilo de ancianos del hospital de Pontoise, donde yo la había ingresado hacía dos años. El enfermero ha dicho por teléfono: «Su madre ha fallecido esta mañana, después de su desayuno». Eran alrededor de las diez.
Por primera vez, la puerta de su habitación estaba cerrada. La habían arreglado ya; una venda de tela blanca apretaba su cabeza, pasando por debajo de la barbilla, recogiendo toda la piel alrededor de la boca y de los ojos. Estaba cubierta hasta los hombros por una sábana, con las manos ocultas. Parecía una pequeña momia. Habían dejado a cada lado de la cama las barras destinadas a impedirle levantarse. Quise ponerle el camisón blanco bordado que ella había comprado antaño para su entierro. El enfermero me dijo que una mujer del servicio se encargaría de hacerlo, y pondría también sobre ella el crucifijo, que estaba en el cajón de la mesilla de noche. Faltaban los dos clavos que fijaban los brazos de cobre sobre la cruz. El enfermero no estaba seguro de encontrarlos. Esto no tenía importancia, yo deseaba que le pusiesen a pesar de todo su crucifijo. Sobre la mesa de ruedas estaba el ramillete de forsythias que yo había traído la víspera. El enfermero me aconsejó que fuese en seguida al registro civil del hospital. Durante ese tiempo harían el inventario de los efectos personales de mi madre. Esta no tenía ya casi nada suyo: un traje sastre, unos zapatos de verano azules, una maquinilla de afeitar eléctrica. Una mujer comenzó a gritar, la misma desde hacía meses. Yo no entendía que todavía estuviese viva y que mi madre estuviese muerta.
En el registro civil, una muchacha me preguntó que para qué iba. «Mi madre ha fallecido esta mañana… —¿En el hospital o en internamiento prolongado? ¿Cómo se llamaba?». Miró una hoja y sonrió un poco: ya estaba enterada. Fue a buscar el historial de mi madre y me hizo algunas preguntas sobre ella, su lugar de nacimiento, su última dirección antes de entrar en internamiento prolongado. Esos informes debían figurar en el historial.
En la habitación de mi madre habían colocado sobre la mesilla de noche una bolsa que contenía sus cosas. El enfermero me tendió la ficha del inventario para que la firmase. Yo no quise llevarme las ropas y los objetos que ella había tenido allí, salvo una estatuilla comprada durante una peregrinación a Lisieux con mi padre, en otro tiempo, y un pequeño deshollinador saboyano, recuerdo de Annecy. Ahora que yo había venido podían conducir a mi madre al depósito del hospital, sin esperar el fin de las dos horas reglamentarias de permanencia del cuerpo en el servicio después del fallecimiento. Al salir, vi en el despacho encristalado del hospital a la señora que había compartido la habitación de mi madre. Estaba sentada con su bolso en la mano; la hacían esperar allí hasta que mi madre fuese trasladada al depósito.
Mi exmarido me acompañó a las pompas fúnebres. Detrás del escaparate de flores artificiales había unas butacas y una mesa baja con algunas revistas. Un empleado nos condujo a un despacho, hizo preguntas sobre la fecha del fallecimiento, el lugar de inhumación, si habría misa o no. Lo anotaba todo en una gran factura y golpeaba de vez en cuando en una calculadora. Nos llevó a una habitación oscura, sin ventanas, y encendió la luz. Había una decena de ataúdes apoyados en la pared. El empleado precisó: «Todos los precios son con los impuestos incluidos». Tres ataúdes estaban abiertos para que se pudiese elegir el acolchado. Yo escogí uno de roble porque era el árbol que ella prefería y porque se preocupaba siempre por saber, ante un mueble nuevo, si era de roble. Mi exmarido me sugirió el violeta púrpura para el acolchado. Estaba orgulloso, casi feliz al acordarse de que mi madre solía tener blusas de ese color. Le di un cheque al empleado. Ellos se ocupaban de todo, excepto del suministro de las flores naturales. A mediodía regresé a mi casa y tomé un oporto con mi exmarido. Comencé a sentir dolor en la cabeza y en el vientre.
A eso de las cinco, llamé al hospital para preguntar si era posible ver a mi madre en el depósito con mis dos hijos. La telefonista me respondió que era demasiado tarde, que el depósito cerraba a las cuatro y media. Salí sola en coche para tratar de encontrar una floristería abierta en lunes, en los barrios nuevos cercanos al hospital. Yo quería unas azucenas, pero la florista me las desaconsejó, porque solo se usan con los niños, con las niñas, mejor dicho.
El entierro tuvo lugar el miércoles. Yo llegué al hospital con mis hijos y con mi exmarido. El depósito no estaba señalizado y nos perdimos antes de descubrirlo, un edificio de hormigón con una sola planta, lindante con los campos. Un empleado de blusa blanca que estaba telefoneando nos hizo señas para que nos sentáramos en un pasillo. Lo hicimos en unas sillas alineadas a lo largo de la pared, frente a unos lavabos cuya puerta se había quedado abierta. Yo quería ver otra vez a mi madre y dejar sobre ella unas ramitas de membrillo en flor que llevaba en mi bolso. No sabíamos si estaba previsto mostrarnos a mi madre por última vez antes de cerrar el ataúd. El empleado de las pompas fúnebres que nos había atendido en la tienda salió de una habitación de al lado y nos invitó cortésmente a seguirle. Mi madre estaba en el ataúd, tenía la cabeza echada hacia atrás y las manos juntas sobre el crucifijo. Le habían quitado su venda y puesto su camisón bordado. La colcha de raso le subía hasta el pecho. Estaba en una gran sala desnuda, de cemento. No sé de dónde venía la escasa luz.
El empleado nos indicó que la visita había terminado y nos volvió a acompañar hasta el pasillo. Me dio la impresión de que nos había llevado ante mi madre para que comprobásemos la buena calidad de los servicios de la empresa. Atravesamos los barrios nuevos hasta la iglesia, construida al lado del centro cultural. El coche fúnebre no había llegado y tuvimos que esperar delante de la iglesia. Enfrente, sobre la fachada del supermercado habían escrito con alquitrán: «el dinero, las mercancías y el Estado son los tres pilares del apartheid». Un sacerdote se adelantó, muy afable. Me preguntó: «¿es su madre?» y a mis hijos si continuaban sus estudios y en qué universidad.
Una especie de pequeña cama vacía, orlada de terciopelo rojo, estaba colocada en el suelo de cemento, delante del altar. Después, los hombres de las pompas fúnebres colocaron encima el ataúd de mi madre. El sacerdote puso en el magnetófono una casete de órgano. Éramos los únicos que asistíamos a misa, porque a mi madre nadie la conocía allí. El sacerdote hablaba de «la vida eterna», de la «resurrección de nuestra hermana», y cantaba unos cánticos. Yo habría deseado que aquello durase siempre, que se hiciese todavía algo por mi madre, unos gestos, unos cantos. La música de órgano se reanudó y el sacerdote apagó los cirios de cada lado del ataúd.
El coche de las pompas fúnebres partió en seguida hacia Yvetot, en Normandía, donde mi madre iba a ser enterrada al lado de mi padre. Yo hice el viaje, con mis hijos, en mi coche particular. Llovió durante todo el trayecto, el viento soplaba en ráfagas. Los muchachos me preguntaban acerca de la misa, porque no habían visto antes ninguna y durante la ceremonia no habían sabido cómo comportarse.
En Yvetot, la familia estaba agrupada cerca de la verja de entrada del cementerio. Una de mis primas me gritó desde lejos: «¡Qué tiempo, parece noviembre!», para no quedarse mirándonos avanzar sin decir nada. Caminamos todos juntos hacia la tumba de mi padre. Había sido abierta, y la tierra estaba amontonada a un lado, en un montículo amarillo. Trajeron el ataúd de mi madre. En el momento en que la colocaron encima de la fosa, entre unas cuerdas, los hombres me hicieron acercarme para que lo viese deslizarse a lo largo de las paredes de la zanja. El sepulturero, con su pala, esperaba a unos metros. Llevaba un mono, una boina y unas botas, y tenía la tez violácea. Sentí ganas de hablarle y de darle cien francos, pensando que tal vez iría a bebérselos. Esto no tenía importancia; al contrario; era el último hombre que se iba a ocupar de mi madre, cubriéndola de tierra toda la tarde, y era preciso que lo hiciese con gusto.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «Una mujer»
Mira libros similares a Una mujer. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro Una mujer y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.