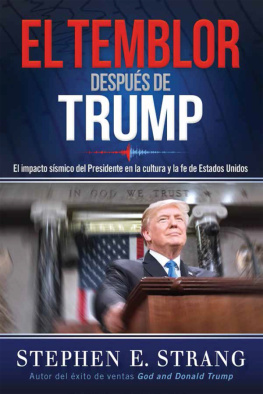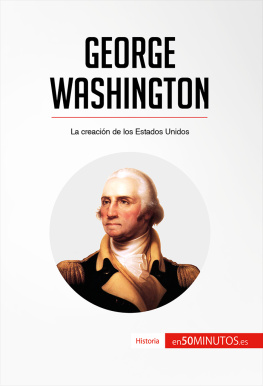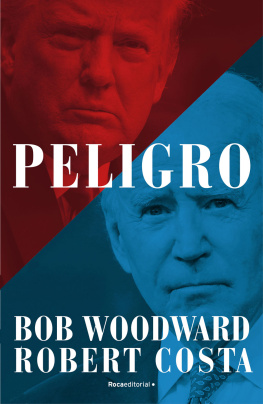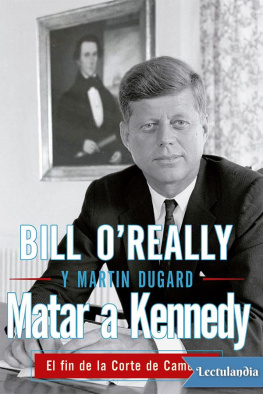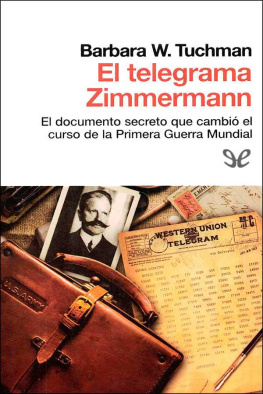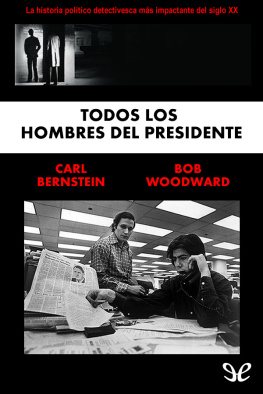Hay secretos que sólo un presidente puede saber. Hay situaciones que sólo un presidente puede resolver. Pero hay decisiones que ni siquiera un presidente querría tomar.
Queremos enviar un agradecimiento especial a Robert Barnett, nuestro abogado y amigo, que nos convenció para que escribiéramos juntos esta novela, nos ha aconsejado, engatusado y, de vez en cuando, amenazado con sacar el látigo.
Gracias también a David Ellis, siempre paciente, siempre sabio, que se mantuvo a nuestro lado durante la investigación, el primer y segundo esbozo y los múltiples borradores. Esta historia no sería lo que es sin la ayuda e inspiración de David.
A Hillary Clinton, que ha convivido con esta amenaza y se ha enfrentado a ella y a las consecuencias de las advertencias desoídas, por su incesante apoyo y su empeño en que se ajustara a la realidad.
A Sue Solie Patterson, que ha aprendido el arte de la crítica y del estímulo positivo, a menudo simultáneos.
A Mary Jordan, que es capaz de mantener la cabeza en su sitio cuando todos los demás la pierden.
A Deneen Howell y Michael O’Connor, que se encargan de que respetemos contratos, plazos y normas.
A Tina Flournoy y Steve Rinehart, por ayudar al socio novato a cumplir su parte del acuerdo.
Y a los hombres y mujeres del servicio secreto de Estados Unidos y a todos los miembros de los cuerpos de seguridad, del ejército, del servicio de inteligencia y del cuerpo diplomático, que dedican su vida a mantenernos seguros y a salvo a los demás.
—Se abre la sesión de la comisión de investigación de la Cámara...
Los tiburones dan vueltas en círculo, excitados por el olor de la sangre. Son trece, para ser exactos, ocho de la oposición y cinco de mi partido, para enfrentarme a los cuales he estado organizando mi defensa con abogados y asesores. He aprendido por las malas que, por muy preparado que estés, ante un depredador, pocas defensas valen. Llega un momento en que no te queda otra que entrar al trapo y contraatacar.
«No lo haga, señor —volvió a suplicarme anoche mi jefa de gabinete, Carolyn Brock, como lo ha hecho ya tantas veces—. No acuda a la vista oral de esa comisión. Tiene todas las de perder.
»No puede responder a sus preguntas, señor.
»Será el fin de su presidencia.»
Exploro los trece rostros que tengo enfrente, sentados en una fila interminable, como una moderna Inquisición española. El hombre de pelo cano instalado en el centro, detrás de una placa que reza Sr. Rhodes, se aclara la garganta.
Lester Rhodes, presidente de la Cámara, no suele participar en las vistas de la comisión, pero esta vez ha hecho una excepción y ha llenado su lado del pasillo de miembros del Congreso cuyo objetivo principal en la vida parece ser sabotear mi agenda y destrozarme, política y personalmente. La brutalidad en la conquista del poder es más antigua que la Biblia, pero algunos de mis rivales me odian a muerte. No les basta con hacerme perder el cargo. No se darán por satisfechos hasta que me metan en la cárcel, me destripen y me descuarticen, y me borren de los libros de historia. Dios, si por ellos fuera, prenderían fuego a mi casa de Carolina del Norte y escupirían sobre la tumba de mi esposa.
Estiro del todo el soporte flexible del micrófono para acercármelo a la boca. No quiero inclinarme para hablar mientras los miembros de la comisión están erguidos en sus sillones de piel como reyes y reinas en sus tronos. Inclinado parecería débil, sumiso, y daría la impresión de que me encuentro a su merced.
Estoy solo en mi sitio. Sin asesores, ni abogados, ni apuntes. El pueblo estadounidense no me va a ver cuchicheando con ningún letrado, ni tapando el micro con la mano y destapándolo después para declarar: «No tengo un recuerdo específico de eso, congresista». No me escondo. No tendría que estar aquí y, desde luego, no me apetece nada estar aquí, pero estoy. Yo solo. El presidente de Estados Unidos frente a una turba de acusadores.
En un rincón de la sala se encuentra el triunvirato de mis colaboradores más cercanos: la jefa de gabinete, Carolyn Brock; Danny Akers, amigo de toda la vida y consejero de la Casa Blanca; y Jenny Brickman, subjefa de gabinete y mi principal asesora política. Todos ellos estoicos, impasibles, preocupados. Ninguno quería que hiciese esto. Los tres pensaban que iba a cometer el mayor error de mi presidencia.
Pero aquí estoy. Ha llegado el momento. Ahora sabremos si estaban en lo cierto.
—Señor presidente...
—Señor presidente de la Cámara...
En teoría, en este contexto, debería llamarlo «señor portavoz», claro que lo llamaría muchas otras cosas, pero no voy a hacerlo.
Esto podría empezar de muy distintas maneras: con un discurso de autobombo disfrazado de pregunta del presidente de la Cámara, con unas discretas preguntas introductorias... Pero he visto suficientes vídeos de Lester Rhodes interrogando a testigos antes de que fuese presidente, cuando era un congresista más de la comisión de supervisión de la Cámara, para saber que suele empezar fuerte, ir directo a la yugular, desconcertar al testigo. Es consciente —lo es todo el mundo desde que, en el debate presidencial de 1988, Michael Dukakis dio una respuesta poco convincente a la primera pregunta sobre la pena de muerte—, es consciente de que, si das el mazazo al principio, nadie recuerda nada más.
¿Seguirá el mismo plan de ataque con un presidente en activo?
Pues claro que sí.
—Presidente Duncan —empieza—, ¿desde cuándo nos dedicamos a proteger a terroristas?
—No lo hacemos —contesto tan rápido que casi no lo dejo terminar de hablar, porque no se puede dar pábulo a una pregunta así—. Ni lo haremos jamás. Al menos mientras yo sea presidente.
—¿Está seguro de eso?
¿He oído bien? Se me enciende la cara. No ha pasado ni un minuto y ya ha conseguido irritarme.
—Señor presidente de la Cámara —contesto—, si lo digo es porque lo creo así. Que quede claro desde el principio. No nos dedicamos a proteger a terroristas.
Hace una pausa después de ese recordatorio.
—Bueno, señor presidente, a lo mejor se trata de una sutileza lingüística. ¿Considera usted a los Hijos de la Yihad una organización terrorista?
—Por supuesto.
Mis asesores me han aconsejado que no diga «Por supuesto»; puede sonar pretencioso y condescendiente si no se emplea en el momento oportuno.