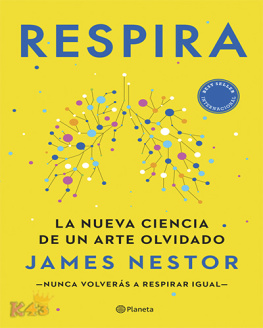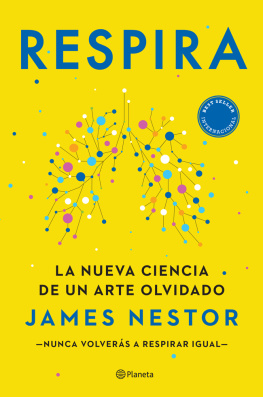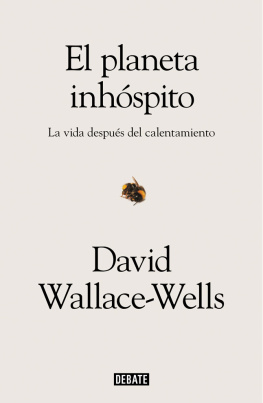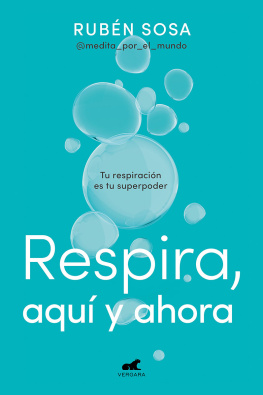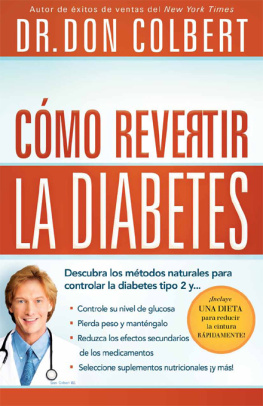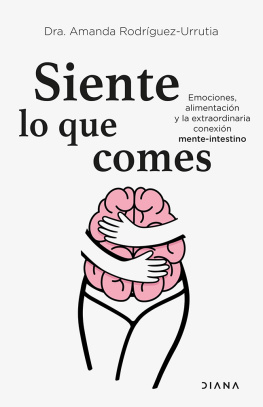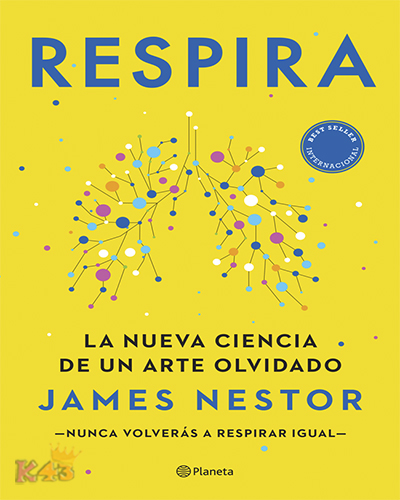Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Primeros capítulos
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros

|
Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
    
Explora Descubre Comparte
|
Sinopsis
¿Sabías que de las 5.400 especies de mamíferos somos la única que tiene los dientes torcidos? Hace 150 años el ser humano dejó de masticar, y con ello no solo se inició un proceso de deformación de nuestras mandíbulas, sino que empezamos a respirar por la boca en lugar de por la nariz.
En este apasionante libro, que ya ha seducido a millones de lectores en todo el mundo, descubriremos que los humanos llevamos cerca de dos siglos involucionando y las graves consecuencias que ello tiene en nuestra salud física y mental. Aprenderemos cómo podemos revertir esta situación y acabar para siempre con los problemas de sueño, ronquidos y dolor de espalda, reducir el estrés, disfrutar más del sexo y prevenir el envejecimiento.
RESPIRA
La nueva ciencia de un arte olvidado
James Nestor
Traducción de Arnau Figueras Deulofeu

Al transportar el aliento, la inhalación debe ser plena. Cuando es plena, tiene gran capacidad. Cuando tiene gran capacidad, puede extenderse. Cuando está extendida, puede penetrar hacia abajo. Cuando penetra hacia abajo, puede aposentarse tranquilamente. Cuando se aposenta tranquilamente, puede tener fuerza y firmeza. Cuando tiene fuerza y firmeza, puede germinar. Cuando germina, puede crecer. Cuando crece, puede replegarse hacia arriba. Cuando se repliega hacia arriba, puede llegar hasta el extremo de la cabeza. El poder secreto de la Providencia circula por arriba. El poder secreto de la Tierra circula por abajo.
El que siga esto vivirá. El que actúe en su contra perecerá.
500 ANTES DE C RISTO , INSCRIPCIÓN SOBRE PIEDRA
DE LOS TIEMPOS DE LA DINASTÍA Z HOU
Para K. S.
Introducción
El sitio parecía salido de Amityville: todas las paredes desconchadas, las ventanas polvorientas y unas sombras amenazantes proyectadas por la luz de la luna. Crucé la verja, subí por una escalera que chirriaba y llamé a la puerta.
Al abrirse, una mujer treintañera con las cejas pobladas y unos dientes blancos enormes me invitó a pasar. Me pidió que me quitara los zapatos y me condujo hasta un salón cavernoso, con el techo pintado de azul cielo con nubes deshiladas. Me senté junto a una ventana que repiqueteaba por la brisa y observé, gracias a una farola amarillenta, a otras personas que entraban. Un chico con ojos de prisionero. Un hombre de cara adusta con flequillo a lo Jerry Lewis. Una mujer rubia con un bindi descentrado en la frente. Entre el murmullo de pies arrastrándose y holas susurrados, un camión pasó retumbando calle abajo con «Paper Planes» a todo volumen, el inexorable himno del momento. Me quité el cinturón, me desabroché el botón superior de mis vaqueros y me puse cómodo.
Estaba allí por recomendación de mi médico, quien me había dicho: «Te vendrían bien unas clases de respiración». Unas sesiones podrían contribuir a reforzar mis deteriorados pulmones, a calmar mi mente agotada y tal vez me permitirían tomarme las cosas con cierta perspectiva.
Durante los meses anteriores había pasado una mala racha. El trabajo me estaba estresando y mi casa, de ciento treinta años de antigüedad, se estaba cayendo a pedazos. Acababa de recuperarme de una neumonía, que me había aquejado también el año anterior y el otro. Me pasaba la mayor parte del tiempo en casa respirando con dificultad, trabajando y comiendo tres veces al día del mismo cuenco mientras leía periódicos de la semana anterior encorvado en el sofá. Estaba estancado en la rutina: físicamente, mentalmente y en todo el resto. Tras unos meses viviendo de esa forma, seguí la recomendación de mi médico y me inscribí en un curso introductorio de respiración para aprender una técnica llamada Sudarshan Kriya.
A las siete de la tarde, la mujer de cejas tupidas cerró la puerta principal con llave, se sentó en medio del grupo, insertó una cinta en un radiocasete portátil maltrecho y le dio al play. Nos dijo que cerráramos los ojos. A través de un siseo de interferencias emanaba de los altavoces la voz de un hombre con acento indio. Era aguda, rítmica y demasiado melodiosa para sonar natural, como sacada de unos dibujos animados. La voz nos ordenaba que inspiráramos lentamente por la nariz y que después espiráramos poco a poco. Que nos concentráramos en nuestra respiración.
Repetimos este proceso durante varios minutos. Yo me estiré para alcanzar un montón de mantas y me envolví una alrededor de las piernas para que no se me enfriaran los pies debido a la corriente que había junto a la ventana. Seguí respirando, pero no pasaba nada. No me invadía la calma; no se liberaba la tensión de mis músculos. Nada.
Pasaron diez minutos o quizá veinte. Empecé a estar un poco molesto y amargado por haber decidido pasar la tarde inhalando aire polvoriento sentado en el suelo de una vieja casa de estilo victoriano. Abrí los ojos y eché un vistazo a mi alrededor. Todo el mundo tenía el mismo aspecto sombrío y aburrido. El de los ojos de prisionero parecía estar durmiendo. Jerry Lewis parecía estar tranquilizándose. La del bindi estaba sentada inmóvil con una sonrisa del Gato de Cheshire en la cara. Se me pasó por la cabeza levantarme e irme, pero no quería ser maleducado. La sesión era gratuita: a la profesora no le pagaban por estar allí. Tenía que respetar su organización benéfica. Así que cerré los ojos de nuevo, me arrebujé con la manta y seguí respirando.
Entonces ocurrió algo. Yo no era consciente de que estuviera sucediendo ninguna transformación. En ningún momento sentí que me relajara o que el enjambre de pensamientos agobiantes se alejara de mi cabeza. Pero fue como si me agarraran de un sitio y me llevaran a otra parte. Ocurrió en un instante.
La cinta se terminó y abrí los ojos. Tenía algo húmedo en la cabeza. Levanté la mano para secármelo y me di cuenta de que tenía el pelo empapado. Me pasé la mano por la cara, sentí que los ojos me picaban por el sudor y noté un sabor salado. Me miré el torso y observé manchas de sangre en el jersey y en los vaqueros. La temperatura en la sala era de unos veinte grados, mucho más fresca junto a la ventana, donde corría el aire. Todo el mundo se había cubierto con chaquetas y sudaderas para no tener frío. Pero yo, de alguna forma, había empapado mi ropa en sudor como si acabara de correr un maratón.
La profesora se acercó y me preguntó si me encontraba bien, si había estado enfermo o si tenía fiebre. Le dije que me encontraba perfectamente bien. Luego dijo algo sobre el calor corporal y cómo cada inhalación nos da energía nueva y cómo cada exhalación libera energía vieja y viciada. Intenté asimilarlo, pero me costaba concentrarme. Estaba preocupado por cómo iba a llegar en bici pedaleando casi cinco kilómetros hasta mi casa desde el barrio de Haight-Ashbury con la ropa empapada en sudor.