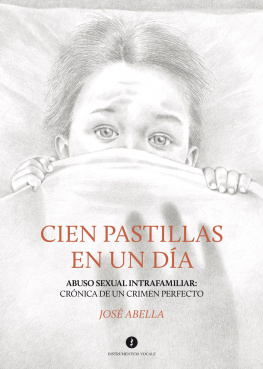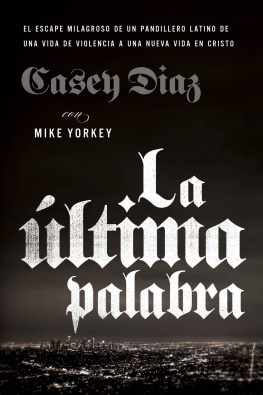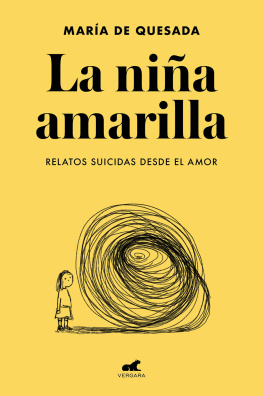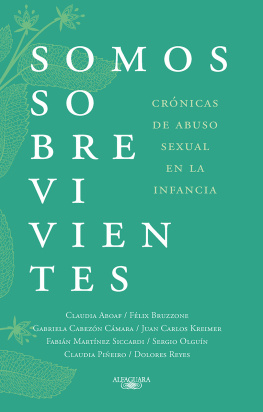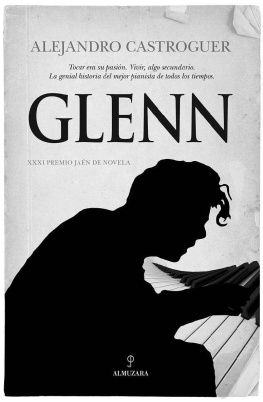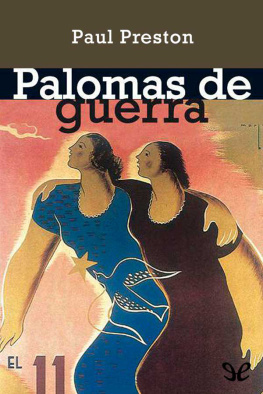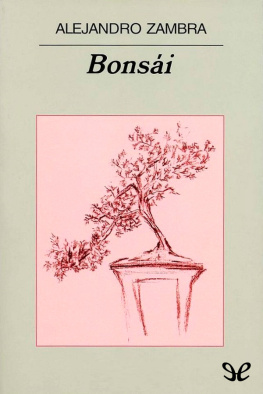Este es el libro más luminoso, impactante y real que alguien puede escribir. Tras una niñez marcada por los abusos sexuales, años de eterno acoso escolar y una hipersensibilidad que en no pocas ocasiones lo llevó al borde del suicidio, Alejandro Palomas hila en estas páginas un relato sereno y electrizante con el que sobrevuela sin filtro los recuerdos de infancia, la relación sin igual con su madre, la sombra de un padre finalmente desaparecido y el poder de la imaginación y de la escritura como la última tabla de salvación. Este es el testimonio más sincero de un hombre que apostó por vivir y que lo consiguió gracias a su pasión por inventar y compartir mundos, siempre desde la ternura y el humor, y que ahora transforma su vida en la mayor de las historias.
La literatura le permitió crear universos imaginarios mejores que la vida que le rodeaba y con los años estas ficciones le han ayudado a encontrar las palabras para mostrar toda la verdad.
Un niño triste es, en el mejor de los casos, un adulto desesperanzado.
ANTES DE EMPEZAR…
El 26 de enero de 2022, en el curso de una entrevista en el programa «Hora 25» de la cadena SER, hice público que entre los ocho y los nueve años de edad fui víctima de abusos y agresiones sexuales continuadas por parte de un docente religioso del colegio La Salle de Premià a quien, por recomendación de mi abogada, llamé en aquel entonces «hermano L.». Al día siguiente, algunos medios de prensa escrita del país se hicieron eco de la noticia, y dio comienzo un frenético torbellino de atención mediática, de la que fui foco y protagonista: informativos, magazines, radios, medios extranjeros… y la política. Unos días más tarde, me reuní con el presidente del Gobierno en la Moncloa para mantener con él una conversación privada sobre las medidas que su partido tenía previsto presentar en sede parlamentaria con el fin de acabar con la lacra de los abusos a menores por miembros de la Iglesia católica.
Desde ese día hasta hoy ha pasado el tiempo, no sé si mucho o poco, no sé si el suficiente. La única certeza que ahora me acompaña es que en estos meses he vivido tantas cosas —la mayoría reconfortantes, otras muy dolorosas— que de algún modo mi mundo ha cambiado para siempre. Quizá yo lo haya hecho también, aunque supongo que es demasiado pronto para saberlo. Si en este momento, aquí, delante de estas páginas, alguien me preguntara por qué lo hice, por qué me levanté esa mañana de enero de la mesa del desayuno después de haber leído en el periódico que la cúpula de La Salle no pensaba dar atención específica a los abusos cometidos por sus miembros, a pesar del número de centros de la orden en los que había —y sigue habiendo— denuncias por pederastia, y decidí contar lo que hasta entonces solo conocíamos en la intimidad de la familia, no sabría responder.
¿Por qué lo hice?
No he dejado de preguntármelo ni un solo día durante todos estos meses. ¿Qué pasó? ¿Qué vi? ¿Qué cuerda tocó ese titular que no habían tocado tantos otros antes, muchos de ellos incluso más ofensivos, más provocadores? ¿Qué «leí»? ¿Qué dolió?
Mentí. En las semanas que siguieron a mi declaración pública mentí cuando tocó dar una respuesta a esa pregunta. Mentí porque no había calculado bien, como suele ocurrir cuando reaccionamos desde la víscera, heridos o rotos durante demasiado tiempo, sin darnos esos cinco minutos necesarios para pensar dos veces lo que nos conviene. Mentí porque me fallaron los cálculos y no tenía la respuesta a una pregunta que no había anticipado. Desde que esa mañana de enero decidí hablar, enseguida inmerso en el torbellino mediático que a punto estuvo de llevarme por delante, nunca, en ningún momento, se me ocurrió pensar que desde el otro lado, más allá de los detalles, de la dureza y del impacto que mi relato detallado de los abusos y agresiones podía provocar, el epicentro de la curiosidad, LA pregunta que iba a repetirse una y otra vez desde la primera entrevista iba a ser esa: «¿Por qué ahora?». No se me ocurrió que la sociedad pregunta —preguntamos— así, defendiéndonos de lo que nos pilla a contrapié. Y fui torpe, muy torpe. A mi edad, y con mi experiencia con la prensa y con la curiosidad ajena, tendría que haber llevado preparadas las respuestas a las cinco preguntas básicas que sin duda estaban por llegar. Pero me equivoqué. Di por hecho que, contando una verdad como la que había decidido compartir, nadie pediría que justificara el momento elegido para hacerla pública.
Ese día aprendí que toda información, incluso la confesión más íntima y dolorosa, debe estar milimétricamente justificada, que incluso un gesto tan costoso, ese abrirse en canal ante el mundo para denunciar lo que nadie debería haber sufrido nunca, tiene que hacerse con una red debajo para no caer sobre asfalto. Y entendí también que quizá sea ese precisamente uno de los motivos por los que la gran mayoría de los hombres y mujeres que han sufrido violencia sexual durante la infancia o la adolescencia nunca lo cuentan. Saben —intuyen— que tendrán que pasar por el filtro de ese «¿Por qué ahora?», que no es sino otra forma de poner en duda sus intenciones y por tanto también su verdad. Esa pregunta esconde muchas otras que tememos y que viven ocultas bajo esa costra, preguntas e insinuaciones que yo recibí, directa e indirectamente: «¿Hablas ahora por venganza?», «Querrá dinero, verás», «Seguro que está a punto de sacar una novela y necesita promoción extra», «¿Qué buscas haciendo daño a un anciano indefenso a estas alturas?», «¿Para qué?», «¿Contra quién?». La sociedad no ve con buenos ojos esta clase de testimonios, del mismo modo que no quiere ver los puntos negros que nos muestran y delatan lo que hacemos mal —el mal trato a nuestros mayores, a los animales, a las mujeres, al vulnerable en general—, la cara B que nos define como grupo imperfecto. Un hombre que a los cincuenta y cuatro años cuenta en público y sin filtro que le proteja que otro hombre, religioso además de una congregación históricamente reputada, abusó de él cuando tenía nueve años, sometiéndolo a toda clase de vejaciones físicas y psicológicas y arrancándole la infancia del cuerpo, es en el fondo una luz que pone el foco en ese catálogo de sombras terribles que como sociedad no hemos conseguido erradicar. Cualquier abuso contra un ser desprotegido es una voz acusadora que no gusta. A nadie nos sienta bien que nos apunten dónde fallamos. No llevamos bien los toques de atención. Sin embargo, no por eso el error deja de serlo ni el responsable de que este no se repare es menos responsable.