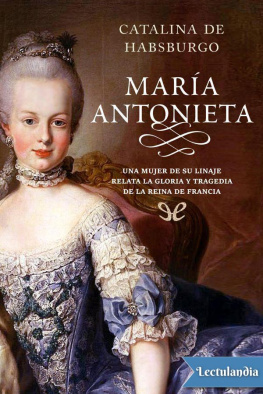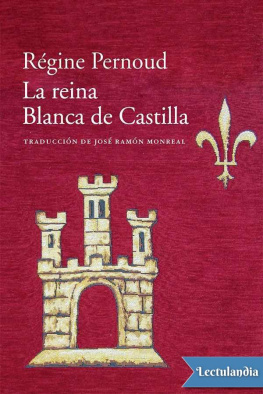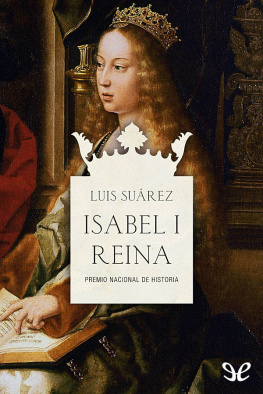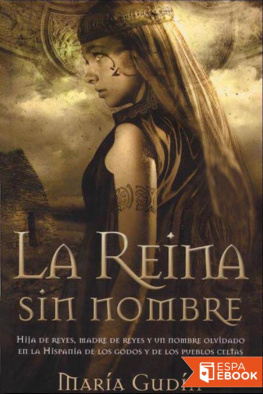Juliette Benzoni
La alcoba
de la reina
Secreto de Estado I
A la memoria de la princesa Isabelle de Broglie,
que mostró el camino.
Ésta es una novela.
Según un principio al que permanezco fiel, los personajes reales se mezclan con los de ficción de una manera que espero resulte agradable.
Sin embargo, aunque he reflejado los acontecimientos históricos con tanta fidelidad como me ha sido posible, no por ello he dejado de utilizar los privilegios del escritor de ficción, con el fin de aportar mi punto de vista personal y exponer determinadas hipótesis, que por lo demás comparten otros autores.
Después de todo, ¿y si fuese verdad?
Son numerosas las obras que he necesitado consultar para elaborar la trilogía que comienza con este libro. La lista es larga, demasiado larga y, por otra parte, de mención innecesaria en una novela.
Digamos que empieza por La vie quotidienne au temps de Louis XIII de Émile Magne y la inevitable Vie de Louis XIII de Louis Vaunois, y que continúa hasta la admirable y apasionante Anne d'Autriche de Claude Dulong (Hachette Littérature), uno de los textos más bellos aparecidos sobre esa época agitada.
Pero me parece importante rendir aquí un homenaje muy especial al fantástico compendio de investigación y trabajo que es Les Bâtards d'Henri IV de Jean-Paul Desprats, publicado en 1994 en Librairie Académique Perrin. Me ha ayudado a salvar muchos escollos y a colmar no pocas lagunas, y ésas son cosas que conviene subrayar. A todos los que deseen mayor precisión en cuanto a hechos o detalles aquí narrados, les recomiendo fervorosamente la lectura, por lo demás apasionante, de ese exhaustivo trabajo.
PRIMERA PARTE
La niña de los pies descalzos
1626
El cielo se oscurecía. Lanzado al galope, el joven jinete dirigió una mirada de rencor a la nube negra instalada encima de su cabeza desde que salió del castillo de Sorel. Si no hubiese sido tan buen cristiano, habría levantado el puño, pero eso habría sido ofender a Dios, y un chiquillo de diez años no podía permitírselo, aunque se tratara de François de Vendôme, príncipe de Martigues y uno de los numerosos nietos del rey Enrique IV.
Si la tormenta estallara en ese momento, le retrasaría y no contribuiría a mejorar la situación, ya muy comprometida, en que se encontraba. Sin embargo, sabía los riesgos que corría al marcharse de Anet sin avisar —¡él mismo se había ensillado el caballo!—, y las consecuencias de su escapada eran fáciles de adivinar. La única esperanza de evitarlas era que su regreso pasara inadvertido. Llegar después de la alarma que provocaría el aguacero sería una verdadera catástrofe porque su preceptor, Monsieur d'Estrades, no permitía bromas con la disciplina: François recibiría una tunda. Estaba preparado para ello, pero siempre era preferible ahorrarse unos cuantos correazos. Por no mencionar la acogida que le dispensaría la duquesa, su madre...
Le preguntaría de dónde venía y, como él todavía no sabía mentir, lo diría. El castigo llegaría después, pero en ese momento habría de sufrir su mirada severa, tanto más penosa porque pesaría sobre él en silencio y le daría plena conciencia de haber decepcionado a una madre a la que quería y admiraba hasta el punto de considerarla casi una santa. Sin embargo, había desobedecido con pleno conocimiento de causa, porque hay casos en los que una persona se ve obligada a elegir entre el deber y los impulsos del corazón.
El impulso de François lo atraía desde hacía ya tiempo hacia el castillo de Sorel, pero ese día la atracción se había vuelto irresistible: el muchacho acababa de enterarse de que la pequeña Louise sufría una enfermedad cuyo nombre no recordaba, pero de la que era posible morir o quedar desfigurado. Una idea insoportable para aquel enamorado de diez años: ¡tenía que ir a verla!
Había conocido a la pequeña Séguier el 14 de marzo, unos días antes del comienzo de la primavera. Cada año por aquellas fechas se celebraba una misa de acción de gracias en la abadía benedictina de Ivry, en memoria de la victoria obtenida por el rey Enrique IV sobre las tropas del duque de Mayenne. Los Vendôme en pleno asistían al oficio sin atender al hecho de que la duquesa, nacida Françoise de Lorraine-Mercoeur, contaba al vencido entre sus parientes. Así lo quería el duque César, hijo mayor del gran rey y de la arrebatadora Gabrielle d'Estrées. Naturalmente, todas las familias de alguna importancia que habitaban en la región consideraban un deber estar presentes. También la de un rico consejero del parlamento de París, Pierre Séguier, conde de Sorel, acompañado por su esposa, Marguerite de la Guesle, y por su hija. Louise era la única descendencia de una pareja que la adoraba y se sentía orgullosa de ella.
Y con toda razón: nadie podía ver a aquella chiquilla de seis años sin sentir ganas de abrazarla o al menos de sonreírle. Fresca, sonrosada y delicada como una rosa silvestre, tenía un precioso cabello rubio y rizado que la cofia de terciopelo azul —¡del mismo azul que sus grandes ojos!— apenas conseguía mantener en su lugar. Dócilmente sentada junto a su madre, mantuvo durante toda la larga ceremonia los ojos bajos, fijos en el rosario de marfil entrelazado en sus deditos. Sólo por un instante volvió la cabeza como si se sintiera observada, alzó la vista hacia el muchacho y le sonrió. Una sonrisa amplia, hermosa, que él devolvió con usura pero que no escapó, ay, a la observación de Madame de Vendôme, de bastante mal humor ese día en que debía desempeñar el papel de cabeza de familia en una ceremonia que no la entusiasmaba. En efecto, su esposo el duque César se había visto obligado a quedarse en su puesto de gobernador de Bretaña, desde el cual dedicaba toda su actividad a la tarea de crear dificultades al hombre al que más detestaba en el mundo: el cardenal de Richelieu, ministro del rey Luis XIII. Sin embargo, en el camino de regreso la duquesa no despegó los labios.
Pero cuando, después de una noche agitada, François bajó a las caballerizas antes del amanecer, tuvo la sorpresa de encontrar allí al escudero de su madre, el caballero de Raguenel, paseándose arriba y abajo en medio del ajetreo de los palafreneros y los aguadores. François fingió no haberlo visto, pero el caballero le alcanzó en el momento en que llegaba a la gran puerta del recinto.
—Y bien, monseñor François, ¿adónde os disponéis a ir tan temprano?
—A dar un último paseo.
Perceval de Raguenel era una persona cortés y amable, pero François lo encontró francamente antipático cuando le preguntó:
—¿Y en qué dirección? ¿No sabéis que volvemos ahora mismo a París? Apenas os queda tiempo para pasear. Salvo que sólo queráis dar una vuelta por el parque...
François se ruborizó:
—Bien, yo...
No encontraba las palabras. El escudero le ayudó:
—¿Por qué no vais a hablar del tema con la señora duquesa? Os está esperando en sus aposentos.
—¿Mi madre? Pero ¿por qué?
—Imagino que ella os lo dirá. ¡Apresuraos! Dentro de diez minutos irá a la capilla para sus rezos.
No viendo otra opción, François salió a la carrera y unos minutos más tarde una doncella le abría la puerta de la habitación en que François e de Vendôme estaba acabando de peinarse. Era la antigua habitación de Diane de Poitiers, una estancia suntuosa pero sólo un poco más que las veintidós restantes de aquel castillo casi real. Las paredes y el techo estaban pintados de vivos colores realzados con oro; el precioso entarimado estaba cubierto de alfombras, y magníficas tapicerías caldeaban la atmósfera casi tanto como el fuego de la gran chimenea de mármol de varios colores. La luz diurna de aquella mañana de marzo pasaba a través de las ventanas ajimezadas protegidas por admirables vidrieras en grisalla que representaban escenas del Antiguo Testamento y que apenas daban luz al interior, aunque el fuego y los altos velones de cera blanca suplían esa deficiencia.