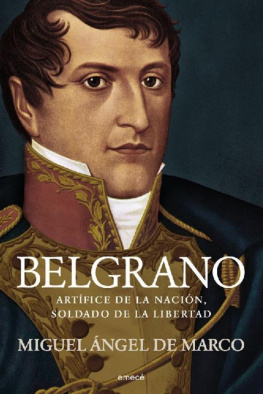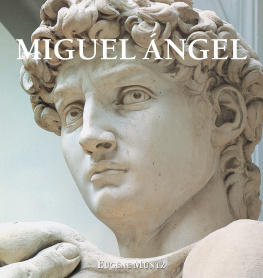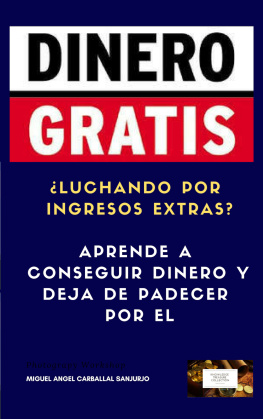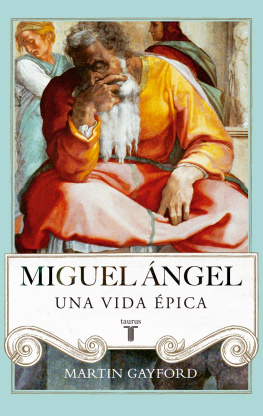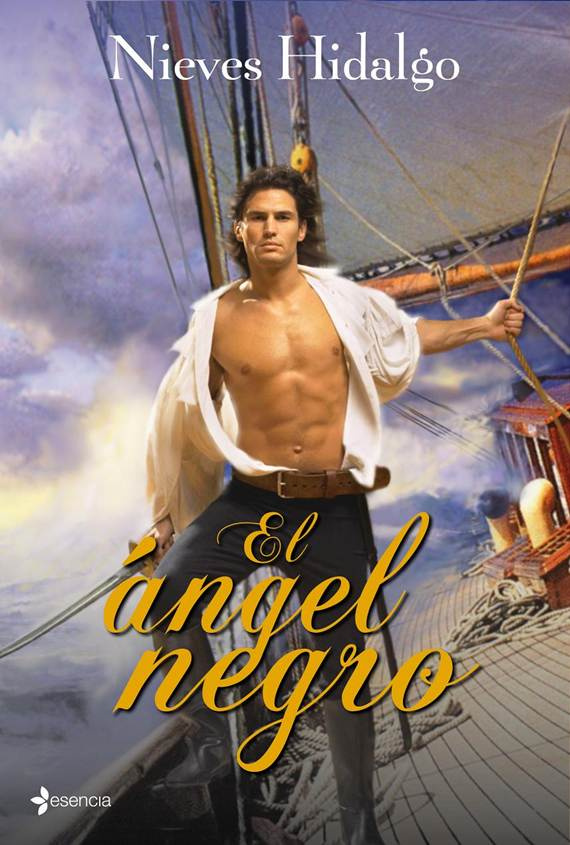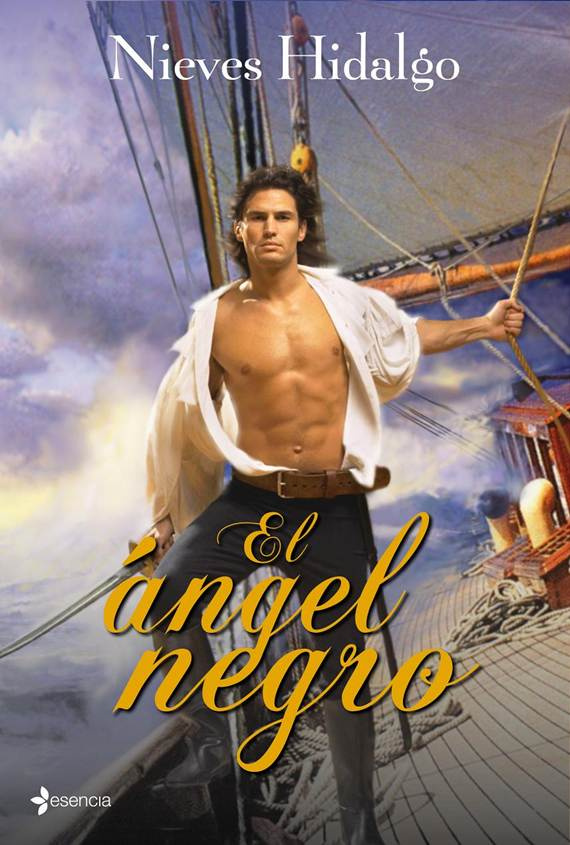
Nieves Hidalgo
El Ángel Negro
Corte de Madrid. Invierno de 1667
Alejandro de Torres paseó a un lado y otro de la pequeña sala en la que aguardaban la decisión del Tribunal de la Corte. Con las manos cruzadas a la espalda y el semblante adusto, seguía dándole vueltas a los últimos acontecimientos y no podía creer que el destino fuese tan injusto.
A finales de la primavera, sus dos hijos, Miguel y Diego, habían engrosado la tripulación del buque Castilla, que batalló contra dos barcos de bandera inglesa cerca de las Azores. Algunos hombres murieron en el enfrentamiento y, entre ellos, don Esteban de Albadalejo, personaje muy estimado en palacio. Aunque la noticia de aquella muerte sumió a todos en el dolor, no era sino una más de las que llegaban de vez en cuando a oídos públicos, dado que los galeones españoles eran constantemente abordados por piratas franceses, holandeses e ingleses, en sus viajes de ida o vuelta a las costas caribeñas, donde España mantenía posesiones. Los galeones solían ser barcos de gran tonelaje, sin equipamiento de batalla, por lo que se convertían en presas fáciles para los filibusteros y corsarios que atacaban bajo bandera extranjera. Y aunque, en los últimos tiempos, el soberano había dotado grandes sumas para su protección, el Castilla viajaba solo. No, ciertamente, la noticia de la muerte de don Esteban no había supuesto más allá de una mala nueva para España.
Hasta que solapadas acusaciones susurradas en ciertos oídos dieron con los dos hijos de don Alejandro en el banquillo: según el Tribunal, acusados de alta traición, por haber facilitado a los piratas ingleses la ruta que seguiría el Castilla.
Alejandro de Torres era un hombre influyente, ostentaba el título de duque de Sobera, y era terrateniente propietario de extensas fincas en Salamanca, Toledo y Sevilla; amigo de jurisconsultos, ministros e incluso purpurados. Nada de eso libró a sus hijos de las acusaciones ni del juicio a que fueron sometidos. Ni lo liberó a él del tormento que le suponía llegar a casa y consolar a su esposa, Mariana, que se deshacía en lágrimas.
En esos momentos, tras un largo mes de espera, de entrevistas con unos y otros apoyado por su hermano Daniel, de búsquedas incansables de testigos, debía aguardar, como cualquier otro, a que el Tribunal de la Corte del rey Carlos emitiera su dictamen.
Bufó por lo bajo, tomó asiento y volvió a incorporarse casi de inmediato, renegando entre dientes.
– Padre, siéntese -oyó a sus espaldas-. Así no conseguirá nada; si acaso, desgastar la alfombra.
Don Alejandro se volvió y enfrentó la mirada de su hijo mayor. Lo observó con atención, igual que a Diego, el pequeño. Eran de caracteres muy distintos. Tanto, que a veces ni parecían hermanos, a no ser por los rasgos de los De Torres, inamovibles de generación en generación: el rostro aristocrático, la nariz recta y el mentón firme. Diego era de cabello rubio oscuro, como Mariana, mientras que Miguel había heredado su pelo, negro azulado. El primero tenía los ojos castaños; el segundo, de un color verde esmeralda profundo, como los de su bisabuela escocesa, solían llamar la atención de quien lo miraba. Diego era alto y delgado; Miguel le sacaba media cabeza, pero sus hombros, anchísimos, hacían que pareciera mucho más alto que su hermano. Don Alejandro sabía que, ni siquiera con la edad, Diego adquiriría la constitución del mayor, que parecía haber absorbido en sus genes toda la savia de aquellos malditos escoceses con los que el bisabuelo, don Álvaro, emparentó.
– ¿Cómo diablos puedes estar tan tranquilo? -preguntó exasperado, consciente del nerviosismo de Diego, que no sabía qué hacer con las manos.
Miguel se encogió de hombros. No estaba ni mucho menos tranquilo. No cuando sabía, porque la conocía, cómo era la corte de Madrid. Desde que Carlos II, al que apodaban el Hechizado, accedió al trono de España, las cosas habían empeorado. El soberano tenía por entonces sólo seis años de edad. Último de la casa de Austria, hijo de Felipe IV y de su segunda esposa y sobrina, Mariana de Austria, era un niño enclenque y enfermizo. Y la vida política estaba revuelta. Felipe IV, tras la derrota internacional y la quiebra del Estado, había sumido Castilla en el pesimismo y la penuria. Hacía dos años que una Junta de cinco ministros asesoraba a la madre del soberano durante la minoría de edad de éste, pero realmente no eran ellos, miembros de la aristocracia, quienes gobernaban, sino el confesor de Mariana, el padre Nithard, junto con el intrigante Fernando de Valenzuela, incapaces pero de enorme influencia ante la reina, que seguía sus consejos al pie de la letra.
El desconcierto se había instalado por doquier, alimentando las murmuraciones sobre el supuesto derrocamiento de Mariana de Austria y Carlos, mientras las intrigas palaciegas se multiplicaban para crearse parcelas de poder al lado del pequeño.
El cúmulo de rumores no hacía sino emponzoñar la situación, ya de por sí deprimente.
Pero Miguel no podía, ni quería, dejar entrever su malestar. No lo hizo nunca. Ni siquiera cuando Diego y él fueron acusados de alta traición. Y no bajaría la guardia aunque los condenasen a la horca, supuesto probable, tal como se habían desarrollado los acontecimientos.
– Nada conseguiremos por más tensos que nos pongamos -intervino el tío de los jóvenes-. Lo que sea, lo sabremos muy pronto, hermano.
Don Alejandro calló. A veces, la frialdad de su hijo lo enervaba. ¡Por los clavos de Cristo! ¿No podía mostrar de vez en cuando un poco de sangre española?
Se abrió el portón de la cámara de deliberaciones y Alejandro se impulsó hacia adelante como un resorte. De inmediato se acercó al hombre que le hacía señas. Cuchichearon un momento y luego el otro desapareció de nuevo. Cuando se volvió hacia sus hijos, el rostro del duque estaba tan blanco como el papel. A Diego le dio un vuelco el estómago. Miguel, por su parte, apretó las mandíbulas y clavó la mirada en la cara de su progenitor. No hizo falta que dijese nada.
– ¿Culpables? -preguntó, de todos modos.
El duque de Sobera asintió y en sus ojos se formaron cortinas líquidas. Miguel no podía soportar que su padre, su imagen recia y fuerte que recordaba desde que tenía uso de razón, se echase a llorar. Se levantó y lo tomó por los hombros.
– Nunca, señor -dijo, con los dientes apretados-. ¡Nunca lo haga! Que no lo vean flaquear o caerán como buitres sobre nuestra familia.
Alejandro se tragó las lágrimas y asintió, hundidos los hombros, demacrado el rostro.
– Os llamarán dentro de un momento. Oveja Negra
– Y nosotros entraremos con la cabeza bien alta. Puede que nos declaren culpables y que nos ahorquen -respondió el joven-, pero Dios sabe de nuestra inocencia, y nosotros también. No pienso entrar en el Tribunal como un vulgar traidor, porque no lo soy.
– ¡Ni lo menciones, Miguel! -estalló su tío.
– Pueden ahorcarnos y lo sabéis.
– ¡Condenación, muchacho! -Alejandro se separó un poco de su hijo-. ¿De veras tienes la frialdad que representas, Miguel? ¿Qué corre por tus venas? ¿Hielo? -le espetó.
– Padre, por Dios… -intervino Diego.
– ¡Quiero saberlo! ¡Maldito seas, Miguel! ¿Es que no lo entiendes? Sois mis únicos hijos, mi estirpe, mis herederos. ¿Cómo puedes afrontar el destino con tanta calma, en lugar de rebelarte? ¿Qué le diré a tu madre si os condenan a la horca? ¡Por todos los infiernos! ¿Qué le diré?
Miguel tragó saliva. Ni un minuto había dejado de pensar en su madre. Lo atormentaba la posibilidad de que muriese, eso era lo peor. Su padre tal vez se reharía, pero ella… Iba a contestar cuando la puerta volvió a abrirse y se les llamó a comparecer ante el Tribunal.
Página siguiente