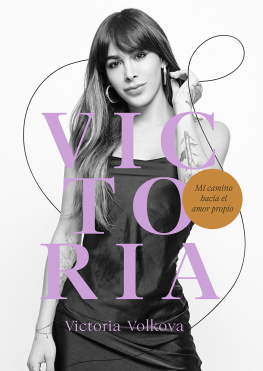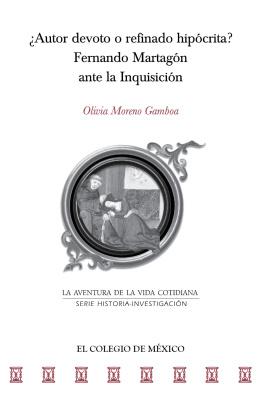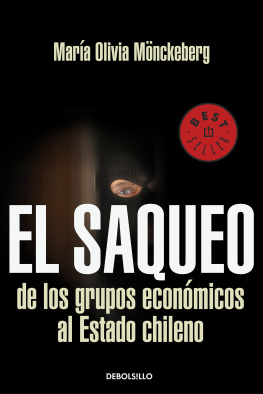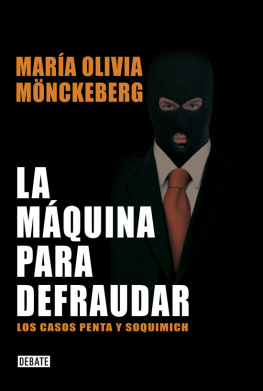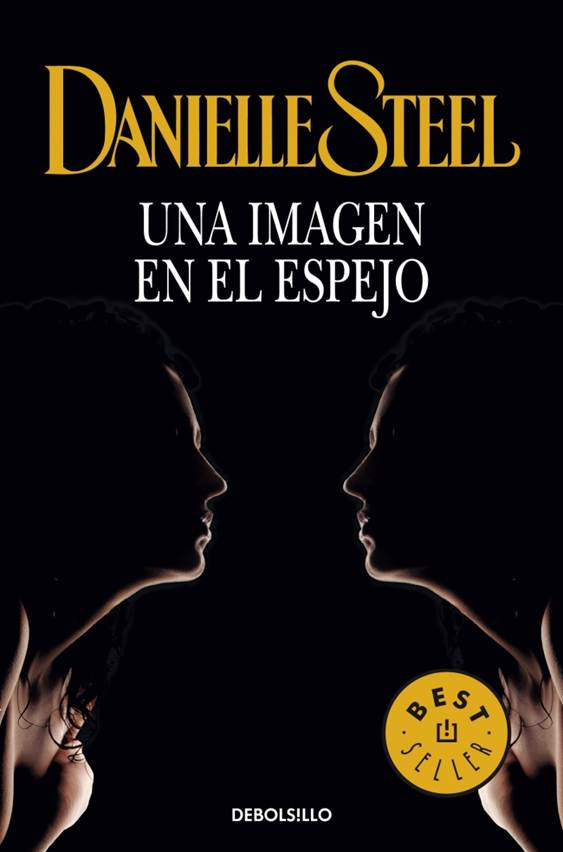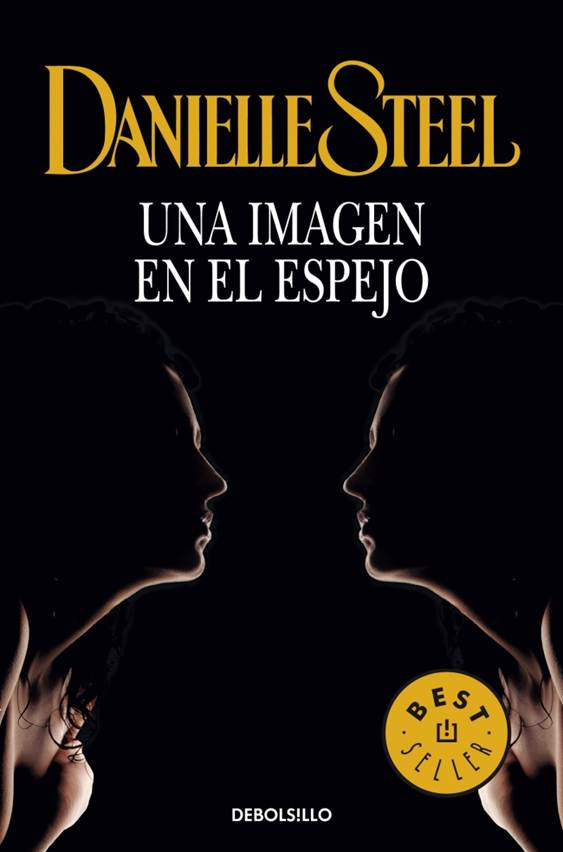
Danielle Steel
Una Imagen En El Espejo
Olivia Henderson retiró de su rostro un largo mechón de cabello oscuro antes de proseguir con el detallado inventario de la vajilla. Las pesadas cortinas de brocado de Henderson Manor amortiguaban el canto de los pájaros. Era un caluroso día de verano y, como de costumbre, su hermana había salido. Entretanto su padre, Edward Henderson, esperaba la llegada de sus abogados, que le visitaban con regularidad desde que decidió instalarse en Croton- on-Hudson, a unas tres horas de Nueva York. Desde allí gestionaba tanto sus inversiones como las acerías que todavía llevaban su nombre aunque ya no las dirigiera él mismo. Se había retirado hacía dos años, en 1911, pero todavía llevaba las riendas del negocio, mientras que de la administración se encargaban sus abogados y los directores. Puesto que no tenía hijos varones, no sentía el mismo interés por sus empresas que antaño. Sus hijas jamás se ocuparían de ellas. Sólo contaba sesenta y cinco años de edad, pero últimamente tenía problemas de salud, por lo que prefería contemplar el mundo desde su pacífico refugio de Croton-on-Hudson, al tiempo que ofrecía una vida sana a sus hijas en el campo. Sabía que Croton no era un lugar especialmente emocionante, pero sus hijas nunca se aburrían allí. Además contaban entre sus amistades con todas las grandes familias a uno y otro lado del Hudson.
A poca distancia de Henderson Manor se encontraba la mansión de los Van Cortland y la antigua finca Lyndhurst de los Shepard. El padre de Helen Shepard, Jay Gould, había fallecido veinte años atrás y legado su maravillosa propiedad a su hija. Helen y su marido, Finley Shepard, ofrecían con frecuencia fiestas a las que invitaban a los jóvenes del lugar. Ese año los Rockefeller habían completado en Tarrytown la construcción de Kyhuit, una quinta de espléndidos jardines que rivalizaba en grandeza con la de Edward Henderson, situada al norte, en Croton-on- Hudson.
Henderson Manor era muy hermosa, y muchos visitantes recorrían largas distancias a fin de curiosear entre las verjas, aunque la casa apenas se divisaba desde el exterior, pues estaba protegida por altos árboles. Un camino sinuoso conducía a la entrada principal del edificio, que se erigía sobre un acantilado con, vistas al río Hudson, y Edward Henderson a menudo permanecía horas sentado en su estudio contemplando el paisaje, recordando el pasado, a los viejos amigos, los días en que la vida transcurría con mayor celeridad o el momento en que tomó las riendas del negocio de su padre, en los años setenta, para transformarse en una pieza clave de los cambios acontecidos a final de siglo. En aquellos tiempos su vida era muy diferente: se había casado joven, pero su mujer e hijo fallecieron víctimas de una epidemia de difteria, y permaneció solo muchos años hasta que conoció a Elizabeth. Ella representaba todo cuanto un hombre podía desear, era como un rayo de luz, tan deslumbrante y bella, pero pronto desapareció de su vida; se casaron un año después de conocerse, ella con diecinueve años y él con cuarenta y pocos, pero a los veintiún años Elizabeth falleció al dar a luz. Después de su muerte Edward se dedicó en cuerpo y alma a sus negocios; trabajó más que nunca, hasta que recordó su responsabilidad hacia sus hijas, a las que había dejado al cuidado de una niñera. Fue entonces cuando decidió construir Henderson Manor, pues deseaba que disfrutaran de una vida sana alejadas de la ciudad; en 1903 Nueva York no era el lugar más apropiado para criar a dos niñas. Sus hijas, que tenían diez años cuando se trasladaron a la mansión, contaban ahora veinte. Henderson había conservado la casa de la ciudad para trabajar, pero las visitaba en Croton siempre que le era posible. Al principio sólo iba los fines de semana pero, paulatinamente, se enamoró del lugar y comenzó a pasar cada vez más tiempo en Hudson que en Nueva York, Pittsburgh o Europa; allí era donde se hallaba su hogar, en Croton, junto a sus hijas. A medida que crecían, su vida se volvió más tranquila; le complacía su compañía y jamás se alejaba de su lado. En los últimos dos años no se había movido de Croton, y desde hacía tres padecía problemas de corazón, pero la afección sólo resultaba peligrosa si trabajaba en exceso o sufría un disgusto, algo que no sucedía a menudo.
Habían transcurrido veinte años desde que falleció la madre de las niñas en un caluroso día de la primavera de 1893. Su muerte representó para Henderson la última traición de Dios. Había esperado impaciente durante el parto, lleno de orgullo y emoción, jamás había soñado con volver a tener descendencia. Su primera esposa y su hijo habían muerto hacía más de doce años, pero la pérdida de Elizabeth le hundió por completo. A los cuarenta y cinco años, era como una estacada mortal, no podía vivir sin ella. Elizabeth falleció en la residencia de Nueva York. En un principio, Henderson sentía su presencia allí, pero a medida que transcurría el tiempo comenzó a detestar la casa vacía, por lo que pasaba meses enteros viajando. No obstante, evitarla implicaba no ver a las dos pequeñas que Elizabeth le había dejado. A pesar de lo sucedido, Henderson se sentía incapaz de venderla, pues la había mandado construir su padre y en ella había discurrido su niñez. Tradicional hasta la médula, se consideraba obligado a mantenerla para sus hijas, por lo que simplemente la cerró. Ya hacía dos años que no la visitaba y, ahora que vivía en Croton, tampoco la extrañaba; no añoraba su antiguo hogar ni Nueva York, y tampoco la vida social que había dejado atrás.
Olivia proseguía con su inventario; había extendido sobre la mesa unas grandes hojas de papel en las que anotaba con minuciosidad tanto lo que debía reemplazarse como lo que habían de encargar. En ocasiones había enviado a algún miembro del servicio a la casa de Nueva York para que trajera alguna pieza, pero ahora estaba cerrada. Sabía que a su padre no le gustaba la ciudad y, al igual que él, era feliz en Croton-on-Hudson. Desde que era pequeña pasaba muy poco tiempo allí, a excepción de una corta estancia hacía dos años, cuando su padre la llevó junto con su hermana para presentarlas en sociedad. La experiencia fue interesante pero agotadora, le abrumaban tantas fiestas, visitas al teatro y convenciones sociales, era como estar continuamente en lo alto de un escenario y detestaba ser el centro de atención. En cambio su hermana, Victoria, había disfrutado mucho, y el regreso a Croton por Navidad le resultó muy triste. A Olivia la alivió retornar a sus libros, su casa, sus caballos y sus paseos tranquilos por el acantilado; le gustaba cabalgar, contemplar el despertar de la primavera mientras el invierno se desleía despacio y admirar el esplendor de las hojas caídas en octubre. Era feliz llevando la casa de su padre, lo que hacía casi desde niña con la ayuda de Alberta Peabody, el ama de llaves. Bertie era lo más parecido a una madre que jamás había conocido. De vista cansada pero mente despierta, era capaz de distinguir a las niñas en la oscuridad y con los ojos cerrados.
En ese momento Bertie se acercó para interesarse por los progresos de Olivia con el inventario. Carecía de la paciencia y la agudeza visual necesarias para efectuar un trabajo tan meticuloso y agradecía que se ocupara de ello Olivia, que siempre estaba dispuesta a realizar las labores domésticas, a diferencia de Victoria. De hecho las dos hermanas eran muy distintas en todos los aspectos.
– ¿ Están todos los platos rotos o podremos celebrar la comida de Navidad? -inquirió Bertie sonriente mientras le ofrecía un vaso de limonada helada y un plato de galletas recién cocidas.
Hacía veinte años que Alberta cuidaba de estas niñas, de «sus niñas», que pasaron a ser suyas el día en que nacieron y falleció su madre. Jamás se había separado de ellas desde entonces. De corta estatura y formas redondas, llevaba el cabello canoso recogido en un pequeño moño y tenía un busto generoso sobre el que Olivia a menudo había recostado la cabeza durante su niñez. El ama de llaves siempre las había confortado cuando eran pequeñas y su padre estaba ausente. Edward Henderson había llorado mucho la muerte de su esposa y se había mostrado distante con sus hijas, pero en los últimos años se había acercado más a ellas. También su carácter se había dulcificado desde que sufrió los primeros problemas de corazón y se retiró del negocio. Achacaba su afección cardiaca por un lado al hecho de haber perdido a dos mujeres jóvenes y, por otro, a las dificultades del mundo de los negocios. Sin embargo, ahora que gestionaba sus asuntos desde Croton y delegaba todo el trabajo en sus abogados vivía feliz.
Página siguiente