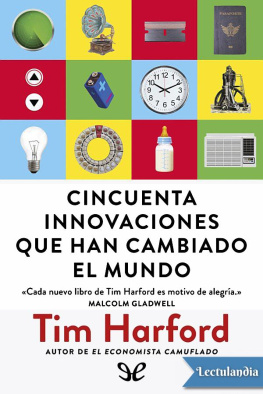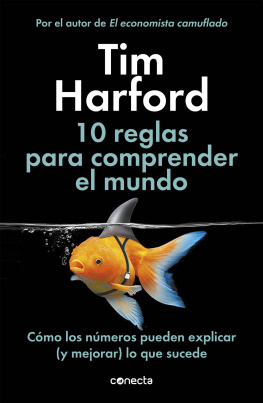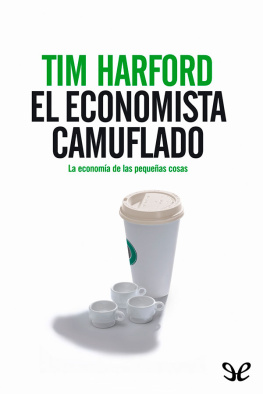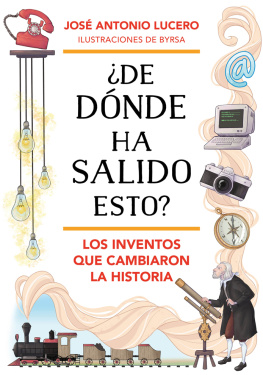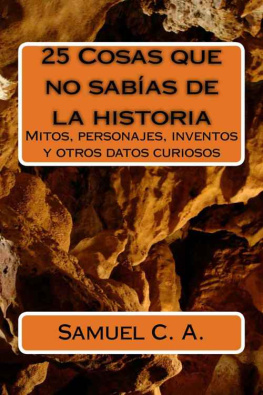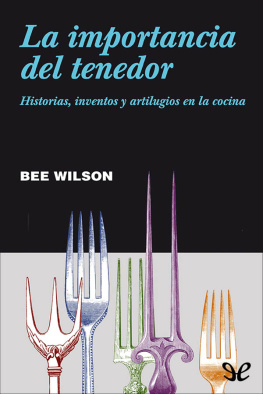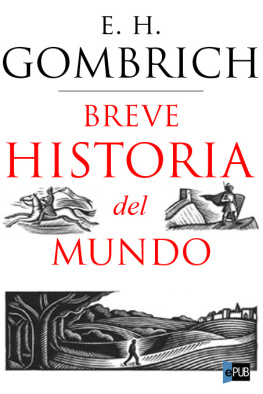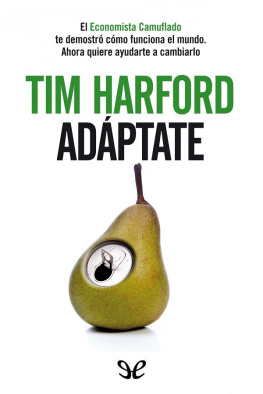1
El arado
I maginemos una catástrofe.
El fin de la civilización. Nuestro moderno, complejo e intrincado mundo se acaba. No importa por qué. Quizá es debido a la gripe porcina o a una guerra nuclear, a robots asesinos o a un apocalipsis zombi. Y ahora imaginemos que nosotros —seres afortunados— somos algunos de los pocos supervivientes. No tenemos teléfono. Aunque, de todas formas, ¿a quién llamaríamos? No hay internet. No hay electricidad. No hay combustible.
Hace cuatro décadas, el historiador de la ciencia James Burke planteó este escenario en su serie de televisión Connections, donde hizo una sencilla pregunta: rodeados por las ruinas de la modernidad, sin acceso a la potencia de la tecnología moderna, ¿por dónde empezar? ¿Qué necesitamos para mantenernos a nosotros —y los rescoldos de la civilización— con vida?
Su respuesta fue una máquina simple pero con gran poder transformador. El arado. Y tiene sentido, porque el arado fue el principio de la civilización. En última instancia, el arado hizo posible la economía moderna. Y, como consecuencia, también hizo posible la vida moderna, con todos sus beneficios y frustraciones: la satisfacción que supone la abundancia y la calidad de los alimentos, la comodidad de una rápida búsqueda en internet, la bendición del agua limpia y potable, la diversión de un videojuego. Pero también la contaminación del aire y el agua, la confabulación de los estafadores y la pesada rutina de un trabajo tedioso, o de no tener trabajo.
Hace doce mil años, casi todos los humanos eran nómadas que recorrían el mundo cazando y alimentándose de lo que tenían a mano. Pero, en aquel tiempo, el planeta estaba dejando atrás un período glacial: el entorno era cada vez más cálido y seco. Los que habían estado cazando y recorriendo las montañas y los altiplanos vieron cómo las plantas y los animales a su alrededor se iban muriendo. Los animales migraban a los valles de los ríos en busca de agua, y los seres humanos los seguían.
Estos valles, fértiles pero limitados geográficamente, cambiaron la forma en que los humanos conseguían la comida que necesitaban: vagando en su busca se obtenía una menor recompensa que cultivando las plantas del lugar. Esto significaba revolver la superficie del suelo para extraer los nutrientes y que la humedad penetrara la tierra, lejos de la luz del sol abrasador. Al principio, lo hicieron con palos afilados que hundían con sus manos, pero pronto adoptaron un sencillo arado que arrastraban un par de bueyes. Funcionaba extraordinariamente bien.
La agricultura comenzó en serio. Ya no era la alternativa desesperada a una vida nómada en vías de extinción, sino una fuente de prosperidad real. Cuando la agricultura arraigó —hace dos mil años en la Roma imperial, novecientos años en la China de la dinastía Song—, los agricultores fueron cinco o seis veces más productivos que los cazadores-recolectores que los habían precedido.
Reflexionemos sobre lo siguiente: es posible que una quinta parte de la población produzca suficiente comida para alimentar al resto. ¿Qué hacen los cuatro quintos restantes? Pues bien, tienen la libertad de especializarse en otras tareas: hornear pan, cocer ladrillos, talar árboles, construir viviendas, extraer minerales, fundir metal, hacer carreteras. En otras palabras, construir ciudades, crear una civilización.
No obstante, existe una paradoja: más abundancia puede conllevar más competencia. Si las personas normales y corrientes solo logran subsistir, los poderosos no pueden quitarles demasiado, no al menos si pretenden volver y desvalijarlas de nuevo en la siguiente cosecha. Pero, cuanto más puedan producir las personas normales y corrientes, más les podrán confiscar los poderosos. La abundancia de la agricultura crea gobernantes y gobernados, amos y sirvientes: una desigualdad en la riqueza que era desconocida para las sociedades de cazadores-recolectores. Permite que aparezcan reyes y soldados, burócratas y sacerdotes, ya sea para organizar la sociedad con inteligencia o para vivir de forma ociosa del trabajo de los demás. Las primeras sociedades de agricultores podían ser increíblemente desiguales. El Imperio romano, por ejemplo, parece que llegó al borde de los límites biológicos de la desigualdad: si los ricos se hubieran apropiado de un poco más de recursos del imperio, la mayoría de los demás ciudadanos habrían muerto de hambre.
Sin embargo, el arado hizo algo más que apuntalar la creación de la civilización, con todos sus beneficios y desigualdades: los diferentes tipos de arado llevaron al surgimiento de diferentes tipos de civilización.
Los primeros y simples arados que se usaron en Oriente Medio cumplieron muy bien su función durante unos miles de años. Luego, llegaron al Mediterráneo occidental, donde se convirtieron en herramientas ideales para cultivar una tierra seca y llena de grava. Pero, después, se desarrolló una herramienta muy diferente el arado de vertedera, primero en China, hace más de dos mil años, y mucho más tarde en Europa. El arado de vertedera surca el suelo formando un rizo largo y grueso y volteando la tierra. En tierra seca, es una acción contraproducente porque expone al sol la preciada humedad. Pero, en las tierras húmedas y fértiles del norte de Europa, el arado de vertedera era claramente superior, pues mejoraba el drenaje y cortaba las raíces profundas de las malas hierbas, de manera que ya no eran competencia para sus cosechas, sino abono.
El desarrollo del arado de vertedera cambió por completo la distribución de las tierras fértiles en Europa. Las poblaciones del norte, que padecían unas condiciones muy duras para la agricultura, vieron cómo las tierras mejores y más productivas ya no estaban en el sur. Hace unos mil años, gracias a esta prosperidad que trajo el nuevo arado, comenzaron a aparecer y crecer nuevas ciudades, donde se desarrolló una estructura social diferente de las ciudades mediterráneas. El arado de tierra seca solo necesitaba un par de animales para tirar de él, y funcionaba a la perfección entrecruzando los surcos en campos cuadrados y simples. Todo esto generó que la agricultura fuera una práctica individual: un agricultor podía vivir por sí mismo con su arado, su buey y su parcela de tierra. Pero el arado de vertedera para el suelo húmedo y arcilloso requería un conjunto de ocho bueyes —o, mejor, caballos—, y… ¿quién poseía tal riqueza? Era especialmente eficiente en franjas de tierra largas y estrechas, a menudo a pocos metros de la franja de tierra de otro agricultor. A consecuencia de esto, la agricultura se convirtió en una práctica comunitaria: los individuos debían compartir el arado y los animales de tiro y resolver sus desacuerdos. Se congregaron en pueblos. El arado de vertedera dio pie a que se estableciera el sistema feudal en el norte de Europa.
El arado también reconfiguró la vida familiar. Era un instrumento pesado, por lo que se consideró que arar era cosa de hombres. Pero el trigo y el arroz exigían más preparación que los frutos secos o las bayas, de modo que las mujeres se quedaban cada vez más tiempo en el hogar para preparar la comida. Un estudio sobre esqueletos sirios de hace nueve mil años reveló que las mujeres padecían de artritis en las rodillas y los pies, al parecer porque debían revolver y moler el grano arrodilladas.
Es posible que este cambio que generó el arado, de las sociedades de cazadores-recolectores a las de agricultores, también modificara la política sexual. La tierra que poseemos es un activo que podemos legar a nuestros hijos. Y, si hemos nacido hombre, empezaremos a preocuparnos cada vez más de que realmente sean nuestros hijos: a fin de cuentas, nuestra mujer se pasa todo el día en casa mientras nosotros estamos en el campo. ¿Es verdad que solo está moliendo grano? Así que una teoría —especulativa pero interesante— es que el arado incrementó el control de los hombres sobre la actividad sexual de las mujeres. Si de veras fue este un efecto del arado, ha tardado mucho en desaparecer.