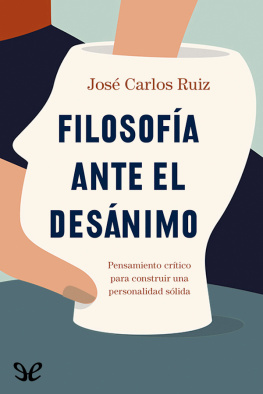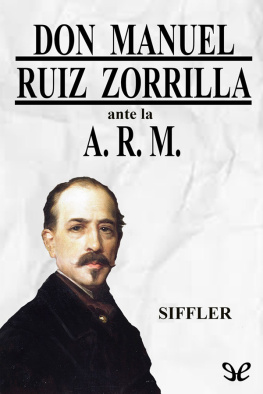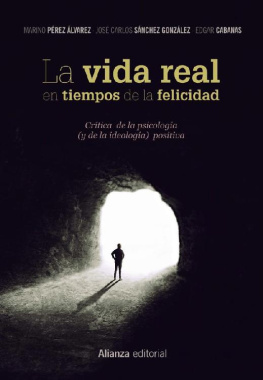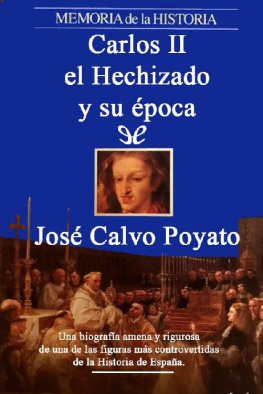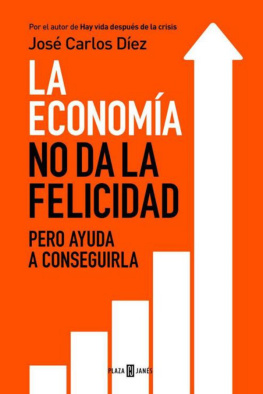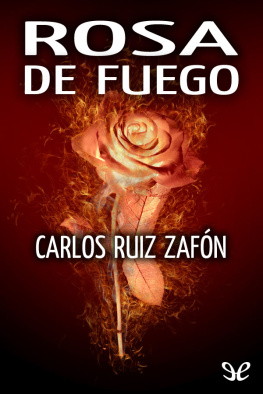Agradecimientos
Uno de los mejores bálsamos contra el desánimo es la palabra gracias, especialmente cuando ahonda más allá del campo protocolario y se convierte en una convicción emocionante que reconoce la grandeza del otro.
Grandeza que reconozco en cada uno de los tres miembros de mi familia, con los que he ido sedimentando unos «sueños de identidad» que convierten la convivencia en un hogar que no precisa de paredes. Su comprensión ante mi encierro para escribir, su amor, su confianza y el ánimo que siempre he recibido de ellos son proporcionales a su grandeza.
Y en especial, gracias a Cristina y a José María por sus consejos sobre el libro. Sus criterios han enriquecido tanto el continente como el contenido de esta obra.
EN CÓRDOBA, A 9 DE NOVIEMBRE DE 2020
Conserva los rituales
Bulimia emocional
Una extraña y opresiva sensación invade los tiempos actuales: la sensación de estar incompletos. Experimentamos la vida como una carencia, acompañados de la molesta idea de que siempre nos falta algo; y sabemos que no es una cuestión material. Andamos llenando y rellenando los días como buenamente podemos, sumidos en un estado de ansiedad que se agranda por momentos. El sistema lo sabe y no cesa de animarnos.
Al mismo tiempo, los manuales de autoayuda, amparándose en la filosofía, no paran de repetir una y otra vez el mantra que ha sido el epicentro de nuestra civilización, «conócete a ti mismo». Y así estamos. Llevamos más de 2500 años convencidos de que la clave de todo está encerrada en esa frase, en el autoconocimiento, en saber quién soy, en resumidas cuentas, en el problema de mi identidad. Pero, en el siglo XXI, de todas las sentencias que ha ofrecido la historia de la filosofía, esa es la más cruel, la más rastrera, manipuladora y vil. Actualmente, la presión a la que una frase así nos somete es insoportable para cualquier persona.
Apenas nos conocemos, tenemos escaso control sobre nosotros, nuestra voluntad es cada día más frágil y encima hemos asumido lo que Richard Sennett denomina la «condena moral de la impersonalidad» adjetiva nuestra época como «el reino de la personalidad», donde el yo presenta un deseo irrefrenable de revelar su ser verdadero, su autenticidad. No basta con conocerse a uno mismo, también hay que mostrarlo, exhibir nuestro mundo, narrar nuestros logros, contar nuestros anhelos, publicar nuestros sentimientos, hacer gala de nuestras opiniones, exponer nuestras creaciones, subir nuestras fotografías, «compartir» nuestras reflexiones… Todo está orientado a huir de lo impersonal, que se percibe como sustracción, como negatividad.
El problema aparece cuando nuestra personalidad, esa suma de temperamento (genético) y carácter (educacional), siente la presión de asumir una identidad exitosa, que por lo general está muy alejada de la realidad. A partir de ese momento ponemos todo nuestro empeño, atención, dedicación, ilusión… en fusionarnos con ella, sometiéndonos a un proceso contra natura que termina pasando factura.
Las consecuencias son múltiples, destacando la del declive del hombre público. Esta tiranía de la «personalidad» implica que dejemos de mirar hacia el otro y, por ende, de percibir el espacio externo como un lugar de sociabilidad. Si nuestra energía se focaliza en la esfera de lo privado, el área de lo público se desinfla. Hubo un tiempo en el que la convivencia y separación de estos dos espacios era natural. Pensadores como Georg Simmel postulaban la necesidad de preservar el «secreto de la intimidad» como un valor sociológico.
Pero ese tiempo ha terminado. Ahora experimentamos la «ideología de la personalidad», que se manifiesta en forma de bulimia emocional, pues acumulamos y acumulamos experiencias para vomitarlas ipso facto en las redes sociales, sin dar tiempo al organismo para extraer sus nutrientes.
Cada uno de nosotros, cual velocistas, nos sometemos a una cadena infinita de carreras de corta distancia tratando de construir ese arquetipo de identidad exitosa que se nutre de un exhibicionismo emocional. Al igual que el culturista, inflamos el ego de volumen a base de batidos de endorfinas que generamos en la medida en que somos capaces de contaminar a la aldea virtual de nuestras publicaciones. Pero a veces, en la soledad de nuestra intimidad, sufrimos la náusea y el vértigo del vacío, de la decepción y del desánimo porque intuimos lo artificial del proceso. Por mucho que queramos evadirnos usando los mecanismos de entretenimiento, en el fondo somos conscientes de que nos estamos dopando.
El truco que emplea el sistema es pura fantasía. Elabora un discurso tan racional y sensato que cala profundamente en cada uno de nosotros, provocando una fusión entre razón y emoción. Logran que un lema, un eslogan solitario sin contexto alguno, sea el encargado de orientar nuestra existencia. Nos dicen «sé el dueño de tu vida», «agarra las riendas», «toma la iniciativa», «sé proactivo», «persigue tus sueños»… Y allá vamos, poniendo el alma, la pasión y forzando si hace falta la llegada de un entusiasmo falsificado que nos empuje a tales propósitos.
Filósofos tan obtusos como Heidegger afirman que la verdadera libertad consiste en apropiarse de uno mismo. Si lo pensamos rápidamente, lo compramos. Nos quedamos con esa idea, la vemos tan evidente y nos parece, además, tan relevante, que es complicado creer que pueda estar mal, o que pudiera tener una interpretación mínimamente nociva.
Lo paradójico de esta representación trágica que llamamos vida es que hemos adquirido las entradas para asistir a un espectáculo de magia, hemos ido al teatro de lo digital ilusionados y nos hemos abandonado al hechizo, quedándonos boquiabiertos. Al acabar la función, cada uno ha vuelto a lo real maravillado, sabiendo que todo era un truco, que había gato encerrado, pero a la gran mayoría no nos ha importado, porque preferimos la distracción, la quimera, la diversión, el disfrute, a tomar conciencia del truco. La fascinación es tan fuerte y genuina que nos tiene hechizados y entregados, de tal manera que cada día repetimos función en busca de nuestra dosis diaria de dopamina, sin querer reconocer el diagnóstico que nos clasifica de ilusos sentimentales.
Esto es lo que nos sucede con esa idea de Heidegger de apropiarse de uno mismo, o aquella frase esculpida del templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, que rezaba «conócete a ti mismo». Si nos indican que la verdadera libertad pasa por ser dueños de nosotros mismos, nos ponemos manos a la obra sin analizar más allá, sin la más mínima duda, sin elementos de sospecha. Las intenciones, los proyectos, los sueños, la organización de la vida que realizamos…, todo lo preparamos para que se produzca la magia que nos prometen, pero, con el paso del tiempo, esta no llega.
El objetivo final del truco pasa por mantener el hechizo el máximo tiempo posible. No hay que preocuparse, el éxito en la vida se puede lograr a los dieciocho años, a los veinticinco, a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta, incluso a los sesenta años, porque la idea es que el éxito no entiende de edades sino de identidades, de personalidades disciplinadas a ese proyecto, de gente que no pierde el optimismo, que no deja que la derroten, de personas que son positivas, que resisten, pero sobre todo, que insisten, que rehúyen la pasividad…
Si queremos construir una personalidad al margen de manipulaciones, habría que detenerse a analizar qué encierran estos eslóganes y qué intencionalidad existe detrás de cada uno. Sería conveniente preguntarse quién sale beneficiado.
Nos indican que nuestra vida es un elemento que se puede dominar, un producto susceptible de configurarse, y que todo es cuestión de determinación, de voluntad, de perseverancia, de crearse hábitos, de resiliencia… Conocerse y ser dueño de uno mismo son dos de las máximas aspiraciones que hemos tenido a lo largo de la historia (saber y poder). Pero en este proyecto nadie nos cuenta la importancia de elementos como el azar, el caos, la injusticia, la endogamia, la suerte… Y como estos se ocultan no es de extrañar que, llegado el momento (puede pasar a los dieciséis años, a los veintitrés, a los treinta y dos, a los cuarenta y cinco, a los sesenta…), nos percibamos como unos fracasados e inútiles, incapaces de tener dominio de nosotros o de hacer lo que sea necesario para encajar en esas identidades exitosas. Entonces nos sentimos incompetentes para domeñar nuestra voluntad y evitamos activar los mecanismos de pensamiento crítico en pos de una política de la distracción y del entretenimiento.