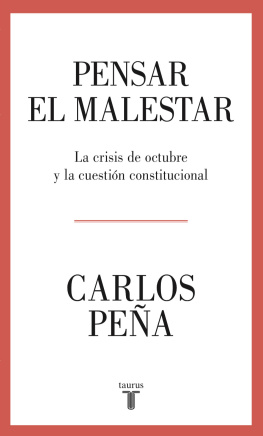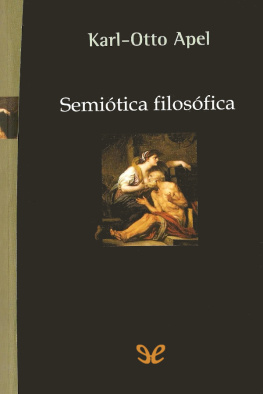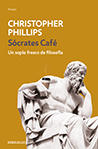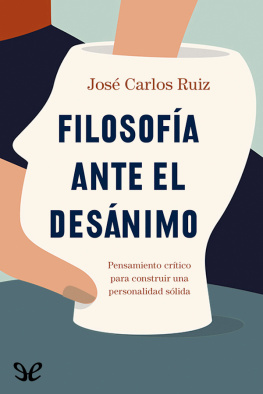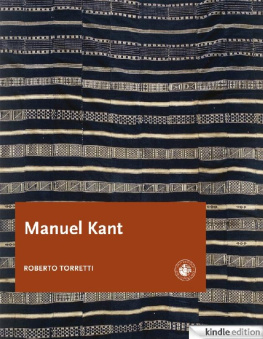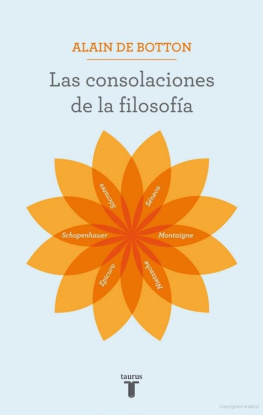«El rumor sobre Heidegger, dicho de forma simple, rezaba así: “El pensamiento ha vuelto a la vida; otra vez se hace hablar a los tesoros culturales supuestamente muertos del pasado y entonces se descubre que proponen cosas completamente diferentes de esas triviales lecturas familiares que hasta ahora se han hecho de la tradición. Existe un maestro; alguno de nosotros quizá pueda aprender a pensar”».
21 DE OCTUBRE DE 1971.
INTRODUCCIÓN
¿EL FINAL DE LA FILOSOFÍA?
—Profesor Heidegger, ¿tiene algo para publicar ahora? ¿Tiene usted algún manuscrito?
Con estas palabras, el decano de la facultad de Filosofía de Marburgo entró a la oficina de Martin Heidegger un día del semestre de invierno del año 1926. El profesor Heidegger era un hombre más bien bajo, que comenzaba a abandonar la delgadez de sus primeros años, pero que mantenía un raro brillo en la mirada y una extraña serenidad de campesino sostenida en un delgado bigote. Estaba muy lejos de la aristocracia representada por otro profesor de origen judío, Ernst Cassirer, con quien pocos años después se enfrentaría.
—Desde luego —respondió Heidegger.
—Pero la entrega tiene que ser de inmediato —repuso el decano.
El apuro se debía a que el ministro de Educación había rechazado el nombramiento de Heidegger como sucesor de Nicolai Hartmann, arguyendo que el primero no había publicado nada en los últimos diez años.
El profesor Heidegger se inclinó a un costado de su escritorio, abrió una de las gavetas, cogió un grueso manuscrito que tenía por título Ser y tiempo y lo entregó al decano. Las pruebas de imprenta fueron prontamente enviadas al Ministerio, que, sin embargo, las rechazó por inadecuadas. Después de todo, unas pruebas de imprenta eran solo eso, unas pruebas para corregir y no una publicación en forma. Solo cuando el volumen se publicó —gracias a Edmund Husserl—, Heidegger fue invitado a dictar la cátedra que Hartmann había dejado vacante.
La anécdota, muestra la forma en que, a falta de indicios mejores, se exige a la filosofía mostrar su utilidad y la ironía en la que, de esa manera, se ve envuelta.
En efecto, Ser y tiempo pone al descubierto de qué forma en la modernidad los seres humanos han olvidado la estructura originaria que los constituye para, en vez de eso, volcarse inconscientemente en la cotidianidad de las cosas hasta concebir la vida entera y su quehacer como simple performatividad, como una ejecución que se justifica a sí misma. Acostumbrados a vernos como sujetos frente a un mundo firme y preconstituido, explicó Heidegger, hemos olvidado que vivimos en un mundo que hasta cierto punto es el resultado de nuestra propia interpretación, de nuestra propia capacidad de responder las preguntas finales. Sin darnos cuenta nos habríamos dejado arrullar por la cotidianidad, por los usos sociales, olvidando que somos los únicos seres capaces de preguntar por el ser (esto es, por aquello que subyace a todo lo que hay) y que en el esfuerzo de responder esa pregunta nos configuramos a nosotros mismos. Uno de los síntomas de ese raro espíritu, por llamarlo así, de esa convicción que olvida nuestras capacidades originarias y petrifica el mundo que tenemos, un espíritu que otros autores prefieren llamar «fetichismo» o «enajenación» (consistente en atribuir a las cosas una cualidad humana), es la creencia de que todo lo que hacemos se justifica en la utilidad que presta, en que se tenga alguna respuesta inmediata a la pregunta: «¿para qué sirve esto?».
La ironía consiste en que Heidegger fue víctima de ese síndrome cuando se le instó a publicar el mismo libro que lo describiría.
Esa pulsión consiste en evaluar el trabajo intelectual no por el contenido que da a luz, sino por el simple hecho de publicarse. Esta es, por supuesto, la manera en que en el mundo moderno, el mundo de la técnica, se mide la eficiencia del trabajo académico. Como
Lo que subyace en esa exigencia es la idea de que ciertos quehaceres intelectuales, el principal de los cuales sería la filosofía, arriesgan el despilfarro y la inutilidad. Después de todo, como el propio Heidegger pondrá de manifiesto, en un mundo donde todo parece justificarse por la utilidad, por la manera en que sirve a algún designio humano específico, donde cualquier quehacer se justifica ante sí mismo y ante los demás, por la producción de un útil, ¿cuál es el que la filosofía podría exhibir para que se justifique mantener a sus cultores? O más bien, ¿qué utilidad podría exhibir la filosofía, suele decirse hoy, para que desplace del currículum a otros quehaceres inmediatamente más prácticos?
La dificultad de responder esas preguntas a la altura de los tiempos —o, dicho de otro modo, de exhibir una utilidad cuantificable— hace incómoda la situación de la filosofía, como lo muestran los permanentes intentos de reducir su presencia en la enseñanza escolar y universitaria que se han verificado en muchos sistemas educativos, mostrando así la persistencia de este problema. Ocurrió en Francia, en España y acaba de ocurrir en Chile. Esgrimiendo la escasez del tiempo curricular, la necesidad de optimizarlo y las necesidades de capital humano, se planteó si acaso no sería mejor destinar las horas de la filosofía a otros quehaceres donde ellas poseyeran un empleo más eficiente. Y es que en un momento en el que todo parece medirse por su utilidad fabril, la filosofía parece quedar desnuda de toda justificación. Y si bien esos intentos de arrinconar a la filosofía —o suprimirla— han fallado, ellos mostraron la fragilidad que posee esa disciplina intelectual y la necesidad permanente que tiene de esgrimir en su favor argumentos que al espíritu de la época le parezcan atendibles.
Algunos autores —entre ellos, Martha Nussbaum—, advertidos de esa fragilidad, han esgrimido algunas razones en favor de la filosofía y las humanidades más importantes razones en favor de la filosofía equivale a darle toda la razón a nuestra época: ¿acaso las destrezas argumentativas y el espíritu compasivo —algo que también podría desarrollar una academia de debates o una iglesia— son cuanto podría aportar la filosofía? ¿No hay acaso nada más originario que la filosofía pueda contribuir?
La insuficiencia del punto de vista de Nussbaum es que, a fuerza de argumentar para salvar la utilidad de la filosofía, arriesga, como los trabajos de Jacques Derrida ponen de manifiesto, deformarla.
Derrida, quien ha desarrollado parte de su obra en torno a la cuestión de la enseñanza de la filosofía, que hace de la utilidad su justificación central, se llame escuela o universidad, entonces la forma de enseñar la filosofía será la primera que habrá de ajustarse dócilmente a esa forma. Y ese ajuste no será un simple acomodo estratégico de sobrevivencia: acabará siendo una forma de concebir la propia filosofía.
La filosofía, en suma, no tiene otro camino, ante las exigencias del mundo en el
Quizá no exista mejor forma de hacerlo, de mostrar qué hace la filosofía y cuál es la razón se preocuparon casi de lo mismo: el lugar del quehacer intelectual en la modernidad, esta época que parece empeñada en espantar de todos los lugares las preguntas finales que subyacen en la cultura.
Weber, en su estudio sobre el espíritu del capitalismo, dijo que en la modernidad los seres humanos acabarían empeñados en su quehacer, desprovistos de todo sentido de la trascendencia, encerrados en una jaula de hierro. La cultura moderna habría comenzado animada por un profundo sentido de la trascendencia que dio origen a la racionalización de la vida, base del capitalismo; pero con el tiempo, observó Weber, ese origen se olvidó y quedó simplemente la rutina del trabajo y del consumo. En ese mundo desencantado, como lo llamó siguiendo un verso de Friedrich Schiller, el sentido final ya no resplandecía y en cambio quedaba entregado a la voluntad, a la decisión frente al destino.