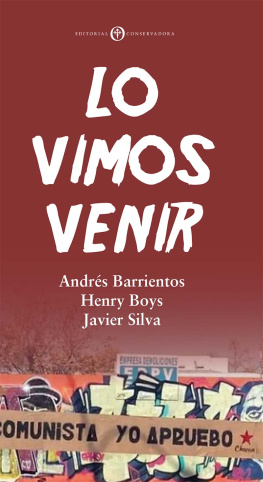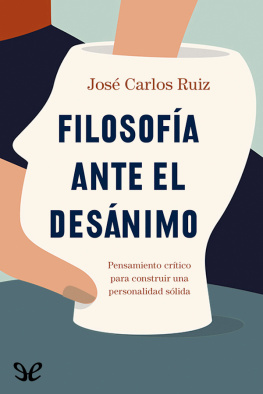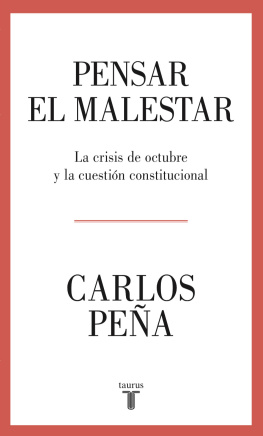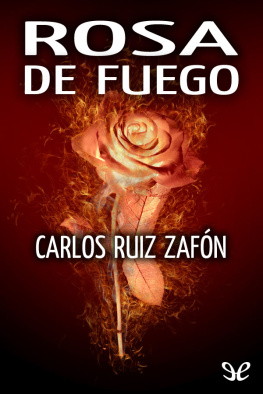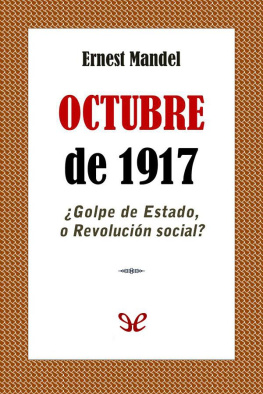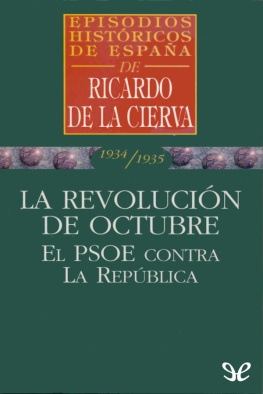ECHÓSE A ANDAR
Despertar es sacudirse de encima la modorra, despabilarse. Pero, un tanto más allá, es también pasar del sueño que es inmovilidad y suspensión, al sueño que significa volver a los anhelos, alzar una quimera, fundar el regreso a las aspiraciones. Hoy en Chile, después de tanta noche yendo de un sueño al otro, significa volver a la esperanza, echarse a andar.
¡Chile despertó! retumba en las calles y muros de todo el país y hasta fuera de él. Pero hay que apuntar que quienes lo despertaron, los que izaron el sol de este amanecer, fueron los más jóvenes. Esos mismos sobre los que se vaticinaba la peor de las prisiones del consumo, la más denigrante obsolescencia intelectual a manos del atontamiento de unas huecas redes sociales y otros engendros culturales actuales, esos sobre los cuales los comentaristas y eruditos más vistosos de la plaza emulaban tóxicos dardos y burlas. Esos mismos despertaron a Chile.
Hoy son depositarios del cariño y la admiración de la inmensa mayoría de la sociedad. Excepto de los privilegiados que se atrincheran, precisamente, en el más descontrolado odio en contra de los adolescentes y que claman para ellos absurdas penas y coerciones. A tal punto llega, que hoy es tan simple como consultar por la opinión que se tiene sobre la juventud, para ver de qué lado se está del conflicto.
Cualquier recuento no puede empezar sino por ellos.
Los jóvenes, en especial los estudiantes secundarios, son un nudo central en el inicio del estallido. La audacia de su llamado a evadir el pasaje del metro prendió la mecha de todo y su fórmula fue incluso imitada en el extranjero. Pero mal anda el recuento si olvida el dato previo, que ese empuje creció, como rebeldía, bajo uno de los escenarios más adversos para la juventud que se recuerde en años.
Antes del estallido, una miríada de iniciativas ultraconservadoras en contra de los jóvenes inundaba el debate público y las imágenes de los medios de comunicación. En ellos se les denigraba y cundían arengas de criminalización. Este elitario escarnio que se cernía sobre la juventud hoy palidece bajo todo lo que siguió. Pero la indignación juvenil por tanta afrenta avivó su rebeldía y su decoro, entroncándose con la obstinada odiosidad que desataban las élites en su contra. Figuras como la displicente ministra de Educación, el insensible alcalde de Santiago, un ministro del Interior devenido provocador a todo evento o las bufonadas del alcalde de Las Condes se solazaron tejiendo las más retrógradas medidas en contra de la juventud que el delirio conservador pueda atisbar, al tiempo que invocaban una violencia sobre los jóvenes que ya colmaba a la sociedad con su espectáculo de abusos y desproporciones. En el marco de esa persecución, el Ministerio del Interior lanza una ley para ampliar la discrecionalidad policial en los controles de identidad para menores de entre 14 y 18 años, mientras en ocho comunas del país, por iniciativa del alcalde Lavín, a mediados de año se plebiscita la inaudita fantasía de restringir el horario de circulación por la ciudad de los menores de 16 años sin compañía de sus padres. Era la ensoñación con el primer toque de queda del año, un toque de queda juvenil.
Los estudiantes secundarios, en especial de los liceos del centro de Santiago, eran el foco principal de esta obsesión totalitaria. La Ley Aula Segura, emblema de la gestión de la ministra Cubillos, pero atajada en el Congreso, sintetizó su política «educativa» frente a las escuelas en crisis: aumentar las facultades de los directores para expulsar y cancelar matrículas a los alumnos que cometieran faltas. Una fórmula que trocaba la violencia vandálica por la protesta legítima, incriminando todo alegato o discrepancia. En la misma alucinación, el alcalde Alessandri se lanza contra los alumnos del Instituto Nacional. En ambos casos, el deterioro largamente acusado de la educación pública se enfrenta bajo el estigma de la violencia, de un modo que la provoca y acentúa, en la peregrina idea de terminar con los emblemas resistentes de la vieja educación pública, el Instituto Nacional especialmente, cuyo cierre era amagado cada tanto por estas autoridades de la destrucción, las que llegaron a identificar al liceo con una cárcel y lanzaron ataques policiales por sus techos, mientras abajo las clases porfiaban su curso.
Estos espectáculos precedieron lo que vino. Y los primeros en salir a evadir el metro de Santiago fueron esos jóvenes, abriendo a la sociedad la pugna que empecinadamente se cernía sobre su atribulada escuela, por lo demás, una insignia nacional de esas que, como antes ocurriera con otras, la voracidad neoliberal no encuentra sosiego hasta lograr su exterminio. Pero la determinación y la astucia de los estudiantes terminaron por primar.
Esos liceanos, hombres y mujeres, contra todo pronóstico, fueron capaces de encauzar la energía de su protesta hacia una acción directa de evasión que ya entró en la historia como el inicio de todo. En el atolladero de una protesta que la violencia asfixiaba, trenzando a encapuchados y policías dentro y fuera de sus liceos, en un escenario que parecía insoluble, un alcalde y una ministra estaban abocados a explotar la situación, no para encarar algún dolor de la educación estatal, sino para acabar de sepultar los centros más insignes del progreso histórico de la educación pública chilena. Esto lo comprendieron esos jóvenes, también sus padres y pronto enormes mayorías de la sociedad. Entonces ocurrió que esos estudiantes, asimilando la experiencia de organización digital de las protestas en Cataluña contra las condenas a quienes encabezaran el referéndum de independencia en 2017, orquestaron un peculiar uso de las redes sociales para convocar a unas hoy ya míticas evasiones en el pasaje del metro, sorteando también los controles de la inteligencia policial. Adaptan al panorama local y las herramientas a la mano ––tal como ocurrió en 2006 y 2011 con otras plataformas–– las páginas web de memes, hervidero del humor más afilado de una generación que vive con mordaz ironía las miserias de nuestro criollo neoliberalismo, que sirvieron para coordinar lo que finalmente abriría rumbo a las emociones y los anhelos de toda la sociedad.
En el agitado curso que sigue, estos jóvenes pasaron de la más implacable denigración elitaria al reconocimiento de la inmensa mayoría de la sociedad. Sus detractores, en cambio, no volvieron a abrir la boca sobre el tema; los medios cortesanos tampoco. En el plano más directo, el de la chispa, la gota que rebasa todo está en el alza de la tarifa del metro de Santiago. Aunque se va a insistir desde los muros hasta hacerse canción: ¡no son treinta pesos, son treinta años!
En efecto, el 4 de octubre un «panel de expertos» decidía un alza en la tarifa de los buses Transantiago, el metro y el tren central para comunas capitalinas, alegando mayores costos del diésel y la mano de obra. Era la segunda alza en el año. Dos días después arrancaba la nueva tarifa: 830 pesos en horario punta y 750 en horario valle, salvo el horario bajo. En medio de un descontrol elitario que se repetirá hasta el hartazgo como muestra de la insensibilidad del alma frente a las condiciones de vida de la gente sencilla, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señala a los medios: «Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja». Unos minutos más tarde, para redoblar la insolencia, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, remata: «Para los románticos, también ha caído el precio de las flores».