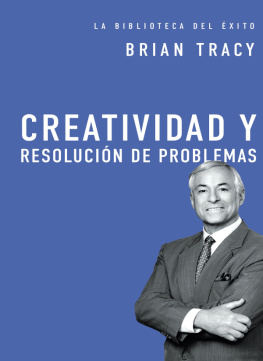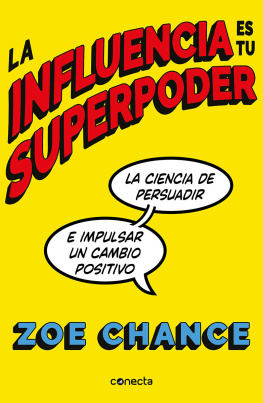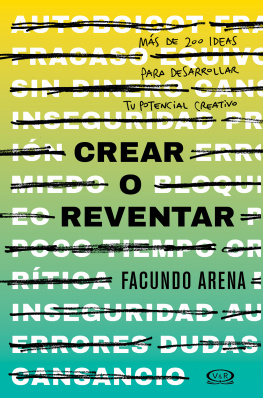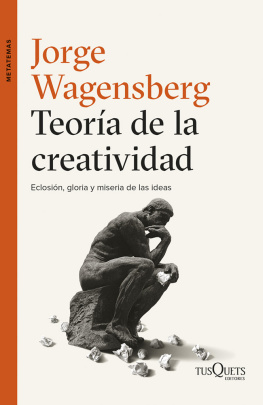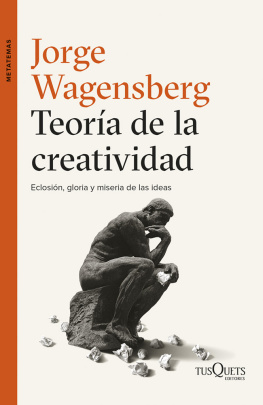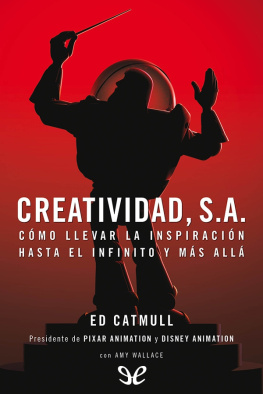Creatividad, S. A.
Introducción
Objetos perdidos
C uando entro por las mañanas en los Estudios de Animación Pixar —después de dejar atrás la escultura de seis metros y pico de Luxo Jr., la lámpara de sobremesa que es nuestra simpática mascota; de atravesar la doble puerta que da paso a un espectacular vestíbulo con techo acristalado donde montan guardia unos Buzz Lightyear y Woody de tamaño natural y hechos enteramente de piezas de Lego, y subir las escaleras con dibujos y cuadros de los personajes que han poblado nuestras catorce películas— me vuelvo a sorprender por la peculiar cultura que define este lugar. Aunque he pasado por ahí un millar de veces, nunca me canso de él.
Pixar ocupa los más de 60.000 metros cuadrados de una antigua fábrica de conservas situada justo sobre el puente de la bahía de San Francisco; Steve Jobs la diseñó por dentro y por fuera. (En realidad, su nombre es Edificio Steve Jobs.) Tiene unos accesos y salidas diseñados de forma que animen a la gente a mezclarse, agruparse y comunicarse. En el exterior hay un campo de fútbol y otro de voleibol, una piscina y un anfiteatro de seiscientas plazas. Muchas veces los visitantes se hacen una idea equivocada del lugar tomándolo por un mero capricho. Lo que no perciben es que la idea unificadora en este edificio no es el lujo sino el espíritu de comunidad. Steve deseaba que el edificio respaldase el trabajo a fuerza de estimular nuestra capacidad de colaborar.
Los animadores digitales que trabajan aquí tienen libertad para —no, se les invita a— decorar sus espacios de trabajo al estilo que deseen. Pasan los días dentro de casas de muñecas de color rosa y de cuyos techos cuelgan arañas de cristal en miniatura, cabañas caribeñas hechas con auténtico bambú y castillos cuyas torres de poliexpan de casi cinco metros de altura y meticulosamente pintadas parecen talladas en piedra. Una de las tradiciones anuales de la empresa es la Pixarpalooza, un macrofestival en el que nuestras propias bandas de rock luchan por la primacía dejándose el alma en los escenarios que erigimos en el jardín.
La razón es que valoramos que cada uno se exprese libremente, lo cual suele provocar una profunda impresión en los visitantes, quienes muchas veces me comentan que la experiencia de visitar Pixar les deja con un sentimiento de nostalgia, como si faltase algo en sus vidas laborales, una energía tangible, una sensación de colaboración y de creatividad sin trabas, un sentimiento nada cursi de estar abierto a las posibilidades. Mi respuesta es que ese sentimiento que perciben, llámese exuberancia o irreverencia o incluso extravagancia, es una parte integral de nuestro éxito.
Pero lo que hace especial a Pixar no es eso.
Lo que hace especial a Pixar es la aceptación de que siempre vamos a tener problemas, muchos de ellos ocultos; que trabajamos duro para sacar a la luz esos problemas, incluso si ello nos hace sentirnos incómodos; y que, si topamos con un problema, encauzamos todas nuestras energías hacia su resolución. Esa es la razón por la que me gusta venir a trabajar por las mañanas, y no una fiesta muy bien preparada o un lugar de trabajo en una torre de defensa. Eso es lo que me motiva y me hace sentir que tengo una misión.
Hubo un momento, sin embargo, en que mi objetivo aquí me pareció mucho menos claro. Y puede que le sorprenda si digo cuándo fue.
El 22 de noviembre de 1995 se presentó Toy Story en los cines de Estados Unidos. Fue el estreno de Acción de Gracias más multitudinario de la historia. Los críticos la calificaron de «innovadora» (Time); «brillante» y «exultantemente ingeniosa» (The New York Times); y «visionaria» (Chicago Sun-Times). Para encontrar una película capaz de comparársele, escribía The Washington Post, había que remontarse a 1939 y El mago de Oz.
La realización de Toy Story, la primera película íntegramente hecha con animación digital, requirió hasta el último gramo de nuestra tenacidad, habilidad, genio técnico y resistencia. El casi centenar de hombres y mujeres que la produjeron se curtieron mediante incontables altibajos y con la omnipresente y aterradora convicción de que nuestra supervivencia dependía de ese experimento de ochenta minutos. Durante cinco años completos luchamos por hacer Toy Story a nuestra manera. No hicimos caso de los consejos de los directivos de Disney, convencidos de que si ellos habían tenido tanto éxito con los musicales nosotros también debíamos llenar nuestra película de canciones. Rehicimos de arriba abajo el guion más de una vez para estar seguros de que resultaba convincente. Trabajamos por la noche, durante los fines de semana y las vacaciones, por lo general sin protestar. Pese a ser unos productores bisoños en un estudio novato y con graves problemas financieros, habíamos apostado por una idea sencilla: si hacíamos algo que a nosotros nos gustaría ver, otros también querrían verlo. Durante mucho tiempo tuvimos la sensación de haber cargado con esa roca montaña arriba tratando de lograr lo imposible. Hubo incontables momentos en que el futuro de Pixar fue incierto. Y ahora, de pronto, nos veíamos puestos como ejemplo de lo que ocurre cuando los artistas confían en su instinto.
Toy Story se convirtió en la película más taquillera del año y recaudó 358 millones de dólares en todo el mundo. Pero no eran solo los números lo que nos llenaba de orgullo; después de todo, el dinero es una simple forma de medir una empresa floreciente y por lo general no la más significativa. No, lo que yo encontraba gratificante era lo que habíamos creado. Las críticas resaltaban la emotiva línea argumental y los estupendos personajes tridimensionales, mencionando apenas, y casi como algo tangencial, que había sido realizada con ordenador. Aunque hubo una considerable cantidad de innovación que nos facilitó el trabajo, no permitimos que la tecnología asfixiase nuestro verdadero objetivo: hacer una gran película.
Para mí, Toy Story representó la culminación de una meta que yo había perseguido durante más de dos décadas y con la que llevaba soñando desde niño. De pequeño, en los años cincuenta, ansiaba ser animador gráfico en Disney, pero no tenía ni idea de cómo conseguirlo. Ahora comprendo que me incliné instintivamente hacia los gráficos por ordenador —entonces un campo nuevo— como medio de perseguir aquel sueño. Si no podía animar a mano, tenía que haber otra vía. En el instituto me impuse el objetivo de hacer sin prisas la primera película de animación por ordenador, y trabajé sin descanso durante veinte años para lograrlo. Ahora, la meta que impulsaba mi vida había sido alcanzada, y experimentaba una inmensa sensación de alivio y exaltación, al menos de entrada. A raíz del estreno de Toy Story nuestra empresa salió a bolsa y generó una cantidad de dinero que nos aseguraría el futuro como productora independiente. Empezamos a trabajar en dos nuevos largometrajes, Bichos: una aventura en miniatura y Toy Story 2. Todo iba a nuestro favor, y sin embargo me sentía un poco confuso. Al lograr un objetivo había perdido en parte una estructura esencial. Comencé a preguntarme: ¿esto es lo que de verdad quiero hacer? Las dudas me sorprendieron y me dejaron perplejo, pero me las reservé para mí mismo. Había ejercido como presidente de Pixar durante la mayor parte de la existencia de la empresa. Me gustaba el puesto y todo lo que representaba. Sin embargo, no podía negar que lograr el objetivo que había definido mi vida profesional me había dejado sin meta. ¿Esto es todo?, me decía. ¿Ha llegado el momento de un nuevo desafío?