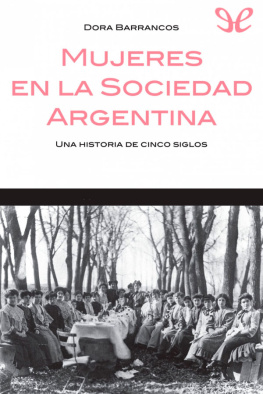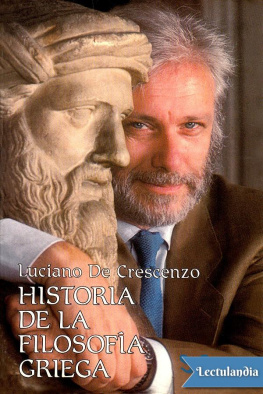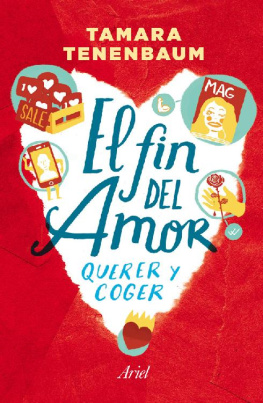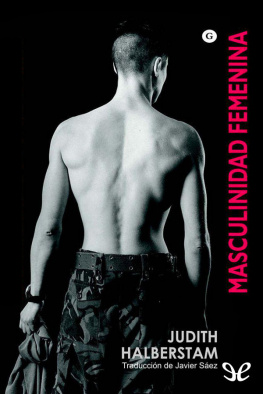Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Av. Independencia 1682, C1100ABQ, C.A.B.A.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Introducción
ADIÓS AL MATRIMONIO
Sally: Bueno, yo aprendí que el amor
no es pasión y romanticismo […].
Jack: […] es tener a alguien a tu lado con quien envejecer… Lo realmente duro y lo que crea problemas enormes a mucha gente es tener expectativas elevadas.
Woody Allen, Maridos y esposas (1992).
Hace mucho tiempo, cuando yo tenía alrededor de cinco años, hubo una situación que llamó bastante mi atención. Estábamos en la casa de mis abuelos, donde teníamos la costumbre de pasar los domingos apaciblemente, cuando se escuchó un murmullo particular. Era la década de los 80, en ese entonces la palabra “divorcio” tenía un sentido diferente al de hoy en día.
Ocurría que un matrimonio cercano al de mi familia estaba atravesando una crisis, creo que a partir de una infidelidad y, como era de esperar, todos en la mesa debatían sobre el incidente. Había quienes tomaban partido por la mujer engañada y apoyaban la moción de que debía separarse –siempre es fácil opinar sobre la vida ajena, es una de las cosas que como psicoanalista aprendí que nunca hay que hacer–, otros especulaban sobre el hecho en sí: se preguntaban si había sido “tan así”, si lo ocurrido no obedecía a ciertas otras causas, o llegaban a la conclusión de que estas cuestiones no se pueden juzgar sin tener en cuenta una variedad de infinitos detalles. No recuerdo bien quiénes estaban en cada bando, ni siquiera si había también una tercera posición, porque yo solo tenía ojos para mi abuela, que repetía con desconsuelo: “No pueden destruir una familia”.
Mi abuela, que en ese entonces llevaría ya unos treinta o cuarenta años de casada, a pesar de su afectación, encarnaba una voz reflexiva: ¿cómo puede ser que por un antojo personal descuiden ese proyecto que trasciende a los esposos y al que ambos tienen la obligación de consagrarse? Fue entonces que dijo una frase que, aunque casi nadie escuchó, para mí fue un hallazgo: “¿En serio tienen que separarse? ¿No pueden tener amantes como la gente normal?”.
* * *
No pocas veces, recostado en el diván, recordé a mi abuela y su concepción de la normalidad. Creo que gracias a ella me curé muy pronto de la moral de los normales. Cuando yo era niño también, una pregunta muy común de mi madre (la hija de mi abuela) era: “Luciano, ¿no te gustaría ser normal?” y recuerdo que pensaba en la frase de mi abuela y en que la normalidad era para otros; que para nada me interesaban las concesiones, maniobras y artificios que alguien tiene que hacer para sentirse de esa forma tan paradójica que llaman “normal”. Yo no soy normal, nunca me interesó serlo y esa fue una de las vías por las que llegué al psicoanálisis, primero como paciente y luego, con los años, como psicoanalista.
Sin embargo, hay un núcleo de verdad histórica en la frase de mi abuela. Habla de una época en la cual el matrimonio era una institución fuerte. Hoy en día menos gente se divorcia, porque casi nadie se casa. Al mismo tiempo, la idea de familia ya no tiene un valor prescriptivo: ni siquiera es tan corriente hoy –como en los 90– que haya “familias ensambladas”, porque las personas se separan y luego, como separados, arman vínculos satelitales con otros. Ya no tenemos padrastros y madrastras; la nuestra es la época de “el novio de mi mamá”, “la pareja de mi papá” o, simplemente, un nombre propio. Así es como lo dicen los niños: “¿Quién es ella?” “María” “¿Quién es María?” “La que duerme con mi papá”, me dijo una vez un niño de 6 años.
Las funciones simbólicas (marido/esposa, padre/madre) que antes enlazaban a las personas en el matrimonio se han comenzado a deshilvanar. En el siglo XIX, había un mandato social –implícito, y no tanto (ya que el entorno empezaba a preguntar)– de que antes de cierta edad había que estar casado. Recuerdo un viejo tango que cantaba Julio Sosa llamado Nunca tuvo novio, que cuenta la historia de una solterona que estaba en su casa leyendo “novelones de amor sentimental”. ¿Qué edad tenía esa mujer? 30 años. ¿De qué mujer diríamos hoy que es una solterona a los 30? Es que, además, esa noción prácticamente desapareció de nuestro vocabulario. No solo quienes se casan lo hacen más tarde, sino que incluso muchas veces la búsqueda de una pareja ya no es para tener un marido (o una esposa), sino para encontrar al padre (o madre) de un hijo.
Esta circunstancia marca una diferencia importantísima entre la época de Freud y la nuestra. Todos los casos freudianos giran en torno al matrimonio. Por ejemplo, una mujer de 18 años –sí, porque en el siglo XIX a los 18 años una mujer no era una teen– acepta los galanteos de un hombre, que le hace regalos, con quien se escribe cartas y se encuentra furtivamente, hasta que él le dice algo que a ella la escandaliza: una frase que –ella lo descubre– también le dijo a otra. En ese punto, ella le pega una cachetada y se convierte en histérica. No porque le haya pegado una cachetada –quizá eso sea lo más femenino que hizo–, sino porque a partir de ese momento, ella empieza a sufrir de falta de ánimo, intensos dolores de cabeza y migrañas, todos síntomas que son resultado de la decepción amorosa. Ella esperaba más de él, que no fuese lo que hoy sería “un chamuyero” –de esos que existen desde que el mundo es mundo– y lo que llamo histeria en su caso no es algo patológico, sino una determinada actitud o posición: esta mujer estaba interesada en ser la mujer de un hombre, en que él la eligiese, en ser su preferida –por eso fue tan ofensivo que le dijera lo mismo que a otra–. “Eso se lo dirás a todas”, se decía en otro momento y, por cierto, de un varón se esperaba que pudiera decir algo más que palabras bonitas que se le pueden decir a cualquiera.
Entonces, cuando digo “histeria” no me refiero a lo que se suele nombrar en el lenguaje popular –como sinónimo de remilgada o quisquillosa–; de la misma manera que cuando digo “síntoma” no uso esta palabra en sentido médico, sino como expresión de un conflicto; el de esta mujer era bastante claro: ¿podré encontrar a quien quiera casarse conmigo? La histeria, entonces, es una categoría propia de una época en que las mujeres estaban destinadas a ser esposas. Hoy en día, luego de descubrir que él mentía –aunque, podríamos preguntarnos: ¿es lo mismo chamuyar (o “versear”, como también se dice) que mentir? ¿No es esa una interpretación desencantada de muchas mujeres, que le atribuyen a la palabra del varón una expectativa de veracidad que la acerca más al proceso judicial que al lazo amoroso?–, en lugar de volverse una histérica que sufre dolores corporales, seguramente ella podría haberlo escrachado en