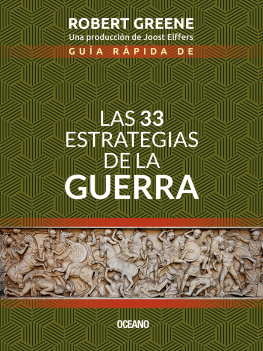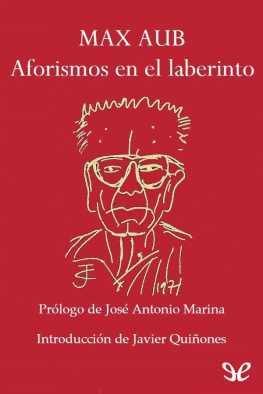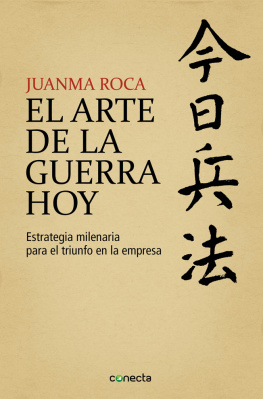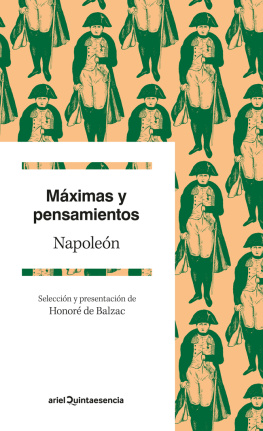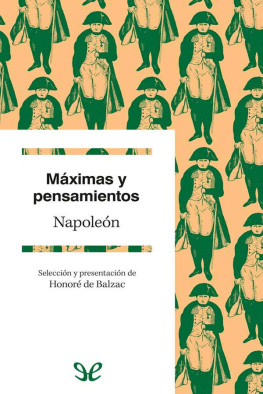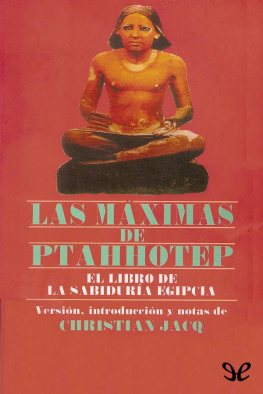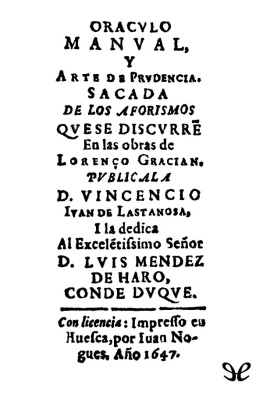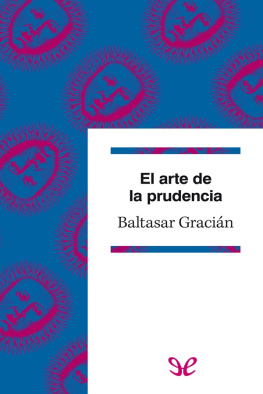Índice
Baltasar Gracián en su tiempo y en el nuestro
Mi primer encuentro con las máximas del Oráculo manual y arte de prudencia de Baltasar Gracián se dio de un modo tal vez poco habitual: leí algunas de ellas, traducidas al inglés, en un folleto de publicidad de una marca inglesa de autos compactos, cuando estaba viviendo por motivos de trabajo en Dallas, Texas. Me llamaron tanto la atención que conservé el impreso durante años, años en los que nunca dejé de volver a ellas de vez en cuando ni de sorprenderme cada vez ante su profundidad y agudeza. De modo que un autor que suele estar confinado a los morosos ámbitos de la academia, donde lleva mucho tiempo siendo desmenuzado por los especialistas en la literatura del Siglo de Oro español, se me apareció a mí en un país y en un formato que acaso representan el espíritu opuesto: el ligero y mercenario teatro de la sociedad de consumo. Creo que la naturaleza peculiar de este primer encuentro marcó de origen mi percepción de un autor al que se suele ubicar en un cuadrante distinto, me permitió constatar de manera inmediata el amplísimo rango de su utilidad y atractivo.
Algunos años más tarde, cuando regresé a vivir a la Ciudad de México, conseguí una modesta edición argentina publicada en la década de los cuarenta y comencé a leerla de manera ocasional, buscando y deteniéndome en lo que parecía responder a lo que reclamaba el momento. Para entonces yo ya estaba trabajando en un puesto saturado de intrigas y tensiones en la burocracia cultural mexicana. En el trato cotidiano con esa realidad impredecible y caprichosa, comencé a darme cuenta de que las máximas del Oráculo manual parecían remitirse de manera directa a muchas de las situaciones con las que tenía que lidiar y que sus indicaciones en cuanto a la forma de enfrentarlas resultaban invariablemente oportunas e iluminadoras. Lo que pudieron parecerme en un primer momento meras curiosidades de un pensamiento ancestral comenzaron a revelar su vigencia táctica en el rudo choque con la vida real. Puesto en el terreno de lo práctico, el oráculo se manifestaba, efectivamente, como un provechoso manual. Esta inusitada combinación de elevada sofisticación estilística y mundana eficiencia utilitaria llevó mi entusiasmo por el libro hasta un nuevo nivel.
Poco tiempo después empecé a escribir una novela, La Casa de K, que a partir de las convenciones de lo policiaco se ocupaba entre otras cosas de los temas del ascenso, la intriga, la rivalidad y la ambición. Una novela cuya trama comenzó a desarrollar, sin que yo me lo propusiera de entrada, matices francamente picarescos, al tiempo que su lenguaje tiraba hacia una cierta desmesura barroca, aspectos que me pareció que enriquecían su atmósfera negra y que me interesó acentuar. Se me ocurrió que algunos de los descarnados aforismos de Gracián podían ser el ingrediente adecuado para matizar ese efecto y decidí encabezar cada capítulo con uno de ellos, a manera de epígrafe, para lo cual tuve que abordar de nueva cuenta el Oráculo manual de una forma más sistemática. Esta relectura a fondo terminó de convencerme de la actualidad de la obra y me dejó con la inquietud de hacer algo con ella, algo que contribuyera a incluirla en una conversación más amplia. La presente edición es el resultado directo de dicha inquietud.
Baltasar Gracián nació el 8 de enero de 1601 en Belmonte, un poblado cercano a Calatayud, en Aragón, España. Su padre era médico, lo que ubicaba a la familia dentro de la reducida clase profesional de aquel entonces. Más o menos a la edad de doce años, Gracián fue enviado a Toledo a vivir con un tío suyo, sacerdote, quien lo guía en sus primeros estudios de las humanidades. También parece haber asistido a un colegio jesuita de la localidad. Al cumplir los dieciocho vuelve a desplazarse, esta vez a Tarragona, donde ingresó como novicio en la Compañía de Jesús. A partir de ese punto, su vida entera estuvo determinada por su pertenencia a la orden de los jesuitas, fundada apenas el siglo anterior por Ignacio de Loyola y marcada desde su origen por una inquebrantable aplicación a la lucha ideológica. A reserva de lo que haya podido ser su vocación religiosa, tomar los hábitos en una orden como la jesuita era uno de los pocos caminos abiertos a un joven de su condición social para recibir una educación superior y emprender una carrera intelectual. Y a reserva de cualquier otra cosa que se pueda decir sobre la Compañía de Jesús, es un hecho que sus novicios tenían acceso a la mejor instrucción disponible en ese tiempo en cualquier lugar de Europa. El resto de la vida de Gracián, salvo por alguna breve incursión en la política cortesana, transcurrió en diferentes colegios y universidades jesuitas, dentro de un polígono territorial que nunca se extendió más allá de unos cuantos cientos de kilómetros en torno a la capital aragonesa de Zaragoza.
Gracián se ordenó sacerdote en 1627 y dos años después fue enviado al colegio jesuita de Huesca, donde conoció a Vincencio Juan de Lastanosa, joven señor de la familia más acaudalada y de mayor alcurnia de la ciudad. Lastanosa encarnaba con holgura el prototipo del aristócrata ilustrado de aquella época: políglota, erudito, bibliófilo, coleccionista, gobernante, funcionario, militar y mecenas. Dueño de una biblioteca de más de siete mil volúmenes, su casa era el centro natural de reunión de los cenáculos intelectuales de la zona, a cuyos miembros más distinguidos patrocinaba con generosidad y afecto.
La amistad entre Gracián y Lastanosa fue inmediata, profunda y duradera. La proximidad con el potentado no sólo significó para el sacerdote apoyo financiero y protección política, sino que le abrió las puertas de un mundo de refinamiento material e intelectual al que le hubiera sido muy difícil acceder por sus propios medios. El impulso y patronazgo de su amigo fueron determinantes para la publicación de casi todos sus libros, en marcado contraste con sus superiores en la Compañía de Jesús, cuyas intervenciones estuvieron dirigidas de manera invariable a condenar e impedir su actividad literaria.
Para entender en alguna medida la posición de Gracián y su correspondiente visión del mundo es indispensable explorar aunque sea mínimamente el contexto histórico y social en el que transcurrió su vida. A siglo y medio de la unificación española emprendida por los Reyes Católicos, que transformó de la noche a la mañana un puñado de reinos marginales en un imperio mundial (el primero cabalmente mundial de la historia), el poder español en Europa se encontraba en una fase de franca decadencia. Los ejércitos de Felipe IV (rey de 1621 a 1665) terminaron por ser derrotados en casi todas sus contiendas internacionales, lo que derivó entre otras cosas en las humillantes pérdidas territoriales de Flandes y Portugal. La hegemonía europea de la rama española de los Habsburgo se acercaba a su fin, desplazada por el surgimiento del protestantismo, por la pujanza de la Francia de los Luises, por el ascenso de una Inglaterra cuyo poder marítimo se adueñaba poco a poco del control de los océanos. De igual manera, los intentos de reforma emprendidos por el rey al interior de España fracasaron siempre: la debilidad de la Corona frente a la nobleza era patente, la crisis económica profunda, la corrupción incontenible.
En el plano cultural, la explosión artística, científica, filosófica y humanista que acompañó la expansión geopolítica española, conocida genéricamente como el Siglo de Oro (que en realidad fueron casi dos), también empezaba a mostrar signos de agotamiento. La luminosa claridad de su fase renacentista había mutado en la equívoca exuberancia del barroco, oprimida por el peso de sus propios esplendores irrepetibles y ahogada por el creciente poder de una iglesia resentida y paranoica, con abiertas inclinaciones totalitarias, uno de cuyos pilares más activos e implacables era justamente la Compañía de Jesús. Baltasar Gracián fue una de las últimas grandes figuras de ese periodo y su destino personal ilustra de manera elocuente el peso de las fuerzas ideológicas que precipitaron su fin.
Página siguiente