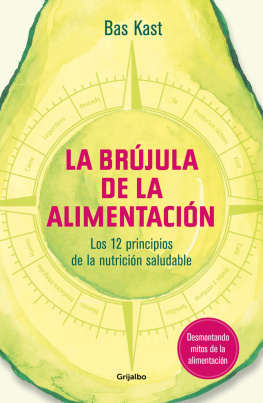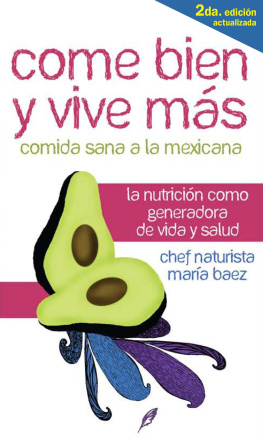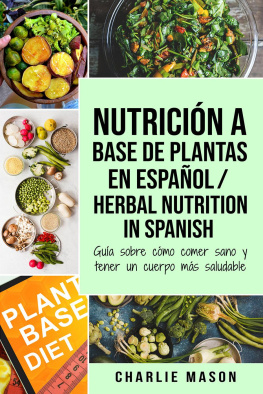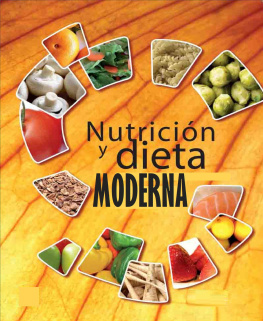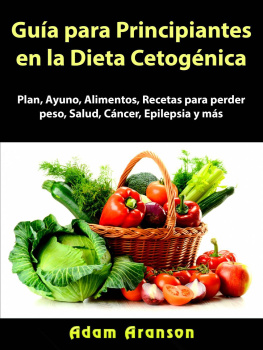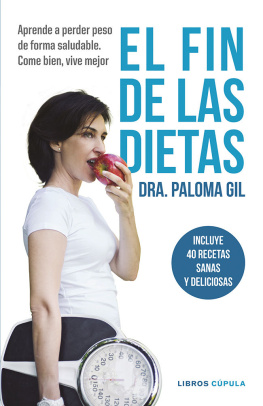INTRODUCCIÓN
POR QUÉ MODIFIQUÉ MI ALIMENTACIÓN DE UNA MANERA RADICAL
EL DÍA QUE MI CORAZÓN DIJO BASTA
Fue una tarde de primavera de hace unos años, el aire tenía todavía un frescor magnífico. Había salido a correr como de costumbre y me di cuenta de que algo no andaba bien. En las semanas anteriores casi me había acostumbrado a ese dolorcito nuevo que se había convertido en algo habitual; justo unos instantes después de empezar a correr, a los pocos pasos, percibí esa extraña palpitación del corazón.
Nada grave, una especie de hipo cardíaco que desaparecía de inmediato.
Seguí corriendo. No llevaba ni un kilómetro cuando de pronto algo me paró de una manera brutal, abrupta y bruscamente, como si me hubiera estrellado a toda velocidad contra un muro invisible. No sé cómo describir esa sensación. Es como si una mano de acero te agarrara el corazón y lo apretara. Duele, pero eso no es lo peor, ni mucho menos. Lo peor, o lo más terrible, es ese poder abrumador que te tumba y te subyuga. Te detienes ipso facto, y no porque consideres sensato realizar una pausa para recuperar el aliento, no, te detienen y punto. Te quedas ahí, te llevas las manos al pecho, jadeas intentando respirar y esperas que pase, salir sano y salvo por esta vez.
No tengo ni idea del tiempo que estuve así, ligeramente inclinado, con las manos en los muslos, tosiendo, respirando. En algún momento seguí adelante con cautela, de vez en cuando iniciaba un tímido intento de caminar al trote, y a continuación otra pausa.
No me atreví a seguir corriendo.
Me gusta correr, es vital para mí. Nunca corría por motivos de salud, por lo menos entonces, más bien era lo contrario: actuaba como un alcohólico cuya droga eran los kilómetros. La salud para mí era algo que existe y punto.
No prestaba ninguna atención a lo que comía. Como redactor científico en la sede berlinesa del diario alemán Der Tagesspiegel, era capaz de mantener en funcionamiento mi cuerpo sin problemas durante días a base de café y patatas chips. Ahora me da apuro decirlo, pero para mis sobrinas envidiosillas yo era el tío que desayunaba chocolate y terminaba el día con una bolsa de patatas chips con cayena acompañadas con una buena cerveza. Cuando venían a verme, solían preguntarme incrédulas: «¿De verdad cenas patatas fritas?». Y yo les contestaba: «¡A veces sí!». ¿Y por qué no? Podía comer lo que se me antojara. Por alguna misteriosa razón, era resistente a las grasas.
Ahora bien, más o menos a los treinta y cinco años el don de estar delgado sin esfuerzo me abandonó. Mi cuerpo ya no conseguía asimilar sin consecuencias toda aquella comida basura. A pesar de que seguía corriendo igual que antes, cosa que hacía prácticamente todos los días, se me empezó a formar una barriguita, mejor dicho, un michelín pertinaz.
Si no hubiera tenido la costumbre de correr, tal vez habría sido mejor, porque habría engordado más rápido y habría sido evidente incluso para mí mismo lo que le estaba haciendo a mi cuerpo. Sin embargo, de esta manera fui engordando poco a poco, y mientras tanto me consideraba una persona sana. Hasta aquella tarde de primavera en la que mi corazón echó el freno de mano.
Creerás que aquella tarde, sobresaltado por la alarma de mi cuerpo, me puse las pilas. Pero la verdad es que al principio no hice nada. Seguía aferrado a mi imagen de atleta resistente a las grasas. Mi cuerpo sin duda se había equivocado.
Pasaban los meses y yo seguía haciendo lo de siempre. Del mismo modo que con anterioridad me había acostumbrado a las palpitaciones cuando corría, ahora fui habituándome a esos ataques que se producían con mayor o menor intensidad. Ya no corría con la libertad ni la despreocupación de antes. Al contrario, en cada carrera temía que mi corazón dijera basta de nuevo. La mayoría de las veces no tenía que esperar demasiado para que ocurriera.
Luego vino una época en la que los ataques se producían de noche, mientras dormía. Me agarraba a todo lo que tenía cerca, semiconsciente, apretaba mi almohada o echaba los brazos al cuello de mi esposa en un estado de pánico. «No pasa nada, solo ha sido un sueño —intentaba tranquilizarme ella—. Has tenido una pesadilla.» Pero yo sabía, o al menos lo presentía, que se trataba de algo real.
Puedo imaginar lo que debes de estar pensando. Y sí, por supuesto, sopesé la necesidad de ir a ver a un médico. Más de una vez estuve a punto, pero en mi interior siempre había algo que, en el último momento, se resistía. No tengo nada contra los médicos; cuando no queda otra me valgo de la medicina moderna y lo hago agradecido, pero solo en esos casos. Considero que soy el principal responsable de mi salud, y hasta que no se agotan mis conocimientos en la materia, no voy a visitar al médico. A pesar de ello, o precisamente por ello, me veía obligado a hacer algo. Algo tenía que cambiar.
Fue así como todo comenzó. Mi propio desgaste físico, que llegó antes de lo que había imaginado, me obligó a reflexionar sobre cómo había vivido hasta entonces y, por encima de todo, sobre lo que me había metido en el cuerpo sin pensar. Se dice que en toda persona que ha alcanzado cierta edad dormita aquel joven que fue en su día y que se sorprende de lo sucedido. Así pues, ¿qué había ocurrido? Tenía cuarenta y pocos años, poco antes había sido padre de un niño. ¿Había sido yo mismo el causante de mis problemas cardíacos prematuros? ¿Qué iba a sucederme si continuaba de aquella manera?
Una y otra vez me sorprendo de lo bien que se nos da hacer la vista gorda en lo relativo a las propias debilidades y defectos, de lo ciegos que podemos estar incluso si se nos coloca un espejo delante y nos hacen mirarnos en él a la fuerza. Ahora bien, en algún momento —si tienes esa suerte— sucede algo mágico, o al menos algo que para mí no se puede explicar del todo, y de repente la cosa hace clic, y ha llegado tu momento. Por fin estás dispuesto a hacer algo; más que dispuesto: quieres cambiar de vida.
Sin saberlo, en ese instante estaba comenzando a trabajar en este libro, que proporciona una visión amplia de qué significa una alimentación sana, con la que es posible evitar de la mejor manera aquellas enfermedades que con mucha frecuencia suelen arruinarnos la tercera edad; una alimentación que frene incluso el proceso de envejecimiento como tal.
En mi caso en aquel momento comenzó algo sin duda completamente diferente. En mi delicada situación de entonces lo que me importaba era tan solo saber cómo librarme de aquellas molestias del corazón. Y fue así como me puse a investigar, con esta sencilla pregunta en mi mente: ¿qué debo comer para cuidar el corazón?
Me sumergí en el fascinante y complejo mundo de la investigación sobre la alimentación y el sobrepeso, de la bioquímica del metabolismo, de la medicina nutricional, y también, y no en última instancia, de las «ciencias gerontológicas», una especialidad interdisciplinar, en pleno florecimiento en la actualidad, que examina el proceso de envejecimiento, desde los mecanismos moleculares hasta las cualidades enigmáticas de personas que alcanzan los cien, los ciento diez años e incluso más, y que llegan a esa edad con una buena salud asombrosa. ¿Qué se oculta detrás de ese misterio? ¿Por qué algunas personas envejecen de una manera más lenta que otras? ¿Cómo es que algunas con sesenta o setenta años muestran un aspecto muy lozano, mientras que otros ya con cuarenta tienen un cuerpo para el desguace? ¿Qué podemos hacer nosotros mismos para frenar el proceso de envejecimiento?
Como un poseso, me dediqué a reunir todas las investigaciones en torno a esta temática, como si me fuera la vida en ello, algo que en cierto modo era así. No estudiaba los resultados de las investigaciones por una mera curiosidad intelectual, sino por motivos puramente existenciales. Esos estudios fueron apilándose en mi despacho, en la sala de estar, en la cocina. Eran decenas, centenares, en algún momento llegaron a sobrepasar con creces el millar (hace ya mucho tiempo que dejé de contarlos). Pasaron los meses.