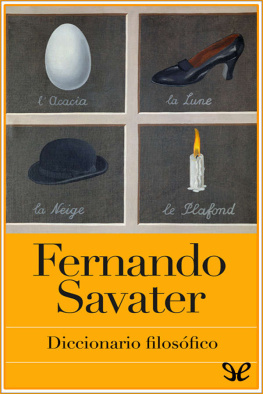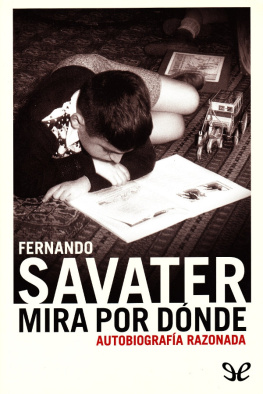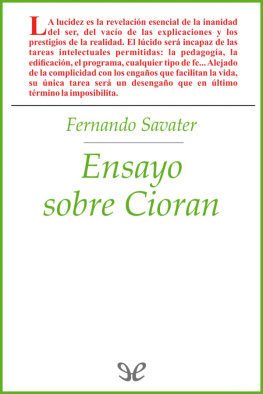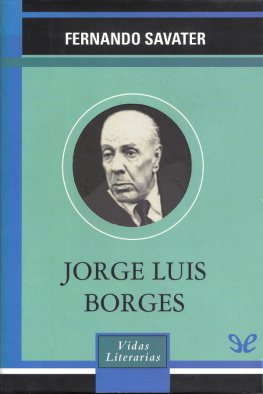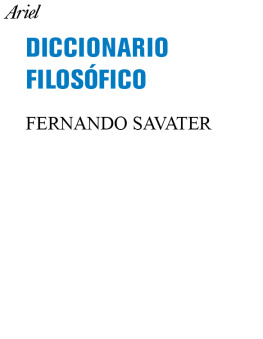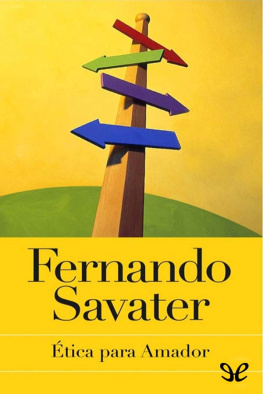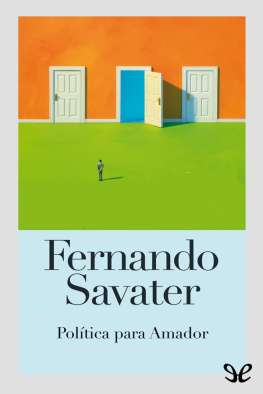Apéndice
Diez años después: ante el nuevo milenio
Han pasado casi diez años desde que escribí las páginas que acabáis de leer (porque las habéis leído, ¿verdad?: muchas gracias). Amador ha cumplido venticinco años –¡parece mentira, con qué desvergüenza los hijos le envejecen a uno con el pretexto de crecer!– y ya no me atrevo a hacerle recomendaciones morales… ni casi de ningún otro tipo. Probablemente sabe ahora tanto como yo de las cosas que importan: y ciertamente sabe más que yo de muchas de las cosas que hoy más importan. Quizá algún día sea él quien escriba un libro para mí y seguro que será mejor que esta obrita modesta que compuse hace ya tanto como si le dirigiese una larga carta. Digo «como si» porque a fin de cuentas estas páginas no fueron pensadas exclusivamente para él ni siquiera principalmente para él (¡ya me ha soportado bastante en persona!): las escribí para ti, lectora o lector, para ti que tienes ahora mientras me lees un poco más de quince años y algo menos de dieciocho, para ti a quien no conozco aunque a tantos como tú he conocido ya por suerte en estos diez años. Para ti que tienes dudas y deseos, que quieres disfrutar pero también ser justo, que no te avergüenzas de pensar y quieres saber cuáles son los caminos de la aventura humana. Para ti, aventurera o aventurero, porque ser racional y solidariamente humano es la única aventura que merece la pena…
De modo que cuando ya ha pasado tiempo suficiente –o demasiado tiempo, ¡ay!– y Amador se ha ido a jugar sin intermediarios ni maestros la carta de su vida, ahora por fin puedo hablarte directa y solamente a ti. ¿Querrás escucharme todavía un poco más, un poco después? Supongo que, como todo el mundo, estás oyendo hablar mucho del nuevo milenio. ¡El nuevo milenio, imagínate, con sus amenazas y también con sus esperanzas! Y quizá hasta te has llegado a preguntar si habrá algo así como una «ética del nuevo milenio». La cosa te interesa, como es lógico, porque después de todo tú vas a pasar la mayor parte de tu vida en el milenio de marras (algunos en cambio sólo vamos a estar un poquito, como de visita nada más: somos irremediablemente supervivientes del siglo XX ). De modo que la cuestión es: ¿vale lo que dijimos el siglo pasado para el nuevo que estamos estrenando?, ¿no son las cosas hoy –y sobre todo mañana– demasiado distintas, demasiado inéditas?, ¿acaso no deberíamos empezar a pensar de otro modo, puesto que todo indica que vamos a vivir de otro modo? Para atender en la medida de lo posible esas preguntas te añado estas líneas finales.
Para empezar, te diré que no creo que eso del cambio de siglo o de milenio deba preocuparnos demasiado. Ni los siglos ni los milenios constituyen una medida adecuada para la vida real de la gente corriente como tú o como yo, que difícilmente llegaremos a durar cien años y desde luego en ningún caso sobreviviremos mil. Las cosas que más cuentan para nosotros con sus placeres y dolores suelen ocupar unos cuantos días, horas, a veces pocos minutos: el tiempo fugaz de la carcajada o el suspiro. Además, ¿qué importan los números que aparecen en el calendario, ni el que sean nueves, ceros o unos? La fecha no influye para nada en lo que ocurre: al contrario, es lo que ocurre lo que hace destacarse la fecha que empleamos para situar históricamente el suceso extraordinario. Lo notable del año 1616 es que en él murieron Cervantes y Shakespeare, pero no que fuese un número especial… ¡ni tampoco los dos grandes genios murieron casi a la vez por culpa de semejante cifra!
A fin de cuentas, la cronología es como la numeración de las páginas de un libro: no determina lo que se cuenta en cada una de ellas (el protagonista puede besar a la chica lo mismo en la página cuarenta que en la ciento tres) pero sirve para establecer el índice de los capítulos, cosa que tiene poco que ver con el argumento de la narración. De modo que porque los calendarios vayan a pasar del uno seguido de muchos nueves al dos seguido de ceros o de dos ceros y un uno, nada va a ocurrirnos ni de bueno ni de malo. Esas cosas sólo se las toman en serio los vendedores de souvenirs y de camisetas estampadas… o los que manejan ordenadores y temen que el llamado «efecto dos mil» enloquezca esas máquinas de las que ya tantas operaciones cotidianas dependen.
Pero te veo fruncir el ceño, con cara de ir a ponerme una objeción: ¿acaso no es evidente que la vida humana cambia de un año para otro, que hace medio siglo no teníamos televisores, ni vídeos, ni Internet, ni tarjetas de crédito, ni sida, ni viajes espaciales, ni…? ¿Es que todas esas transformaciones, aunque nada tengan que ver con las hojas del calendario, no cuentan y mucho a la hora de pensar cómo podemos vivir mejor? Pues sí, tienes razón… pero no toda la razón. Antes de comentarte en qué sentido me parecen importantes para nosotros esos indudables cambios, recordemos por un momento lo que no cambia. Y déjame contarte una breve historia, literalmente un cuento chino que quizá ya me has oído alguna vez.
Érase una vez en la vieja China un joven príncipe que se convirtió en emperador a la muerte de su padre. Tenía una noble ambición, no tan frecuente como debiera entre los gobernantes: quería ser perfectamente justo y hacer feliz a su pueblo. Para ello decidió documentarse exhaustivamente de la historia del país, de su geografía, de sus diversas costumbres y religiones, de sus recursos naturales, de los últimos estudios científicos sobre psicología y sociología, de los avances tecnológicos, etc… En fin, quería saberlo absolutamente todo sobre cómo vivieron ayer y vivían hoy sus súbditos, a fin de acertar a gobernarles mañana del mejor modo posible. Con tal fin reunió a los más destacados sabios de su reino y les solicitó un completísimo informe enciclopédico que aclarase todas sus dudas. Los expertos se pusieron inmediatamente al trabajo del modo más concienzudo. Pasaron los meses, pasó un año y luego otro y después otro más…
Diez años más tarde, el comité de sabios se presentó ante el emperador, transportando con grandes dificultades treinta enormes volúmenes de varios miles de páginas cada uno con el resultado de sus investigaciones. Pero el emperador, ya inmerso en las mil ocupaciones de sus tareas inaplazables de gobierno, se impacientó ante una obra tan prolija: «¡No tengo tiempo de leer tantos mamotretos! Necesito algo más resumido. ¡Y daros prisa, que me urge iniciar las reformas pendientes!» Los científicos se retiraron con respetuosas reverencias y pusieron manos a la obra. Entre discusiones y enmiendas se les fueron otros diez años, al cabo de los cuales volvieron trayéndole al monarca quince copiosísimos volúmenes. Por entonces el emperador intentaba sofocar una rebelión en las provincias del norte y combatía en la frontera del este contra un vecino hostil, mientras se esforzaba en paliar los efectos desastrosos de grandes inundaciones en el sur. «¿De dónde queréis que saque tiempo para estudiar tanto libraco? ¡Rápido, preparadme un resumen manejable y no me entretengáis con detalles superfluos!» Quejándose por lo bajo de tal exigencia, los eruditos volvieron a retirarse y con enormes esfuerzos lograron compendiar todo su saber en un único, monumental y congestionado tomazo. Lo malo es que tal hazaña les llevó otros diez años y cuando regresaron triunfantes a palacio el antaño joven príncipe se hallaba ya en su lecho de muerte. No es buen momento la agonía para informarse, de modo que dejarle discretamente la enciclopedia en la mesilla de noche al moribundo les pareció claramente inadecuado. Sin embargo el director del comité de sabios no se resignaba a que la tarea encomendada quedase totalmente incumplida: se acercó a la cabecera del emperador y susurró a su oído este mensaje definitivo: «Los humanos nacen, aman, luchan y mueren». ¿Acaso no es siempre así en todos los países y culturas, en todas las épocas? ¿Hace falta realmente saber mucho más para afrontar con conocimiento de causa el proyecto permanentemente abierto de la buena vida?