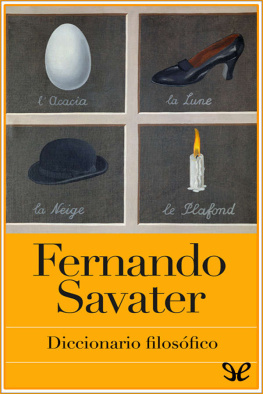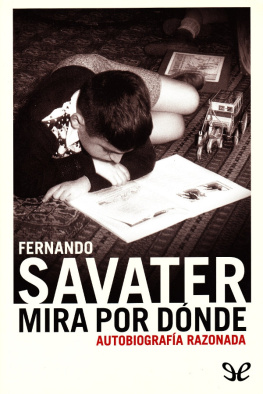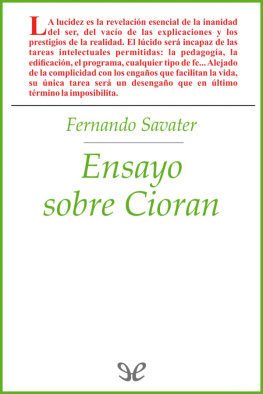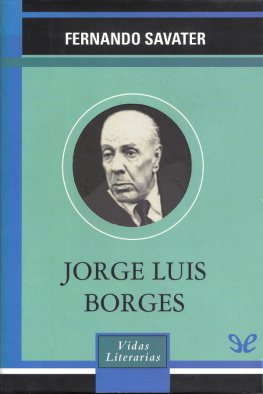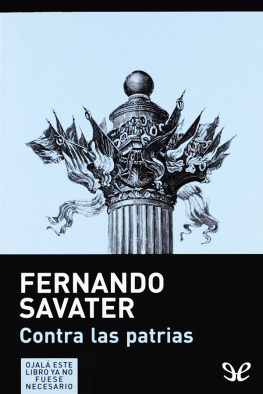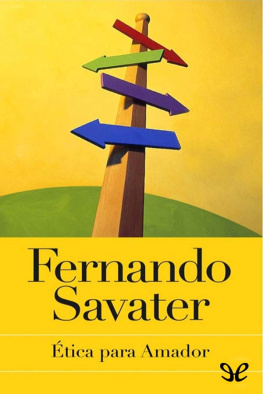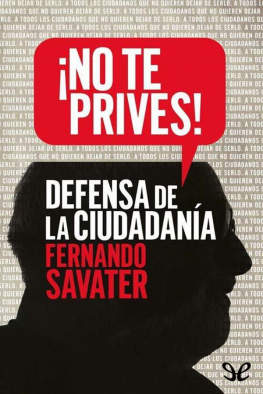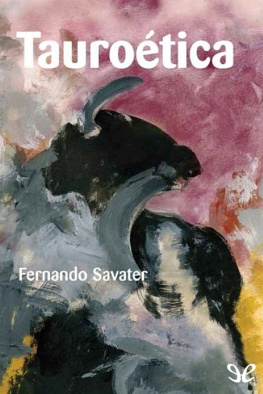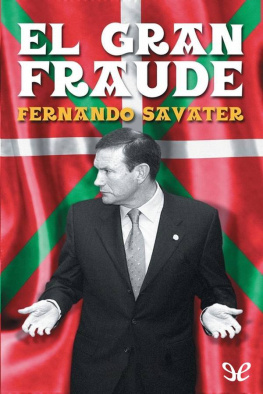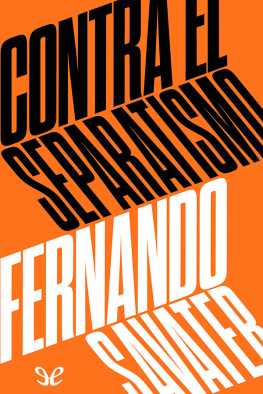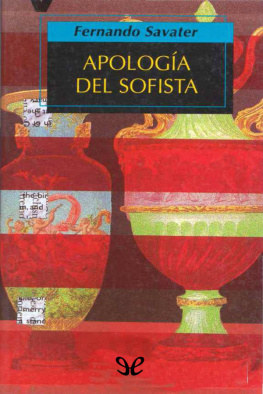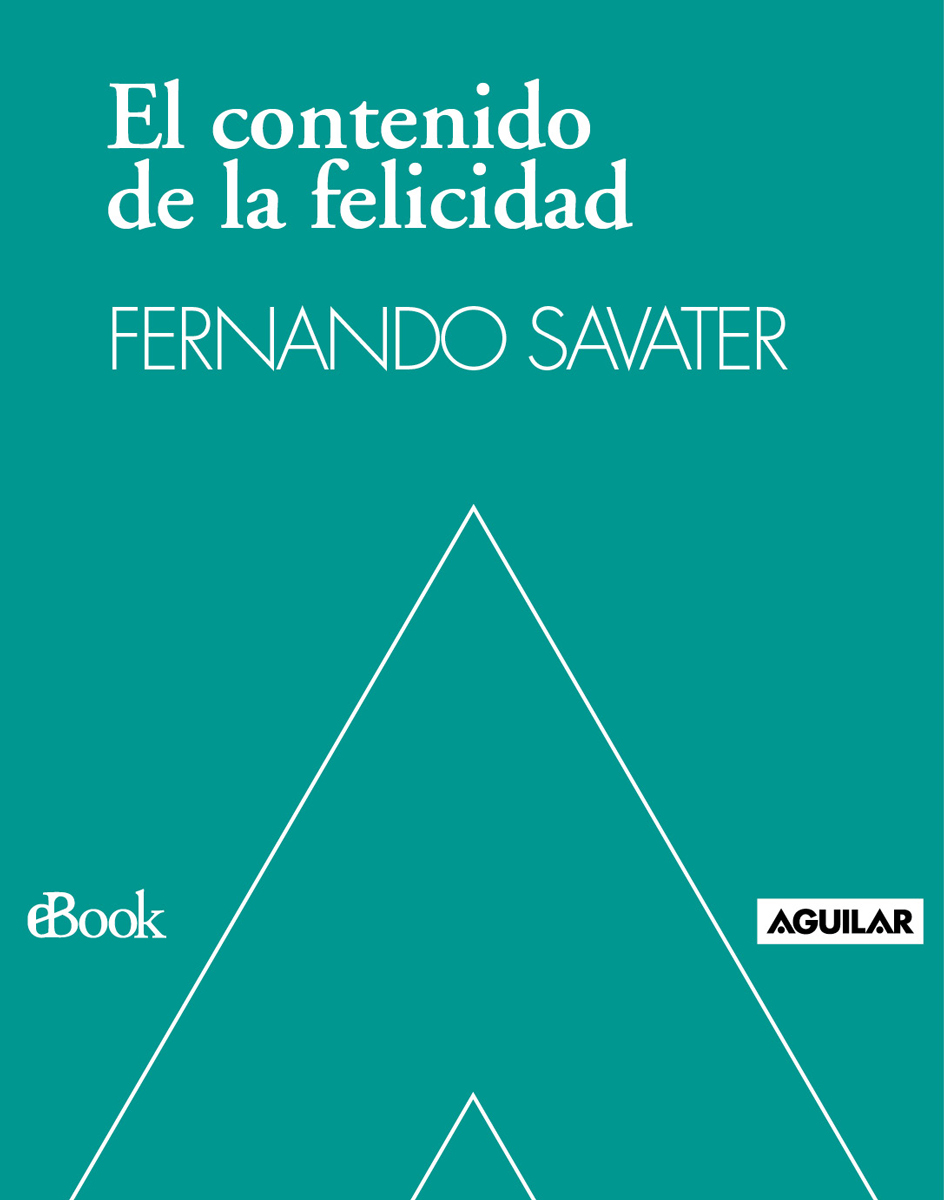Este conjunto de ensayos ha conocido diversas peripecias, tanto para llegar a reunirse como para mantenerse juntos. Al comienzo, debían formar un libro breve que encabezaría una colección titulada precisamente así, «El contenido de la felicidad», que yo iba a dirigir. Fallido el proyecto antes de comenzar a realizarse, proseguí reuniendo ensayos sobre tema moral pues mi objetivo era abordar la felicidad desde su entraña ética. En 1986 se editó la primera versión de este libro, con escasa fortuna de distribución. Ahora se me brinda la posibilidad de reeditarlo con dos extensas adiciones y una mínima supresión. Los textos incorporados son «La necesidad de la ética» y «Biología y ética del amor propio», escritos ambos muy recientemente (y por tanto tras la aparición de mi «Ética como amor propio», a finales de 1989). Espero que en esta ocasión la edición de este librito pueda pasar como definitiva, dentro de lo que son definitivas las cosas del mundo editorial o, simplemente, del mundo.
Sobre el contenido de la felicidad
De la felicidad no sabemos de cierto más que la vastedad de su demanda. En ello reside precisamente lo que de subversivo pueda tener el término, pues, por lo demás, resulta ñoñería de canción ligera o embaucamiento de curas. La felicidad como anhelo es así, radicalmente, un proyecto de inconformismo: de lo que se nos ofrece nada puede bastar. Se trata del ideal más arrogante, pues descaradamente asume que tacharla de «imposible» no es aún decir nada contra ella. Imposible, pero imprescindible: irreductible. Su rostro permanece tenazmente oculto, pero la nitidez de su reverso nos basta para impulsarnos a requerirla sin concesiones: tal como Jehová a Moisés, sólo nos muestra su espalda (o su trasero), pero también en este caso ese disimulo resulta beneficioso. Cualquiera de sus habituales sinónimos fracasa al intentar sustituirla, porque su ápeiron , en último término, es más imprescindible para entenderlos o, al menos, definirlos de lo que ellos sirven para concretarla. El placer o la utilidad o aun el bien nada significan en cuanto ideales de vida si no se los refiere a la felicidad, mientras que ésta se obstina en no dejarse agotar por ninguno de ellos, ni siquiera por su conjunto. Esta resistencia resulta de nuevo subversiva porque fallan así las más comunes primas a la productividad y las recompensas de la obediencia, sobre las que se basa la falsa reconciliación colectivista, sea liberal o autoritaria. Felicidad es todavía lo que los políticos no se atreven a prometer directamente en nuestros días —aunque ya no se trate de esa idea «nueva en Europa» que encandiló a Saint-Just—, y ello debe ser subrayado en honor del término.
No sabríamos definirla, no la confundimos con ninguno de los sucedáneos que pretenden reemplazarla; pero suponemos que seríamos capaces de reconocerla si por fin nos adviniese. Lo cual, por decir lo menos, no parece seguro. Quizá lo que ocurre con la felicidad es que somos incompatibles con ella. Felicidad es aquello que brilla donde yo no estoy, o aún no estoy o ya no estoy. Para ser feliz tendría que quitarme yo. Y, sin embargo, es el yo el que quiere ser feliz, aunque no se atreva a proclamarlo a gritos por las calles del mundo, aunque finja resignación o acomodo a la simple supervivencia, es decir, a la obligación de la muerte. Decir «quiero ser feliz» es una ingenuidad o una cursilería, salvo cuando se trata de un desafío, de una declaración de independencia, de una forma de proclamar: «Al cabo, nada os debo». En cuanto deja de ser un cebo o una reconciliación piadosa, la felicidad —por inasible, por perennemente hurtada— comienza a liberar. De ahí que la echa a perder del todo eso del «derecho a la felicidad». A todo puede haber derecho, menos a ella; se trata de lo contrario de aquello que se consigue o recibe en cumplimiento de un derecho. Quizá pueda decir legítimamente que tengo derecho a ser infeliz a mi modo o —siguiendo al Tolstoi del comienzo de Ana Karenina— que tengo derecho a mi propia historia. Tal es el principio de mi aceptación y rechazo de la colectividad, pues mi estilo de infelicidad se encuentra necesariamente mediado por muchos otros intentos semejantes, aunque profundamente divergentes del mío. A la administración de mi infelicidad sí tengo derecho —o, mejor, sí que hay derecho—; pero no hay tal cosa como un «derecho a la felicidad». Ni brota de un convenio ni está garantizada por una institución superior a la que por ese motivo haya que rendir cauta pleitesía. Tampoco sabría ganármela de ningún modo, aunque, en cambio, discierno aquellas de mis acciones que colaboran a rubricar su alejamiento: y son demasiadas. Kant habló de que lo importante —es decir, lo que nos concierne en cuanto propósito actual— no es la felicidad, sino «ser dignos de la felicidad». Ser dignos de la felicidad no es tener derecho a ella ni ser capaces en modo alguno de conquistarla (recordemos aquel beato título del bueno de Bertie Russell: The conquest of happiness) , sino intentar borrar o disolver lo que en nuestro yo es obstáculo para la felicidad, lo que resulta radicalmente incompatible con ella. Aquellas contingencias que no responden al puro respeto a la ley de nuestra libertad racional, tales serían esas opacidades del yo bloqueadoras de la transparencia feliz, según Kant; Schopenhauer y los budistas supusieron más bien, como ya ha quedado insinuado, que es el yo mismo lo que nos hace indignos de la felicidad.
Borges escribió en una ocasión que el dragón es una figura que contagia irremediablemente de puerilidad las historias en que aparece, y yo hace tiempo me permití parafrasearle señalando que también la palabra felicidad puede rebajar un poco la madurez o la verosimilitud de los intentos teóricos en que se la incluye. Debo añadir ahora que mi interés por los dragones y por la felicidad proviene precisamente de esa circunstancia en apariencia derogatoria. Pero comprendo muy bien lo que debía sentir el personaje de Heinrich Böll cuando expresaba así su fastidio: «En las películas de divorcio y de adulterio juega siempre un gran papel la felicidad de alguien. “Hazme feliz, querido”, o “¿Quieres ser un obstáculo a mi felicidad?”. Por felicidad no alcanzo a entender nada que dure más de un segundo, puede que dos o tres como máximo» (Opiniones de un payaso) . El rechazo instintivo de tan blandengues cursilerías —como el que sentía Nabokov hacia la suave música ambiental en locales públicos— es una inequívoca muestra de salud mental. Hay que exigir más a nuestra búsqueda en cuestiones que se suponen peligrosamente inefables .
Las páginas que siguen intentan llegar un poco más lejos en este camino, aunque quizás el lector pueda sentirse en principio contrariado porque de la felicidad misma, directamente, no parece hablarse. La razón es ésta: parto de la base de que la única perífrasis que puede sustituir consecuentemente a la voz felicidad es «lo que queremos». Llamamos felicidad a lo que queremos; por eso se trata de un objeto perpetuamente perdido, a la deriva. La felicidad sería el télos último del deseo, ese mítico objetivo una vez conseguido el cual se detendría en satisfecha plenitud la función anhelante. Al decir «quiero ser feliz», en realidad afirmamos «quiero ser ». O sea, unir definitivamente el en-sí y el para-sí, superar la adivinanza hegeliana según la cual el hombre «no es lo que es y es lo que no es». De lo que el hombre quiere —no de lo que debe o puede— trata precisamente la ética. Por tanto, creo que una aproximación especulativa al contenido de la felicidad que pretenda huir de la cursilería y de la puerilidad no puede hablar más que de ética. El ensayo que da título a este volumen intenta ser una aproximación al funcionamiento interno de la decisión ética. Los restantes textos amplían, precisan o prolongan algunas de las cuestiones que fueron planteadas en mi obra principal sobre este tema, La tarea del héroe. Ficciones útiles y Alma y espíritu; escritos en principio como breves artículos para un diccionario de filosofía, aportan una nota en cierta suerte metodológica, indicando desde dónde y cómo suena el discurso ético.