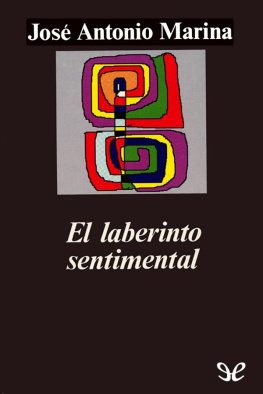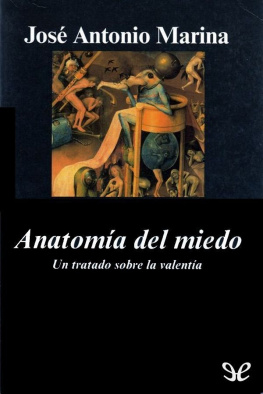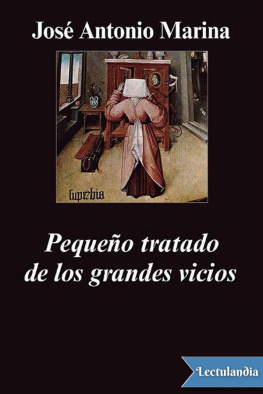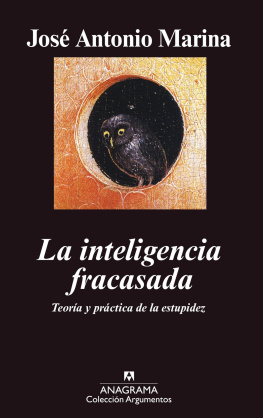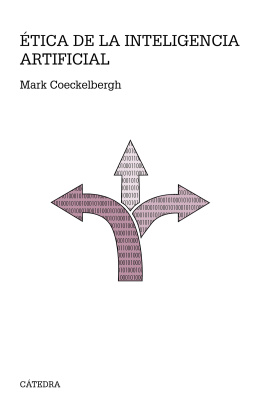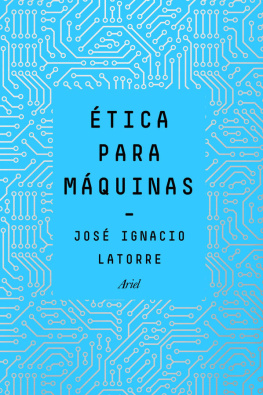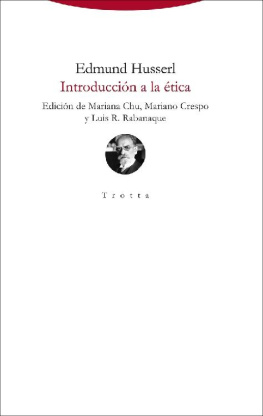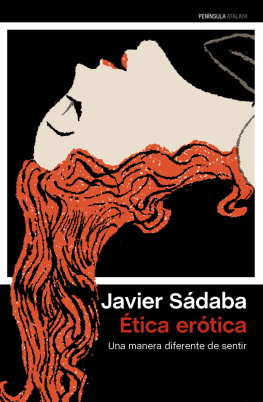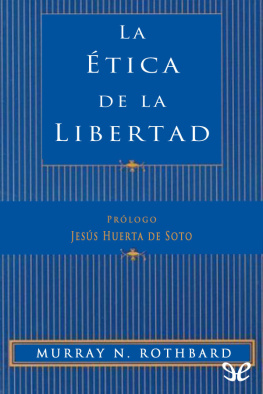I. LA INTELIGENCIA Y EL DESEO
«Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo». Así empieza la novela Cien años de soledad, y cuenta García Márquez que después de haber escrito esa primera frase se preguntó: «¿Y ahora qué carajo sigue?». Expresada en forma poco académica, esa es la pregunta fundamental de la ética. Nuestras vidas no son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Lo dijo el poeta, pero ya se sabe que los poetas mienten mucho. Vivir es más parecido a escribir. La vida no discurre como un río, sino como una narración. Acto a acto contamos nuestra historia y en cada instante tenemos que decidir la frase que escribiremos a continuación, el proyecto, el argumento, el estilo.
Acabo de volver de la huerta. Ya han brotado los surtidores verdes de los ajos, los guisantes con sus minuciosos zarcillos y las poderosas patatas. Bajo el sol, las plateadas plantas de alcachofa muestran su enrevesada prestancia de capitel barroco. Sobre la áspera roca han florecido inverosímiles los minúsculos sédums. Descubrir su diminuta belleza es un acto creador: una enérgica oposición a las fuerzas de la gravedad y la miopía. Lo más fácil es pisarlos. Los lirios, en cambio, imponen briosamente su presencia, erizando de dulzura el paisaje reseco. Me gustaría describir la contradicción entre sus flores despeinadas y sus hojas cortantes. Parecen niñas jugando con espadas.
Tal vez el lector crea que estoy escribiendo una meditación poética sobre mi huerta, pero se engaña. Estoy haciendo una meditación ética. ¿Por qué? Porque lo que he escrito no ha sido un arrebato sentimental, sino un voluntario intento de construir las torres altas del estilo y transfigurar la realidad inventando —encontrando— en ella esa posibilidad libre que es la belleza.
Hemos quedado en que vivir es como escribir: una sabia o torpe mezcla de determinismo e invención. El lenguaje nos impone sus estructuras fijas, sin remedio. Si no las aceptamos, escribir es una caprichosa e inútil gesticulación, pero si nos limitamos a seguir sus eficaces rutinas caemos en un automatismo indolente. La creación literaria sortea con habilidad ambos peligros y es por ello una bella metáfora del quehacer ético. Cada vez que producimos una frase expresiva, precisa, brillante, no mecánica ni casual ni ecolálica, estamos ejecutando un acto de libertad y alterando lujosamente las leyes físicas y psicológicas que rigen la caída de los graves. Encomendamos el control de nuestra acción a los valores elegidos. En fin, que mantener un buen estilo en el escribir o en el vivir es un alarde de talento creador.
Comenzar un libro de ética hablando de escribir bien no es una extravagancia sino una artimaña para recordar una verdad de perogrullo: que somos autores de nuestra biografía y nos pertenece el copyright. Aquí se acaba la metáfora y empieza la literalidad. El lector tiene derecho a decirme que no somos autores y que nuestras obras son hijas de la situación y del carácter. Puede aducir que las circunstancias —que son un determinismo exterior— y las pulsiones —que son un determinismo íntimo— dejan poco sitio a la libertad creadora, que no pasa de ser un breve hiato locuaz abrumado por tanta coacción. Pero cuanto más se empeñe en convencerme de ello, con más energía se está refutando, porque si quiere argumentar con brillantez, escogiendo la formulación más contundente, sosegando la impaciencia y buscando con tesón la claridad, estará negando con sus actos lo que sus conceptos pretenden demostrar.
Reconocernos como autores, a pesar de la confabulación de determinismo y azar que parece guiar nuestras vidas, es una de las principales tareas éticas. El hombre, que es un ser de empeños y claudicaciones, renuncia con facilidad a su condición de autor para convertirse en robot, plagiario o marioneta. O en río, como diría el poeta. Las rutinas nos aguardan siempre, ofreciéndonos un seno maternal, cálido y adormecedor, donde adoptar una postura fetal y descansar. Podemos abandonarnos a esos automatismos regresivos y luego quejarnos de su monotonía. Incluso puede ser delicioso cortarnos los pies y llorar después nuestra cojera, pero no se lo recomiendo al lector.
Todo esto tiene que ver con el título porque el náufrago, como el creador, necesita mantenerse a flote por sus propias fuerzas, uno en el estilo y el otro en la vida. En este sentido todos somos náufragos. «La vida es darme cuenta, enterarme de que estoy sumergido, náufrago en un elemento extraño a mí, donde no tengo más remedio que hacer siempre algo para sostenerme en él, para mantenerme a flote. Yo no me he dado la vida, sino, al revés, me encuentro en ella sin quererlo, sin que se me haya consultado previamente ni se me haya pedido la venia». Así escribía Ortega, pensador nada quejicoso, la situación humana. Si el lector se siente, en este instante, ufano, alegre, altivo, enamorado, es decir, si tiene la suerte de habitar alguno de nuestros oasis vitales, pensará que el filósofo, a pesar de su reconocido optimismo, ha sucumbido a un ramalazo de melancolía, y, asubio en su bienestar, le costará admitir que todos seamos náufragos.
Pues lo somos y vivimos sosteniéndonos en vilo, a pulso, braceando o, como conté en mi libro anterior, à la Münchhausen, nombre que tomo del conocido lance de tan famoso farsante. El barón de Münchhausen contó que, habiendo caído en un peligroso pantano donde se hundía sin remedio, consiguió salvarse y salvar a su cabalgadura tirándose hacia arriba de los pelos. Algo tan extravagante tiene que hacer el hombre, como le explicaré con más detalle. El lenguaje da fe de ello acuñando palabras enigmáticas y magníficas, como sobreponerse, superarse, aguantarse, sobrevivir, hallazgos lingüísticos que nada tienen que envidiar a la excelencia de Nietzsche (por cierto, ese ex de ex-celen-cia es también notable) cuando hacía decir a Zaratustra: «Ahora me veo a mí mismo por debajo de mí». (Ocultando tras el biombo del paréntesis el rubor que me produce mi pedantería, me atrevo a mencionar otras dos variantes de: la misma metáfora. Séneca elogió a los esforzados hombres «que en sí propios hallaron el ímpetu y subieron en hombros de sí mismos», y San Buenaventura advirtió que cualquiera fracasaría « nisi supra semetipsum ascendat », si no se encaramaba sobre sí mismo). Los antónimos de esas palabras que he mencionado son aún más impresionantes: hundirse, perderse, degradarse y el tremendo abandonarse, del que después comentaré algo.
Creamos a fuerza de fuerzas. Mantenemos en vilo el orbe de los valores y de la dignidad humana, presto a desplomarse si claudicamos. Vivimos una ética precaria. Le ruego al lector, es decir a usted, que no lo olvide porque en este libro voy a pedirle su colaboración, y no en un sentido metafórico. Nos ponemos a salvo del gran sumidero en que puede convertirse el mar de la realidad. Crear es sacudir la inercia, mantener a pulso la libertad, nadar contracorriente, cuidar el estilo, decir una palabra amable, defender un derecho, inventar un chiste, hacer un regalo, reírse de uno mismo, tomarse muy en serio las cosas serias. Todo esto es el tema de la ética, que no es una meditación sobre el destino, sino una meditación sobre cómo burlarse del destino, es decir, del determinismo, de la rutina, de la maldad y del tedio. Epicuro también lo dijo: «Ser sabio es reírse de la Fortuna» (D. L., X, 13). Y basta ya de citas.
Al náufrago le hacen nadar la inteligencia y el deseo, las mismas fuerzas que nos hacen construir civilizaciones y destruirlas, crear y abolir, emprender las tareas del amor o las tareas del odio. En ética conviene que tanto el autor como el lector piensen en primera persona y así lo hago: quiero saber a qué atenerme respecto de mí, quiero contarme bien mi vida, necesito saber qué hacer con los modelos morales que constituyen la herencia social, no quiero ni pagar el pato ni romper la baraja. No deseo vivir la inercia de una aceptación cuca ni la pirueta de un rechazo desmelenado. Si es posible la claridad en ética, por mí que no quede.