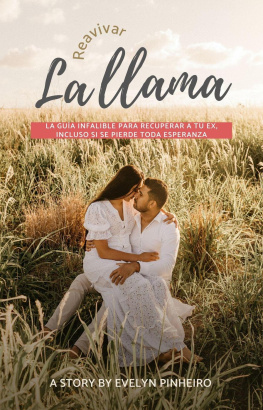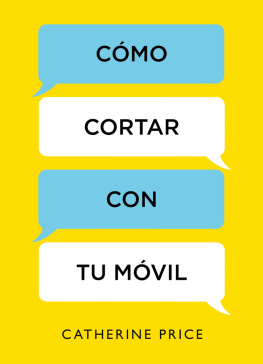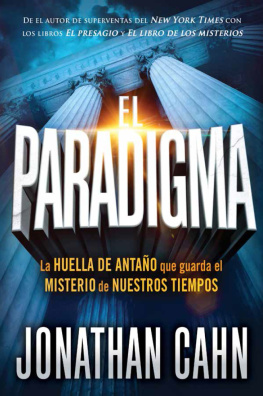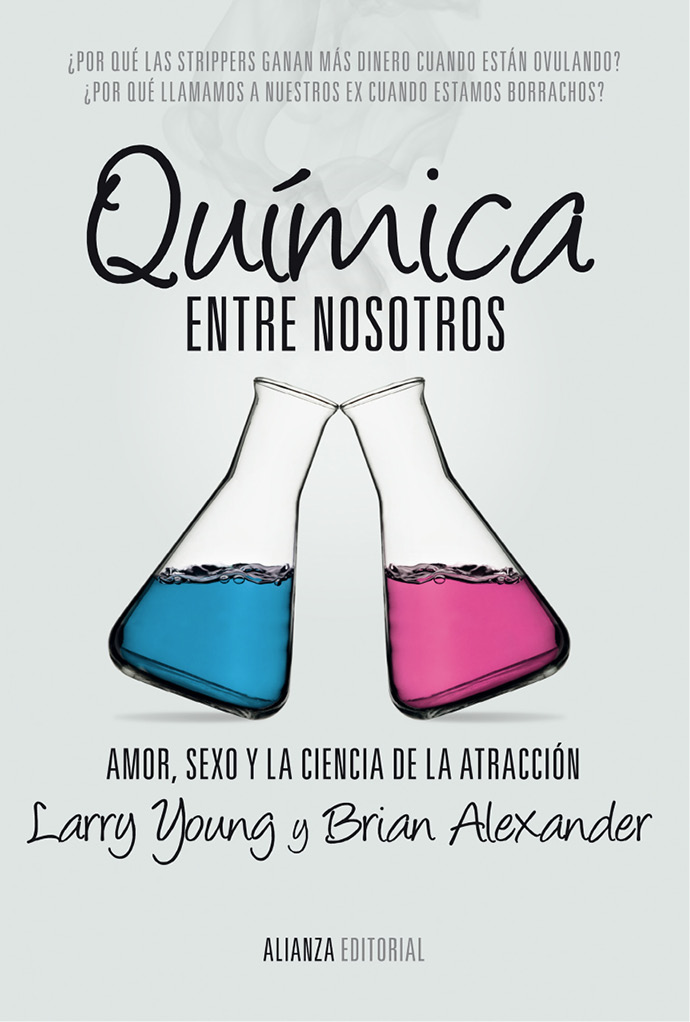Al hombre le siguen guiando los instintos antes de que lo haga el conocimiento.
INTRODUCCIÓN
El concepto de amor como un «misterio» está tan arraigado en la imaginación del hombre que puede que sea nuestro tópico más antiguo. Platón lo calificaba de «deseo irracional». Cole Porter parecía hablar en nombre de la mayoría de nosotros cuando se echaba las manos a la cabeza y se preguntaba, en una especie de suspiro de resignación musical: «What Is This Thing Called Love?» [«¿Qué es esa cosa llamada amor?»]. En su canción, que ya es un todo un clásico, una persona cuenta que se sentía satisfecha, a pesar de llevar una vida «anodina», hasta que, misteriosamente, el amor «llegó volando», lo cambió todo, y «yo me volví idiota».
En un momento u otro, todos nos hemos quedado patidifusos ante la drástica forma en que puede llegar a cambiar nuestra conducta cuando el amor llega volando. Y nuestras ganas de hacer el amor pueden llegar a parecernos inagotables. Es algo que ansiamos tanto que estamos dispuestos a gastarnos un buen dinero para que nos lo recuerden, a beneficio de Hugh Hefner, de Jimmy Choo y de la economía de Las Vegas. Es posible que la combinación del deseo erótico y del amor al que conduce sea la fuerza más poderosa que exista sobre la Tierra. Algunos son capaces de matar por amor. Nos casamos con una persona que tiene hijos y aceptamos de buen grado la tarea de hacer de padres de esos niños pese a que, cuando estábamos solteros, no teníamos la mínima intención de vivir con niños de ningún tipo. Por amor cambiamos de religión o abrazamos una religión por primera vez. Abandonamos las cálidas brisas de Miami y nos trasladamos al gélido clima de Minnesota. Haríamos todo tipo de cosas que jamás habríamos imaginado, pensaríamos cosas que jamás habríamos creído, adoptaríamos formas de vivir que nunca habríamos soñado —todo ello bajo el influjo del amor—. Y si el amor acaba mal, nos preguntaremos, igual que el protagonista antiguamente satisfecho de la canción de Cole Porter, qué fue lo que falló y cómo pudimos ser tan idiotas.
¿Cómo puede ocurrir una cosa así? ¿Cómo es posible que dos perfectos desconocidos lleguen a la conclusión de que no solo sería agradable compartir sus vidas, sino que tienen que compartirlas? ¿Cómo puede un hombre decir que ama a su esposa y al mismo tiempo tener relaciones sexuales con otra mujer? ¿Qué nos lleva a permanecer en una relación incluso cuando el romanticismo se ha apagado? ¿Cómo es posible enamorarse de la persona «equivocada»? ¿Cómo es posible que las personas acaben teniendo un «tipo»? ¿Cómo empieza el amor? ¿Qué impulsa a las madres a cuidar de sus bebés? ¿Qué es lo que determina el sexo de las personas a las que dirigimos nuestro afecto? Es más, ¿qué significa incluso afirmar que uno es mujer o varón? ¿Dónde radica esa idea? ¿Cómo se forma?
Cuando Larry empezó sus estudios de doctorado en neurociencias, en el departamento de Zoología de la Universidad de Texas, en realidad no se planteaba intentar dar una respuesta a ese tipo de preguntas. Pero entonces empezó a trabajar con una especie peculiar de lagarto. (Más adelante explicaremos por qué son tan peculiares esos lagartos). No parecería que los lagartos tengan mucho que decirnos acerca del amor humano, pero Larry empezó a establecer correlaciones en su cabeza cuando descubrió que era capaz de controlar de una forma completa y sutil la conducta sexual de esos animales a base de administrarles un solo producto químico. Una única molécula, activa en el cerebro, provocaba alteraciones fundamentales en la conducta reproductiva. Aquel fue un momento crucial para Larry, tanto en lo personal como para su trayectoria profesional como científico. No era el primero que descubría que un determinado compuesto tenía semejante poder: como veremos más adelante, generaciones enteras de científicos habían allanado previamente el camino. Pero a medida que Larry iba profundizando en la obra de esos científicos, a medida que iba logrando sus propios descubrimientos y que, junto con otros colegas, iba ampliando el conocimiento de las neurociencias sociales —el estudio de cómo nos comportamos en relación con los demás—, empezó a formarse en su mente el cuadro general de los mecanismos cerebrales que hay detrás de los misterios que habían ofuscado a tantos y tantos científicos durante tanto tiempo. Este libro es un intento de interpretar ese cuadro.
A lo largo de la historia, los narradores, como Platón y Cole Porter, han dado todo tipo de versiones aproximadas para intentar explicar el amor, de modo que el hecho de que nosotros nos atrevamos a adentrarnos en un asunto que ellos ya han analizado podría parecer tarea de locos. Pero nos hemos comprometido a intentarlo porque los últimos descubrimientos científicos están demostrando que la intuición que tenía Larry cuando estudiaba en la universidad era correcta: el deseo, el amor y los lazos que hay entre las personas no son tan misteriosos en el fondo. La realidad es que el amor no llega ni se va volando. Las complejas conductas que rodean ese tipo de emociones dependen de unas cuantas moléculas dentro de nuestro cerebro. Son esas moléculas, al actuar en determinados circuitos neuronales, las que influyen de una forma tan poderosa en algunas de las decisiones más cruciales y determinantes para nuestra existencia que tomamos a lo largo de nuestra vida.
Tendemos a considerar un misterio todo ese miasma de símbolos, encantamientos y, en última instancia, conductas que rodean al amor porque nos da la impresión de que tenemos muy poco control sobre ellos. No obstante, también nos gusta creer que no nos regimos por nuestros instintos más básicos, que ser personas nos protege de la fuerza de las pasiones. Al fin y al cabo, los seres humanos tienen un córtex cerebral muy grande y complicado: el lóbulo frontal. Nos consuela mucho saber que contamos con esa sede de la razón, nos congratulamos por haber sido capaces de elevarnos por encima de nuestros primos los animales, irracionales e impulsivos, en el transcurso de un largo progreso evolutivo.
Josef Parvizi, médico y experto en neurociencias de la Universidad de Stanford, define esa actitud como «sesgo corticocéntrico». De hecho, el cerebro se compone de numerosas estructuras que responden a una miríada de compuestos neuroquímicos. Contrariamente a lo que la gente cree, ninguna región del cerebro es «superior» ni «inferior» a cualquier otra. El comportamiento no siempre se desarrolla en función de un proceso escalonado y jerárquico; se trata más bien de un funcionamiento en paralelo. Eso no significa que estemos completamente a merced de nuestros impulsos irracionales, y en este libro no intentaremos argumentarlo. De hecho, la razón puede ayudarnos a pisar el freno. Pero tampoco debemos subestimar el poder de esos impulsos. Los circuitos cerebrales del deseo y el amor tienen una influencia tan grande que habitualmente prevalecen sobre nuestro yo racional y someten a nuestra conducta a la fuerza de los impulsos evolutivos. Como decía Parvizi, en el siglo XIX
[...] se consideraba que los seres humanos eran estrictamente diferentes de los animales debido a su capacidad de inhibir voluntariamente los deseos instintivos por medio de la racionalidad y la razón pura. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Recientemente hemos empezado a reconocer en otras especies las mismas bases biológicas de nuestros valores humanos más elementales, como la empatía, la sensación de justicia y la cultura.