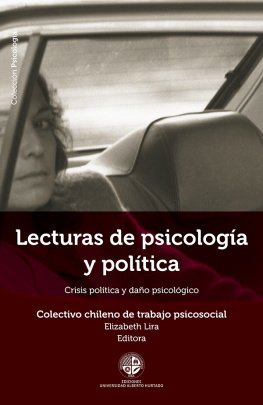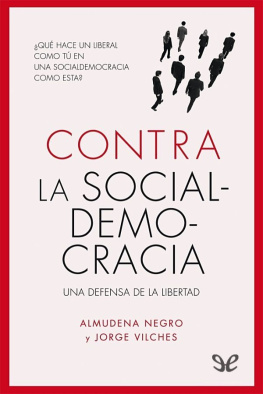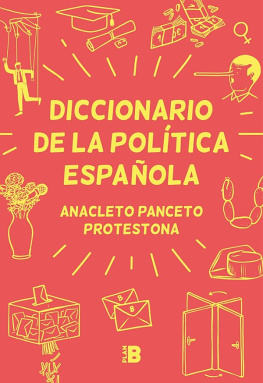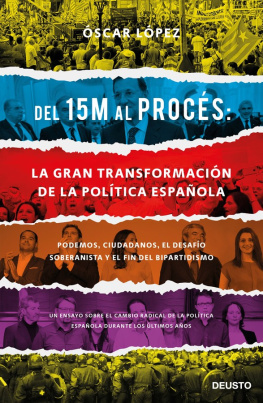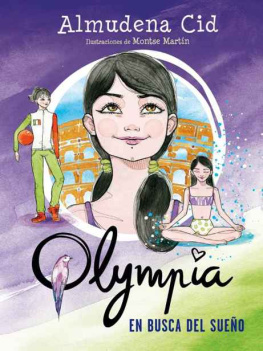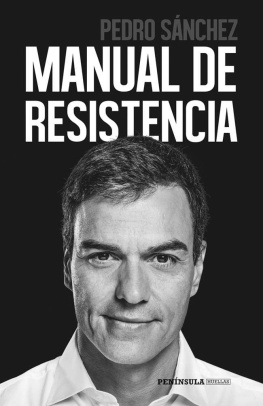Preliminar
Historia de este libro
Todo comenzó una tarde de diciembre del año 2007.
No me acuerdo de la fecha exacta ni de lo que estaba haciendo en ese momento, pero sé que no era escribir. En octubre de 2006 había terminado El corazón helado y me había quedado exhausta. Siempre había querido escribir una novela de mil páginas pero, después de lograrlo, me sumergí en un profundo y duradero periodo de desorientación. Catorce meses más tarde, aún no había averiguado adónde quería ir, ni qué quería hacer. No tenía ni idea de qué podría escribir después de haber escrito tanto.
En ese estado de ánimo respondí a una llamada de Javier Moreno, entonces director de El País, en cuyo suplemento, El País Semanal, colaboraba con dos artículos al mes desde 1999. Supuse que el motivo de la llamada tenía que ver con esos ar tículos o con la petición de un texto para algún número espe cial. Lo último que me imaginaba era que Javier me había llamado para ofrecerme la columna de contraportada de los lunes, un espacio sagrado para mí.
En una columna titulada «Manolo» —con la que, el 8 de mayo de 2016, celebré el 40 aniversario de El País — explico por qué: «Todos los lunes compraba el periódico con inquietud, y solo los lunes leía la contraportada antes que los titulares. ¿Qué habrá escrito Manolo hoy? Necesitaba saber lo que opinaba para poder opinar. Cuando estaba de acuerdo con él me sentía feliz pero, a la larga, resultaba mucho mejor lo contrario. Le respetaba tanto que disentir de su opinión me obli gaba a repensar la mía, a reflexionar con una disciplina implaca ble, porque él me enseñó que en el columnismo, en la literatura y en la vida, las preguntas son mucho más importantes que las respuestas».
Cuando Javier Moreno me la ofreció, la columna de contraportada de los lunes para mí era todavía eso, la opinión de Manolo Vázquez Montalbán, un santuario personal, todo un lugar de memoria que he venerado, venero y veneraré durante los días de mi vida. Él no podía saberlo y por eso no entendió mis reservas, la cautela con la que le dije que tenía que pensar lo antes de decirle algo. Pero ¿qué vas a pensar, mujer?, me respondió, dime que sí, solo puedes decirme que sí... La verdad es que me daba mucho miedo escribir en el lugar de Manolo. Me daban miedo el lunes, la contraportada, el formato, el títu lo. Me daba miedo, ante todo, defraudar a mi maestro allá en los cielos, pero Javier estaba tan convencido de que ese iba a ser mi sitio, que no me quedó más remedio que creer en él y decirle que sí.
El 7 de enero de 2008 publiqué mi primera columna. Se titulaba «Hola» y es esta:
La única corona de la que me considero súbdita ferviente es la que llevan sobre la cabeza Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Como ellos lo saben, y saben que, aunque republicana, soy buena chica, este año me han echado una columna. Concretamente, la que estoy estrenando ahora mismo. Yo soy muy ansiosa para los regalos y tengo que estrenarlos enseguida, no vaya a ser que se evaporen antes de consolidarse. Ya sé que esta declaración no resulta elegante, pero qué le voy a hacer si esa es mi tradición, la de la izquierda española, encadenada a gozos efímeros y pesares perpetuos, un tobogán emocional que impulsa a los Gobiernos progresistas a la pusilanimidad maquillada de prudencia que resulta fatal a medio plazo. Porque las gentes de or den conocen bien esa debilidad, y la manejan como nadie para provocar desórdenes.
Es como un bucle sin fin, que no se acaba nunca. Decidida partidaria de las alegrías de este mundo, vuelvo a sentir en la nuca un aliento rancio, que se ha hecho familiar entre nosotros a golpe de Estado o, en su defecto, de urna. Me refiero al estrepitoso jadeo de una jerarquía católica ávida de poder temporal y poco dispuesta a sufrir en este valle de lágrimas. Me sorprende que algunos se sorprendan porque, hablando de tradiciones, la simonía es tan antigua como la mortificación que los obispos españoles ya no practican para ganarse el cielo. Parece que, a base de mortificarnos, pretenden que nos lo ganemos los demás. Yo, que no aspiro a tanto, me conformaría con que el año electoral que ahora empieza nos trajera unas gotas de felicidad laica, plebeya, terrenal, tan vulgar como todos los regalos que no sabe fabricar ningún rey, ni siquiera si es mago. Con ese deseo inauguro mi primera columna acostada, como aquellas donde firmaban los poetas románticos al visitar las ruinas de los templos clásicos.
Recuerdo que tardé una mañana entera en escribirla. Recuerdo también cómo pesé y medí cada palabra, con qué cuidado repartí las comas, cuántas veces cambié los adjetivos. Mi primera columna en el espacio de Manolo no podía ser una opinión trivial, así que saqué de una vez toda la artillería. Ahora la leo y comprendo que, aun sin pretenderlo, lo que redacté fue una declaración de principios casi completa. En esa columna estaba yo, mujer, republicana, española, de izquierdas, anticlerical, plebeya, peleona y partidaria de la felicidad. Hoy solo echo de menos mi ciudad, Madrid, y al Atleti. En mi descargo aclara ré que, en enero de 2008, aún no había llegado el Cholo y los colchoneros no andábamos muy allá de autoestima. Los madrileños que nunca hemos votado al PP no estábamos mucho mejor, tras las respectivas, repetidas victorias electorales obtenidas en mayo de aquel año por el alcalde Ruiz-Gallardón y la presidenta Aguirre, que pronto se convertirían en dos de mis personajes favoritos, como descubrirá enseguida el lector.
Desde aquella, he escrito muchas, muchísimas columnas durante más de diez años, pero la mayoría han girado alrededor de las palabras que escribí en esta. Parece asombroso, pero aún me resulta más sorprendente no haber sido capaz de darme cuenta por mí misma.
Diez años más tarde, la historia de este libro cambió de rumbo.
Madrid, primavera de 2017, parque del Retiro, Feria del Li bro, calor, alegría y mucha gente. Yo estaba en una caseta fir mando un poco de todo, porque todavía faltaban unos meses para que apareciera Los pacientes del doctor García, cuando se me acercó un hombre joven con toda la pinta de ser un lector normal. Pero las apariencias engañan.
Juan Díaz Delgado me contó que era filósofo y estaba es cribiendo una tesis doctoral, un análisis de mi obra desde la pers pectiva de la filosofía antropológica. Me impresionó mucho, quedamos para hablar después del verano y con una entrevista no tuvimos bastante. Mi relación con Juan, que pronto demos tró tener el gran mérito de regalarme plantas que nunca se mueren, fue haciéndose más profunda al mismo ritmo que avanzaba su tesis, y me ayudó a fijarme en aspectos de mi propio trabajo que no había advertido por mí misma. Este libro es el fruto de su observación más certera.
Cuando me preguntó por qué nunca había publicado una recopilación de columnas, habiendo escrito tantas, le respondí que no me parecía interesante colocar un montón de artículos al tuntún en las páginas de un libro. Entonces me explicó que no se trataba de eso. Él había leído con atención mis columnas de El País para redactar un capítulo de su tesis y había adverti do un eje fundamental en ellas. Gracias a Juan Díaz Delgado descubrí que a lo largo de los últimos diez años, he escrito sobre todo acerca de España como problema. Y ese descubrimiento me ofreció otra perspectiva sobre mi trabajo como columnista, una mirada nueva, diferente e inesperadamente atractiva para mí. Porque, al cabo, mis opiniones de contraportada en El País han girado alrededor del mismo tema del que tratan mis últimas novelas, desde El corazón helado hasta hoy.