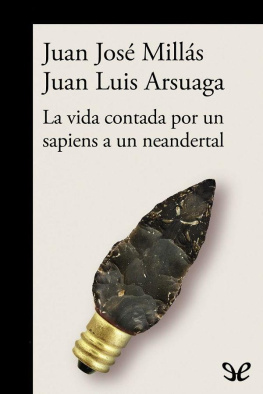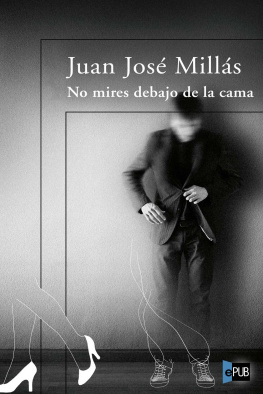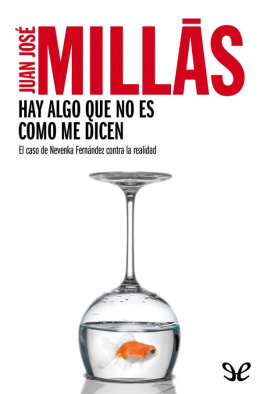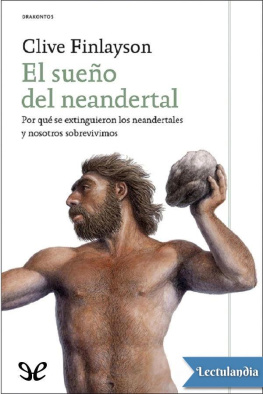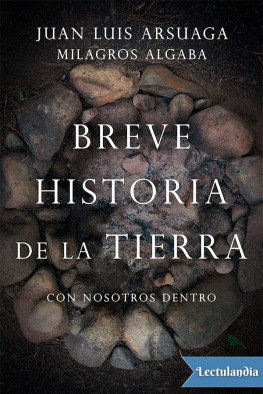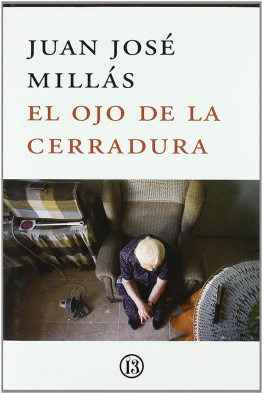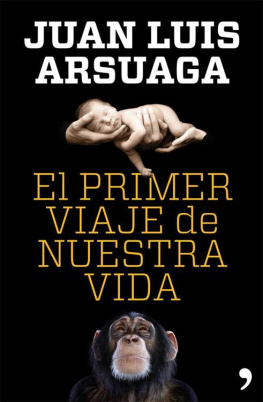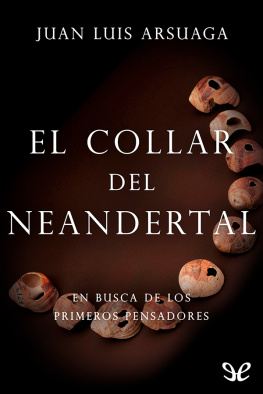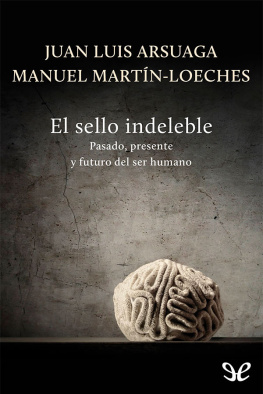Cero. La visita a los abuelos
Cero. La visita a los abuelos
Un día, hace años, estuve en Atapuerca y al volver a casa, cuando me preguntaron que de dónde venía, dije:
—De ver a los abuelos.
Aquella experiencia cambió mi vida. Regresé convencido de que entre los habitantes supuestamente remotos del conocido yacimiento prehistórico y yo había una proximidad física y mental extraordinaria.
Lo sentí como se siente una llaga.
Los siglos que nos separaban eran calderilla frente a los milenios que nos unían. Los seres humanos hemos pasado el noventa y cinco por ciento de nuestra existencia en la Prehistoria. Acabamos de aterrizar, como el que dice, en este lapso brevísimo de tiempo que llamamos Historia. Significa que la escritura, por ejemplo, se inventó ayer, aunque tenga cinco mil años. Si cerraba los ojos y alargaba el brazo, podía tocar las manos de los antiguos habitantes de Atapuerca y ellos podían tocar las mías. Ellos estaban en mí ahora, pero yo ya estaba en ellos entonces.
El descubrimiento me trastornó.
La Prehistoria no solo no era un asunto del pasado, sino que gozaba de una actualidad conmovedora. Los hechos de aquella época me concernían más que los de mi siglo porque lo explicaban mejor. Me hice, pues, con una biblioteca básica sobre el asunto y comencé a leer. Como es habitual, cuanto más aprendía más se ensanchaba mi ignorancia. Leía y leía sin desfallecer porque el Paleolítico era una droga y el Neolítico eran dos drogas y los neandertales eran tres drogas, y yo me hallaba al borde de la politoxicomanía cuando comprendí que, dadas mi edad y mis limitaciones intelectuales, jamás llegaría a saber lo suficiente como para escribir un libro original, que era lo que me había propuesto desde mi viaje a Atapuerca.
¿Qué clase de libro?
Ni idea. A ratos era una novela, a ratos un ensayo, a ratos un híbrido entre el ensayo y la novela. A ratos, un reportaje o un largo poema.
Renuncié a mi objetivo, aunque no a la droga.
Entre tanto, sucedían cosas. Publiqué una novela, por ejemplo, que me invitaron a presentar en el Museo de la Evolución Humana, vinculado al yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Conocí entonces al paleontólogo Juan Luis Arsuaga, director científico del museo y codirector del yacimiento. Arsuaga tuvo la amabilidad de hacerme una visita guiada de la institución que gobernaba. Algunos de sus libros habían formado parte de mi biblioteca básica sobre la Prehistoria o la evolución, y los había leído con avaricia, aunque no siempre con el provecho que se merecían, pues el paleontólogo no hace muchas concesiones cuando escribe. En otras palabras, no siempre me resultaba fácil colocarme como lector a la altura de Arsuaga como autor.
Como narrador oral, en cambio, me pareció atrevido, seductor, ágil. Lo escuchaba literalmente embobado porque cada dos o tres frases perpetraba un acierto expresivo admirable. Deseé adueñarme de ese discurso, que de algún modo era el mío. Observé además que para hablar de la Prehistoria mencionaba el presente del mismo modo que para referirse al presente departía sobre la Prehistoria. Borraba, en fin, las fronteras abusivas que la educación tradicional ha instalado en nuestras cabezas respecto de esos dos periodos y reforzaba, sin saberlo, mi sentimiento de proximidad con nuestros antepasados. Advertí, escuchándolo, que había entre aquello y esto un continuum en el que yo estaba atrapado emocionalmente, pero que me costaba articular de forma racional.
Pasó otro año durante el que seguí leyendo y leyendo hasta lograr, creo, abrir grietas en el fino cristal que me separaba de mis ancestros prehistóricos.
En el cristal que me separaba de mí mismo.
Publiqué otra novela y me las arreglé para que de nuevo me invitaran a presentarla en el Museo de la Evolución Humana. Pedí también a mis editores que me organizaran, si fuera posible, una comida con Arsuaga.
Comimos.
En el segundo plato, gracias al valor obtenido de la ingesta de tres o cuatro copas de Ribera del Duero, decidí ir al grano.
—Oye, Arsuaga, tú eres un narrador oral formidable. Para las personas ignorantes como yo, te explicas mejor cuando hablas que cuando escribes.
—Eso se lo debo a las clases —apuntó él—. Tienes que inventar mil recursos para que los alumnos no se duerman.
—El caso —seguí— es que tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida.
—¿Asociarnos cómo? —preguntó.
—De la siguiente manera: tú me llevas a un sitio, al que quieras: a un yacimiento arqueológico, al campo, a una maternidad, a un tanatorio, a una exposición de canarios…
—¿Y?
—Y me cuentas lo que estamos viendo, me lo explicas. Yo hago mío tu discurso. Lo digiero, selecciono sus materiales, los articulo y los pongo por escrito. Creo que levantaríamos un gran relato sobre la existencia.
Arsuaga se sirvió una copa de vino, calló unos instantes y luego continuamos comiendo y hablando de la vida: de nuestros proyectos, de nuestros gustos y disgustos, de nuestras frustraciones… Me pareció que no le había interesado mi propuesta y que fingía no haberla escuchado.
Bueno, me resigné, seguiré intentándolo por mi cuenta.
Pero cuando llegó el café, me miró atentamente, sonrió de un modo un poco enigmático y dio un golpe en la mesa con la palma de la mano al tiempo que decía:
—Lo hacemos.
Y lo hicimos.
Uno. El florecimiento del piorno
Uno. El florecimiento del piorno
—Esto es el gamón, la planta de los Campos Elíseos. Si un día te despiertas rodeado de gamón, es que estás muerto.
Observo los pétalos blancos de la herbácea, que se abren como una alucinación ante mis ojos, y me pregunto, dada la abundancia de estas flores, si no estaremos muertos el señor que me acaba de hablar y yo. El señor es Juan Luis Arsuaga, un paleontólogo. Yo soy Juan José Millás, un paleontologizado.
La sugestión de haber fallecido me da ánimos para seguir al científico, que se introduce ahora en las intimidades de una vegetación de escasa altura bajo la que se ocultan las irregularidades de un suelo sobre el que no resulta fácil mantenerse en pie. Ascendemos hacia la parte alta de una pequeña depresión en forma de uve por cuyo fondo discurre un riachuelo. Arsuaga recorre con agilidad un sendero casi invisible que se abre entre las flores. Yo procuro pisar donde ha pisado él, pero no siempre acierto, de manera que tropiezo y pierdo la posición vertical, y me levanto sin pronunciar un ay para evitar que se vuelva y me sorprenda en una postura humillante.
Al fin llega arriba del todo, donde se detiene y espera a que lo alcance para mostrarme un conjunto rocoso de granito que evoca el escenario de un gran teatro. Su telón está formado por una cascada de agua transparente. El ojo ve; el oído oye; el interior de la nariz se humedece; la piel reacciona con un movimiento de gratitud a la fina lluvia horizontal que se desprende del salto de agua y nos refresca. Todos los sentidos se ponen en guardia, pues hay desafíos para los cinco y para más, si dispusiéramos de ellos.
¿A qué hemos venido aquí? En principio, a ver la cascada, quizá también a que la cascada nos vea a nosotros. Por un instante, bajo el sol magnífico de las cinco de la tarde de un 14 de junio, advierto el divorcio experimentado a lo largo de mi vida con la naturaleza. Noto cómo los sentidos encargados de percibir el temblor de fondo de esa naturaleza, atrofiados por la falta de uso, se despiertan para proporcionarme unos segundos, quizá unas décimas de segundo, de enorme acuerdo conmigo mismo y con mi entorno.
Hola, cascada, digo sin despegar los labios. Bienvenido, Juanjo, me responde ella telepáticamente.
Tal vez, después de todo, sí esté muerto.
Lo cierto es que no recuerdo una combinación semejante de estímulos: el del aroma de las numerosas plantas; el de su variedad cromática; el de la frescura sonora de la cortina de agua; el de la novedad de respirar un aire sin plomo; el del rumor provocado por el aleteo de los insectos… Me viene a la memoria, qué le vamos a hacer, un anuncio de perfumes. Cada uno, incluso en el más allá, es víctima de sus referencias. Ahora bien, en esta ocasión no me encuentro en el sofá, delante de la tele, en esta ocasión estoy dentro del anuncio, como si me hubieran administrado un ácido. Nos hallamos en las profundidades de un templo sin paredes.