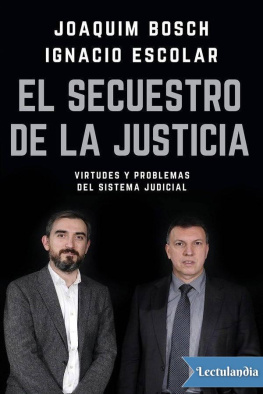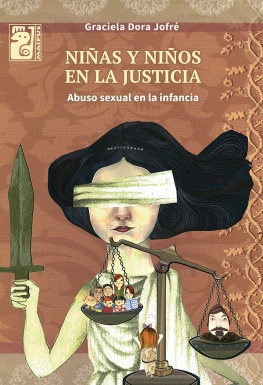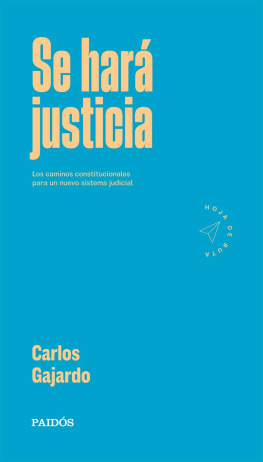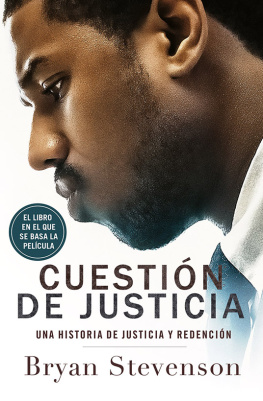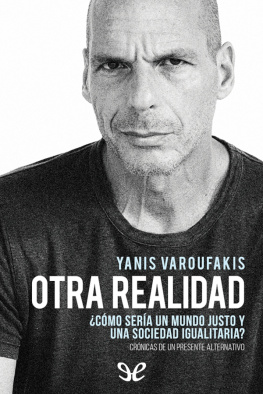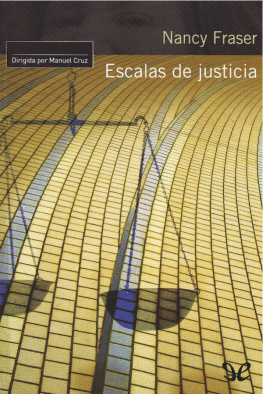1. Las dificultades de la justicia en la lucha contra la corrupción
Las dificultades de la justicia
en la lucha contra la corrupción
I. E.: ¿Por qué preocupa tanto la corrupción política y por qué es tan generalizada la opinión de que España no la combate de forma efectiva? Este problema aparece en las encuestas del CIS como el segundo que más preocupa a los españoles desde hace años, solo por detrás del paro. Los informes internacionales, como el que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional y que compara la percepción de la corrupción entre distintos países, sitúan a España en caída libre. El último, que salió a principios de 2018, nos coloca como uno de los Estados de la Unión Europea y la OCDE con peores registros. Equipara la percepción de la corrupción en España con la de Botsuana o Brunéi, y nos retrata como uno de los países del mundo donde más ha empeorado este problema en los últimos años. La percepción ciudadana más extendida, que comparto, es que la lucha contra la corrupción es muy deficiente en España y que ni la legislación ni las instituciones están realmente a la altura de lo que sería necesario para combatirla; que contra la corrupción apenas se pelea porque quienes deberían hacerlo y tienen mecanismos para ello, los partidos políticos, aún hoy protegen a sus corruptos en demasiadas ocasiones.
J. B.: Los instrumentos dirigidos a la prevención, a la persecución y al castigo de la corrupción adolecen de serias insuficiencias en nuestro país. Lo fundamental son las medidas preventivas, porque el derecho penal siempre llega con retraso, cuando el delito ya se ha cometido y a menudo también el daño ya no tiene remedio. La prevención debería buscar que no sea tan sencillo corromperse como ha sucedido hasta ahora. Esas cautelas institucionales se cuidan bastante en los países europeos más avanzados, por ejemplo con medidas que impiden movimientos arbitrarios de dinero público: transparencia en la contratación, supervisión efectiva de las actuaciones de la administración y amplias competencias para los técnicos en detrimento de los políticos, entre otras. Cuando fallan las precauciones estructurales aparece el derecho penal, con su función disuasoria, denominada «prevención general del delito». Pero la intimidación punitiva solo resulta eficaz si los corruptos potenciales perciben que van a ser perseguidos, juzgados y castigados, que existe un alto grado de probabilidad de que todo eso les ocurra. Eso no ha pasado hasta ahora en España. Al contrario, las medidas preventivas han sido notoriamente insuficientes. Además, resulta conocida la lentitud de los procedimientos penales, por la falta de medios en los juzgados y porque nos regimos por unas normas procesales anacrónicas.
I. E.: Además de la necesidad de dotar de muchos medios a los juzgados y de la falta de controles eficaces, creo que en nuestro Código Penal no está definido un delito que sí aparece en el de muchos otros países y que ayudaría en gran medida a la lucha contra la corrupción, según piden varios expertos: el de enriquecimiento ilícito en la función pública. Es decir, que sea delito el hecho de que un político tenga una gran fortuna y no pueda explicar de dónde ha salido ese dinero. En España ocurre justo al revés: es la justicia la que tiene que demostrar que el origen de un dinero es ilegal para probar que ha existido un delito. Por eso, el hecho de que un político acumule en Suiza unos millones que no es capaz de explicar de dónde vienen —y se me ocurren pocas pruebas más obvias de corrupción—, no es de por sí suficiente motivo como para condenarle, más allá del delito fiscal que también ha cometido. Es verdad que el nuestro es un sistema muy garantista, que protege la presunción de inocencia, y que eso en general suele ser bueno. Pero creo que, en este caso, con lo transparentes que son los ingresos cuando hablamos de alguien que trabaja para el Estado, debería ser al revés. Que si un político cobra un sueldo que procede del dinero público, y acumula una fortuna imposible de justificar con sus ingresos, sea él quien tenga que demostrar que ha obtenido esa riqueza de forma legal.
J. B.: La regulación de conductas delictivas en el Código Penal no castiga de forma proporcionada la corrupción. Me refiero tanto al catálogo de penas existentes en estos delitos como a la gravedad de las que se pueden aplicar. Es ahí donde se debería explorar la inclusión del delito de enriquecimiento ilícito y evaluar sus posibles colisiones con la presunción de inocencia. En la legislatura anterior todos los grupos de la oposición reclamaron que se procediera a endurecer las penas por los delitos vinculados a la corrupción. Pero esa petición fue desestimada por el Parlamento, a instancias del Gobierno, que contaba con mayoría absoluta. Ese rechazo resulta llamativo, porque en la pasada legislatura se incrementaron de forma considerable las penas de multitud de delitos, en especial los relativos al orden público o los que criminalizan la pobreza o la exclusión social. Se introdujeron delitos nuevos, como el de la ocupación de locales pertenecientes a personas jurídicas públicas y privadas, un delito diseñado especialmente para castigar las protestas ciudadanas en el interior de las entidades bancarias. También se incluyó de forma novedosa la penalización de la redifusión en las redes sociales de mensajes que puedan alterar el orden público. Se promulgó una versión de la cadena perpetua. Se trata del Código Penal más duro de la democracia. Sin embargo, el Gobierno se negó a incrementar las penas de los delitos de corrupción. No hubo voluntad política para ello.
I. E.: Es decir, que aumentaron la dureza de todas las penas para los «robaperas», pero no para aquellos que estaban en el legislativo o cerca de ese poder: para aquellos que podían ser colegas del partido o miembros de la administración. Volviendo al tema del enriquecimiento ilícito, creo que esa figura penal es necesaria porque gran parte de las fortunas amasadas gracias a la corrupción, que hoy muchas veces son impunes, serían entonces delito por sí mismas. Cuando aparece alguien como Ignacio González y vemos el ritmo de vida que llevaba, la sensación que te queda es que debería ser más sencillo poder perseguirle. A él y a todos los que están en esa misma situación. Un presidente autonómico gana 65 000 o 75 000 euros al año. Solo con ese sueldo, incluyendo los ingresos de su mujer, ¿podía pagar González a dos personas de servicio, una mansión de 465 metros cuadrados en una urbanización de lujo y otra segunda casa de lujo en la playa, el famoso ático cuya propiedad intentó camuflar con un contrato de alquiler suscrito con una empresa offshore? Obviamente, no. Pues bien, pese a que tenía esta notable y desproporcionada fortuna, y siendo evidente que estábamos ante un político cuyo tren de vida y patrimonio no se justificaba con sus ingresos, ¿por qué se ha tardado tanto en llevar a González ante los tribunales? La existencia en el Código Penal del delito de enriquecimiento ilícito habría facilitado muchísimo tanto la investigación como la denuncia. Y, sin duda, la impunidad sería mucho menor.
J. B.: En muchos supuestos de corrupción, la existencia de un castigo penal adecuado sí que cumpliría el efecto disuasorio. Nos encontramos ante delitos de pura codicia. Son distintos a las infracciones relacionadas con la miseria o la marginalidad. La delincuencia cometida por personas que ocupan cargos públicos no guarda relación alguna con las acciones de quienes roban para cubrir sus necesidades básicas o las de quienes padecen una toxicomanía, en las cuales el elemento intimidatorio de la pena es más limitado. Los corruptos suelen ser personas con un elevado nivel de vida. Pero todavía desean más. Así, la amenaza de prisión sí que puede frenar intenciones corruptas, porque hay bastante que perder. Los políticos que van a la cárcel lo pasan mal, bastante peor que otro tipo de reclusos, porque no están acostumbrados a tantas restricciones. En todo caso, reitero que el elemento disuasorio de las penas habría de ser un añadido más en la lucha contra la corrupción. Pero lo central debería ser la prevención del delito. Hay que analizar cómo ha sido posible en las instituciones distraer de manera fraudulenta millones de euros sin que salte ninguna alarma. Y ese desvío malicioso de fondos públicos es el que permite que los políticos y los empresarios corruptos puedan repartirse los sobrecostes de los contratos públicos. El problema esencial es que las administraciones han dispuesto de una discrecionalidad exorbitante para gestionar el dinero de toda la sociedad sin apenas control. De hecho, en cualquier contratación de obras, las instituciones han podido gastar hasta 200 000 euros y adjudicar el proyecto a quien han querido, sin concurrencia de otras ofertas.