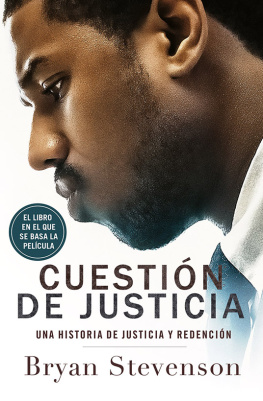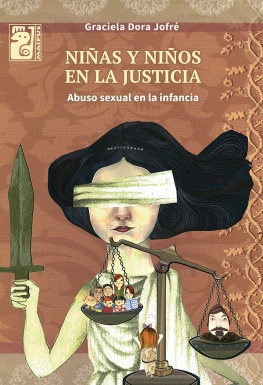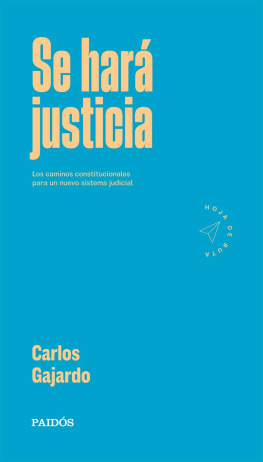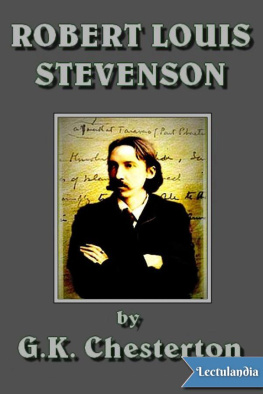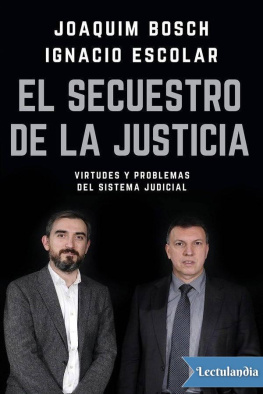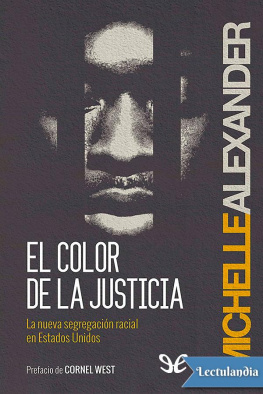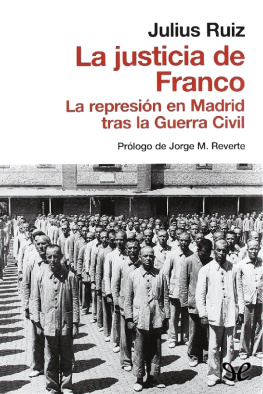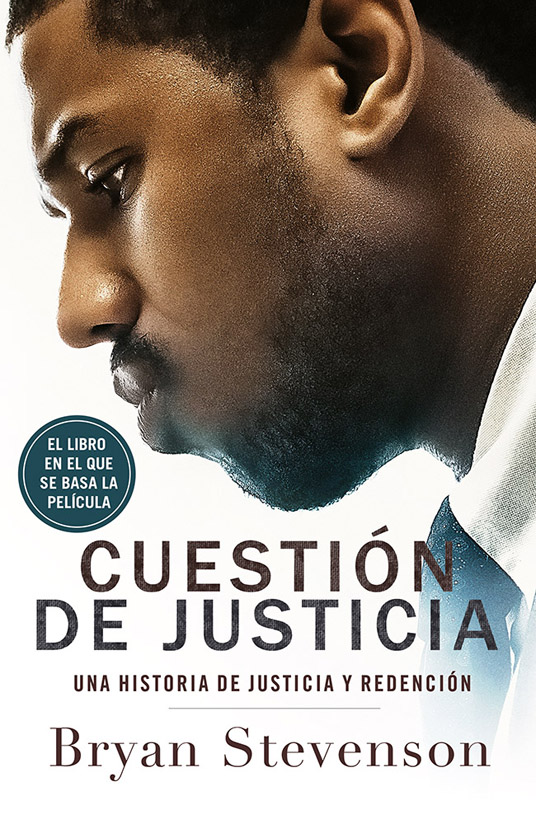SINOPSIS
El día en que Ronda Morrison, una mujer blanca, fue asesinada en Monroeville, Alabama, en 1986, Walter McMillian, un joven afroamericano, se encontraba en una barbacoa junto con docenas de personas. Todos, incluido un agente de policía, podían corroborar su coartada. Y, aun así, en 1989, tras un juicio que duró un día y medio y en el que varios testigos fueron coaccionados para acusarle, McMillian fue condenado a muerte.
Bryan Stevenson fundaba por aquel entonces la Iniciativa por la Igualdad de la Justicia, un bufete de abogados dedicado a defender a los que más lo necesitan: los pobres, los condenados injustamente, las mujeres y niños atrapados en los confines más alejados del sistema de justicia criminal de Estados Unidos. El de McMillian fue uno de sus primeros casos, y le llevaría por un entramado de conspiraciones, maquinaciones políticas y racismo estructural que transformaría para siempre su forma de entender la piedad y la justicia.
En memoria de Alice Golden Stevenson,
mi madre
El amor es el motivo, pero la justicia es el instrumento.
R EINHOLD N IEBUHR
I NTRODUCCIÓN
EN UN LUGAR MÁS ALTO
No estaba preparado para reunirme con un condenado a muerte. En 1983, yo tenía veintitrés años y era un alumno de la Escuela de Derecho de Harvard que trabajaba en prácticas en Georgia, voluntarioso, inexperto y preocupado por haber mordido quizá más de lo que podía tragar. Nunca había visto por dentro una prisión de máxima seguridad ni, desde luego, había estado en un corredor de la muerte. Cuando supe que visitaría a solas a ese prisionero, sin que me acompañase ningún abogado, intenté que no se me notara el pánico.
En Georgia, el corredor de la muerte está en una prisión en las afueras de Jackson, una remota ciudad rural del estado. Fui en coche por mi cuenta, en dirección sur por la I-75 desde Atlanta, con el pulso acelerándoseme conforme me acercaba. La verdad es que no sabía nada sobre la pena capital, y ni siquiera había estudiado aún procedimiento penal. Carecía de una idea básica sobre el complicado proceso de apelación en los casos de pena de muerte, un proceso que con el tiempo acabaría conociendo como la palma de mi mano. Cuando acepté este trabajo en prácticas, no pensé demasiado en el detalle de que tendría que tratar realmente con presos condenados. Para ser sincero, ni siquiera sabía si quería ser abogado. Según iba dejando atrás kilómetros de carreteras rurales, estaba cada vez más convencido de que aquel hombre iba a sentirse muy decepcionado cuando me viera.
Estudié filosofía en la universidad, pero hasta el último año no caí en la cuenta de que nadie me iba a pagar por filosofar cuando me licenciase. Mi búsqueda frenética de un «plan de posgrado» me llevó a la Escuela de Derecho, principalmente porque otros programas de posgrado exigían para inscribirse que uno tuviera algún conocimiento sobre el área de estudio elegida; en cambio, las escuelas de Derecho no pedían que uno supiera nada, al parecer. En Harvard podía estudiar Derecho mientras me sacaba un título de posgrado en políticas públicas en la Kennedy School of Government, un área que me atraía. No estaba muy seguro de lo que quería hacer en el futuro, pero sabía que sería algo relacionado con la vida de los pobres, la historia de desigualdad racial en Estados Unidos y la lucha por ser equitativos y justos unos con otros. Tendría algo que ver con las cosas que me había encontrado en la vida y sobre las que había estado pensando hasta el momento, pero aún no era capaz de unirlo todo de forma que se abriese claramente ante mí una trayectoria profesional.
Poco después de dar comienzo a mis clases en Harvard empecé a preguntarme si no habría tomado una decisión incorrecta. Provenía de una pequeña universidad de Pensilvania y me sentía afortunado por haber sido admitido, pero al acabar mi primer año estaba desilusionado. En aquella época, la Escuela de Derecho de Harvard era un lugar bastante intimidante, especialmente para alguien de veintiún años. Muchos profesores empleaban el método socrático —interrogatorios directos, repetitivos y buscando la confrontación—, que tenía el efecto colateral de humillar a los estudiantes poco preparados. Los cursos parecían esotéricos y desconectados de las cuestiones de raza y pobreza que me habían motivado a plantearme estudiar Derecho.
La mayoría de los estudiantes ya tenían títulos avanzados o habían trabajado como asistentes en bufetes de prestigio. Yo no poseía ninguna de esas credenciales. Me sentía inmensamente menos experimentado y sofisticado que mis compañeros de estudios. Cuando, un mes después de que comenzaran las clases, los bufetes aparecieron por el campus universitario y empezaron a entrevistar a los estudiantes, mis compañeros se pusieron trajes caros y se inscribieron en busca de espaldarazos que los impulsaran hacia Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Washington D.C. Me resultaba un absoluto misterio para qué exactamente estábamos tan ocupados preparándonos. Ni siquiera había conocido a ningún abogado antes de empezar a estudiar Derecho.
El verano siguiente a mi primer año lo pasé trabajando en un proyecto legal para menores en Filadelfia y dando clases de matemáticas avanzadas por la noche, con el fin de prepararme para mi próximo año en la Kennedy School. En septiembre, después de empezar en el programa de políticas públicas, seguía sintiéndome desconectado. El currículo era extremadamente cuantitativo, enfocado en descubrir cómo maximizar beneficios y minimizar costes sin preocuparse demasiado por lo que se conseguía con tales beneficios y el efecto de esos costes. Aunque resultaban intelectualmente estimulantes, la teoría de decisiones, la econometría y otras materias por el estilo me dejaban una sensación de desorientación. Pero entonces, de repente, todo se centró.
Me enteré de que la Escuela de Derecho ofrecía un curso intensivo poco corriente, de un mes, sobre litigios relacionados con temas de raza y pobreza, a cargo de Betsy Bartholet, una profesora de Derecho que había trabajado como abogada para el Fondo de Defensa Legal de la NAACP. A diferencia de la mayoría de los cursos, este sacaba a los estudiantes de la universidad; exigía que pasaran dicho mes con una organización realizando trabajos de justicia social. Me apresuré a inscribirme, y en diciembre de 1983 me encontraba en un avión de camino a Atlanta (Georgia), donde habían programado que pasara algunas semanas trabajando con el Comité de Defensa de Prisioneros Sureños (Southern Prisoners Defense Committee, SPDC).