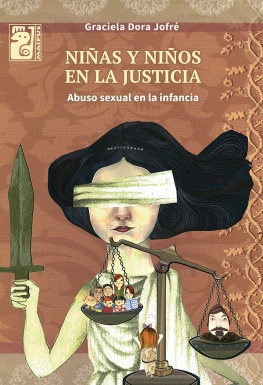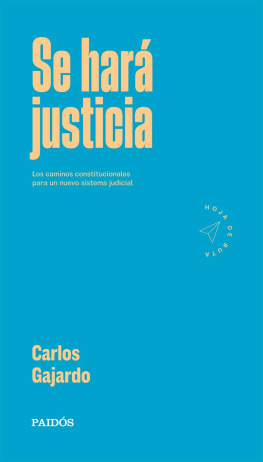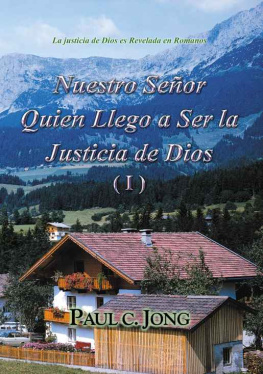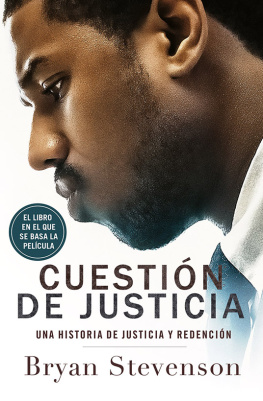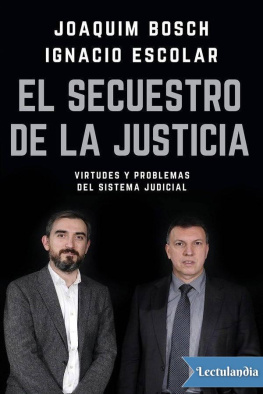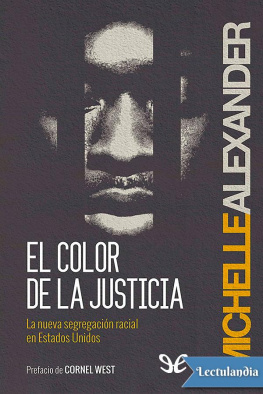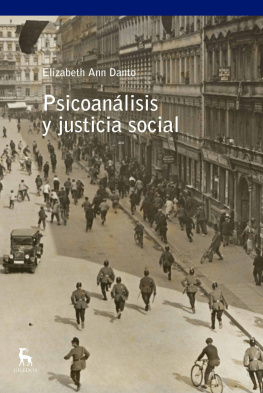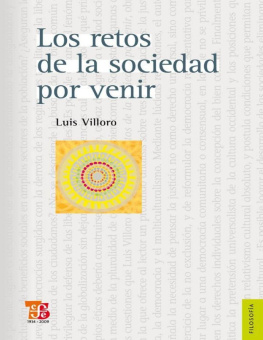Introducción
En agosto de 2018, una encuesta de Ipsos encontró que uno de cada diez peruanos aprobaba la gestión del Poder Judicial ( Opinión Data , año 19, n.º 235, 14.10.2018). Un puntaje mínimo histórico. Julio había sido un mes de afrenta para la institución. La difusión de audios que expusieron vergonzosos y delincuenciales vínculos entre jueces, políticos y el crimen organizado marcaron una gran debacle para el siempre maltrecho sistema de justicia peruano. En este contexto particular, la debacle y su descomposición adquirieron dos rostros: César Hinostroza y Pedro Chávarry.
Hinostroza era un juez de carrera y había trabajado en el Poder Judicial durante 35 años. En 2001 fue nombrado juez superior en el Callao y llegó a la presidencia de esa corte en 2008. En 2016 fue designado juez de la Corte Suprema. Entre sus credenciales académicas figuran nueve diplomados, una maestría en Ciencias Penales y un doctorado en Derecho. Ha publicado tres libros, pero en 2013 se denunció que parte del contenido de uno de ellos fue plagiado de una tesis. También ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad San Martín de Porres, Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Federico Villarreal. Es doctor honoris causa por la Universidad Privada Sergio Bernales (Cañete) y ha recibido galardones del Colegio de Abogados del Callao y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, además de una condecoración de la Marina de Guerra —la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de Gran Cruz— y, por si fuera poco, la medalla Madre Teresa de Calcuta otorgada por la asociación Sociedad Civil Sembrando Valores. Era un juez destacado. O parecía serlo. En 2009, la Corte Suprema lo reconoció como el mejor presidente de Corte Superior y en los pasillos del Palacio de Justicia se aseguraba que sería presidente de la Corte Suprema. En julio de 2018 se dieron a conocer audios que lo vinculaban a la delincuencia organizada y a políticos de primera línea. El Congreso lo destituyó. En medio de un proceso judicial abierto se fugó a España. Al empezar 2019 seguía allá en calidad de detenido, esperando la resolución de extradición.
Pedro Chávarry ha tenido una trayectoria algo menos fulgurante. Tiene un doctorado en Derecho y suma tres doctorados honoris causa de las universidades de Arequipa, Cusco y Huánuco. También ha enfrentado una denuncia por plagio de una tesis. Ha recibido la condecoración del Colegio de Abogados de Arequipa, Gran Patricio Arequipeño Francisco García Calderón Landa. Se inició en el sistema de justicia en 1980 como secretario en un tribunal correccional. Pasó luego a ser juez de paz letrado. Ingresó al Ministerio Público en 1986 y en 1994 fue designado como fiscal superior, pero en 2002 no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuatro años después, por un acuerdo amistoso entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano, Chávarry fue reincorporado junto con otros 26 magistrados que, como él, no habían sido ratificados. En 2011 fue designado como fiscal supremo, pero se ha denunciado que sus calificaciones fueron alteradas para otorgarle un puntaje mayor al que había obtenido. En junio de 2018 fue elegido fiscal de la nación y en agosto se supo que la fiscal encargada del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” lo incluyó como integrante de esa organización criminal.
Si en toda América Latina la confianza en los sistemas de justicia se ha hundido de manera deplorable, en el Perú se marca un récord. Uno que, además, se agrava ante la paradoja de haber sido el país que muy tempranamente —el primero en América Latina— intentó reformar su sistema de justicia. La historia de la reforma de la justicia en el Perú tiene casi 50 años, pero los escándalos conocidos en 2018 han mostrado que la gravedad de su enfermedad supera todos los diagnósticos previos.
Dado el desprestigio del sistema, desde hace varios años es sabido que muchos abogados evitan ser jueces o fiscales por miedo del estigma que puedan heredar. Esta es una de las razones por las que no hay que caer en la ilusión de la reforma por decreto y de efectos inmediatos. En buena medida, las soluciones planteadas en 2018 por el presidente Vizcarra son muy difíciles de alcanzar. La crisis es más profunda que lo que puede sanar una reforma constitucional o el rebautizo cosmético del Consejo Nacional de la Magistratura como Junta Nacional de Justicia.
Mientras no se entienda en profundidad la enfermedad que padece la justicia, sus causas y extensión, es iluso esperar una real transformación. Este libro se propone contribuir en esa dirección porque comprender la naturaleza del mal es el requisito primero para empezar a caminar en busca de una justicia distinta.
La comprensión que aquí se brinda al lector se asienta sobre dos ejes explicativos. El primero es una tradición, hasta ahora invencible, de sometimiento de los jueces al poder, sobre todo al poder político y económico. Pero en las últimas dos décadas, a esto se sumó la influencia decisiva de los barones del crimen organizado. En ese sentido, se ha redoblado una abrumadora mediocridad en el personal del sistema de justicia, que corresponde al hecho de que quienes, a cambio de su designación, aceptan la subordinación que el poder les impone como jueces o fiscales, difícilmente alcanzarían éxito profesional fuera de estas instituciones.
El segundo eje es un contrapunto entre el desconocimiento ciudadano y la visión del derecho que se suele enseñar en casi todas las facultades universitarias de Derecho. Antes de ese nivel de formación, un sistema educativo en degradación —a cargo de maestros que lo son en buena medida porque no cuentan con alternativas ocupacionales— deja de informar al educando acerca de deberes, derechos y funcionamiento de la justicia. Como resultado, incluso los peruanos mejor educados ignoran, por ejemplo, la diferencia entre un juez y un fiscal. Quedan así a merced de lo que decida para ellos, primero, el abogado que puedan pagar y, luego, el juez que conozca su caso, o el funcionario auxiliar que, en la práctica, lo decida. De esa condición inerme del “justiciable” que comparece en el sistema se benefician los abogados, intermediando como “traductores” —generalmente afanosos en el incremento de sus propios ingresos— para el ciudadano que debe enfrentar un proceso. El abogado, que privilegia sus objetivos personales a los de un cliente que desconoce las reglas del juego, es un actor central en el funcionamiento de una maltrecha justicia.
Este libro sostiene que la degradación de la justicia peruana proviene de un intercambio tóxico entre la sociedad y su sistema de justicia. Durante las últimas décadas, el accionar de personas y organizaciones al margen de las leyes del Estado y de las normas sociales, la ampliación de las actividades delictivas como forma de vida —a partir del impacto expansivo del narcotráfico y otras actividades ilegales—, el desmoronamiento de los partidos políticos como instituciones de canalización de demandas ciudadanas, todo ello aunado a una época de boom económico que dinamizó la economía sin mejorar las instituciones, ha hecho más problemática la convivencia en el país. En ese paisaje, la sociedad y la justicia, cada cual con sus males, se han retroalimentado de manera viciosa.
La confirmación de la degradación de la justicia llegó en 2018 a un nivel desconocido hasta entonces. Se acumuló un conjunto de jueces procesados y un juez supremo en condición de prófugo; el presidente de la Corte Suprema tuvo que renunciar, su sustituto admitió públicamente que la corrosión afectaba buena parte del aparato y pidió perdón públicamente; a regañadientes, el Congreso destituyó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura —órgano rector del sistema— y algunos de ellos fueron procesados y detenidos; el fiscal de la nación, aferrado al cargo y con cierto respaldo político, se negó a renunciar durante varios meses, hasta que no tuvo otra salida. El sistema que durante décadas funcionó mal aparecía en curso de desmoronamiento.