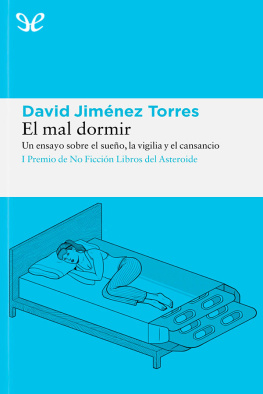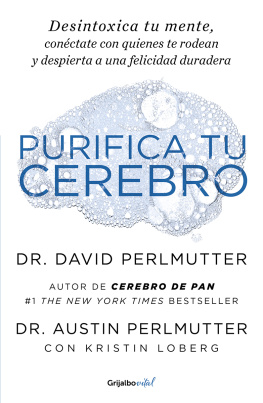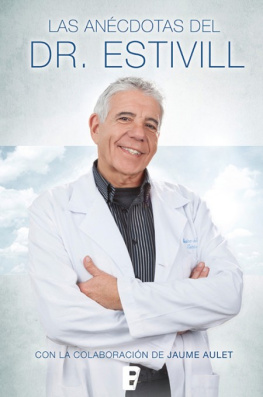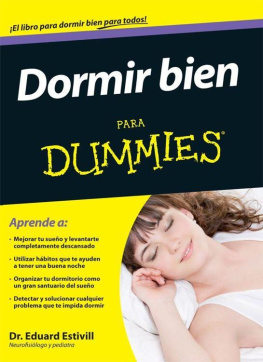AGRADECIMIENTOS
El jurado del I Premio de No Ficción Libros del Asteroide confió en este proyecto. Luis Solano fue un editor atento y paciente y Daniel Capó fue un apoyo fundamental: el texto definitivo debe mucho a ambos. Laura Pérez-Carbonell atendió todas mis dudas con paciencia y generosidad. Varios maldurmientes (y algún biendurmiente también) me prestaron su tiempo y su testimonio. Son: Luis Castellví, Luis Estévez Bauluz, Begoña Méndez, Adam Grimm, Zita Arenillas, Aloma Rodríguez, Marta Pérez-Carbonell, Juan Claudio de Ramón, Javier Muñoz Soro, Javier Prados, Gina Montaner, Jesús Casals, Lorenzo Rodríguez, mi viejo amigo O. y mi querido abuelo, David Torres. A mi familia debería darle las gracias por todo todos los días; como a menudo se me olvida hacerlo, lo dejo escrito aquí. Por último, Aída Prados ha compartido tanto de este libro que ya es medio suyo. El autor, además, lo es por completo.
Contar ovejas
La vigilia puede ser mucho más prosaica que lo que venimos viendo. Uno puede, por ejemplo, entregarse a los aburridos ejercicios que se recomiendan para conciliar el sueño. Todos hemos probado a contar ovejas alguna vez, aunque esto tenga ya un deje historicista (¿cuándo fue la última vez que vimos una oveja tridimensional?). Muchos también hemos probado a imaginar un gran lienzo en blanco, o a centrarnos en los ritmos de nuestra respiración, quizá acompañándola de una cuenta numérica: inhalo-un-dos-tres, exhalo-un-dos-tres. Puede que incluso hayamos intentado los ejercicios de meditación expuestos en YouTube por coaches californianas que, a juzgar por su luminosa expresión, no han perdonado un minuto de sueño en su vida.
Una vez más, Marina Benjamin lo resumió bien: el mal dormir no es solo la falta de sueño sino también la búsqueda activa del sueño. Y en esa búsqueda hay pocos caminos que uno no estaría dispuesto a transitar. Dickens, por ejemplo, intentó seguir los consejos de otro hombre ilustre —Benjamin Franklin— para dormirse. Eran bastante vigorosos: salir de la cama, darle una vuelta a la almohada, agitar las sábanas al menos veinte veces, caminar por la habitación sin vestirse y, cuando el frío se hiciera insoportable, meterse a toda prisa en la cama. Según el americano, así lograría un sueño dulce y placentero. Pero el novelista británico exclama: «¡De eso nada! El único resultado de aquella ceremonia fue desvelarme todavía más».
En realidad, el maldurmiente veterano ya da por hecho el fracaso de cualquier estrategia. Si recurre a ellas es, más bien, por imponer una estructura al caos silencioso de sus pensamientos. Nada de esto obrará el milagro, pero nos tranquilizará. Los minutos que uno pasa imaginando ovejas, o contando hasta cien, o pensando en el lienzo en blanco, son relativamente agradables. Mucho más, desde luego, que el momento en el que las ovejas se desperdigan, los números se desordenan y el lienzo se cubre de rayajos.
Cuando tenía veintipocos años asistí a un taller de mindfulness. Traducido a veces como «conciencia plena» o «presencia mental», se trata de una serie de técnicas derivadas de la tradición budista. El objetivo es observar y reconocer la experiencia del presente, interrumpiendo así la pendiente destructiva de la rumiación. El taller era una iniciativa para mejorar la salud mental de los estudiantes de la universidad en la que estaba realizando la tesis, y en la sala se palpaba una agradable solidaridad de empollones agobiados. Además, y en contra de lo que me había esperado, la instructora no era una petarda. De hecho, era seria y respetuosa. Nos enseñó varios ejercicios de respiración para relajar la mente cuando tratáramos de dormir, y también algunas estrategias para alejar nuestra atención de las preocupaciones que hubiéramos llevado con nosotros a la cama. Tras un día entero leyendo libros y PDFs, resultaba terapéutico el mero acto de cerrar los ojos y centrarme en mis pulmones, mi nariz, mis labios, mis brazos, mis piernas.
El problema es que aquello requería una disciplina que me sobrepasaba. Los ejercicios empezaban bien hasta que, en algún momento, cobraba conciencia de que había desconectado de ellos. Intentaba empezar de nuevo y unos instantes después me volvía a encontrar perdido. La instructora había insistido en que no nos rindiéramos si esto ocurría, pero pronto decidí que no necesitaba otro motivo para sentirme fracasado en mi mal dormir. También me resigné al hecho de que hay algo salvaje en la mente maldormida, un ímpetu que resiste la doma. Por mucho que parezca apaciguada, en cualquier momento puede encabritarse, arrojar al jinete y echarse a galopar.
Debió de ser por entonces cuando un amigo chileno me contó su estrategia para conciliar el sueño. A día de hoy sigue siendo la más original que he escuchado nunca:
—Imagino que estoy con todos mis amigos, y que tengo el poder de darles el regalo que quieran. Así que me pongo a ello: a este le regalo la plaza en la universidad por la que ha trabajado durante tantos años. A esta le regalo reseñas elogiosas de su novela en los principales periódicos. A esta y a su marido les regalo el embarazo que llevan tiempo buscando. Y así voy viendo que todos están felices con sus regalos, y eso es lo que finalmente me ayuda a dormir.
Probé la estrategia de mi amigo un par de veces. No surtió efecto, pero me tranquiliza saber que existen personas como él.
La vigilia puede derivar, también, en un aburrimiento aplastante. Hay noches en que el manantial de palabras parece ir disminuyendo hasta que se estanca. Nosotros, sin embargo, seguimos ahí.
Cambiamos de postura y seguimos ahí.
Suspiramos largamente y seguimos ahí.
En ocasiones, durante este tipo de vigilia, me vuelve un recuerdo de la adolescencia. En el internado estadounidense en el que estudié el bachillerato existía un castigo para las faltas de conducta: la detention. Al poco de llegar pregunté a uno de los internos veteranos en qué consistía.
—Tienes que estar sentado una hora en un aula en silencio. Solo estáis tú, el profesor y el resto de personas a las que hayan castigado. Y en toda la hora no puedes hacer nada: ni deberes, ni leer, ni escuchar música, ni beber agua, ni ir al baño. Solo puedes mirar el pupitre o mirar la pared. Y permanecer callado.
—Bueno, tampoco parece tan duro.
—Tío, es horrible. Llegas ahí y, como no puedes hacer nada, te pones a pensar. Y piensas en todo lo que te ha pasado en la vida. Todas las personas a las que has conocido, las pelis que has visto, los cómics que has leído, los exámenes que has hecho, los profes que has tenido, los juegos de la Play que te has pasado. Todas las casas en las que has dormido, las chicas que te han gustado, los discos que has comprado, los partidos de fútbol que has jugado. Todos los veranos, las navidades, las semanas santas, los cumpleaños, las quedadas, todo, todo, todo… y cuando ya no te queda nada más en lo que pensar, miras el reloj. Y ves que solo han pasado cinco minutos.
Aquel internado fue, por otra parte, mi primera experiencia de verdadero descontrol de los horarios de sueño. No era algo que partiera únicamente de mí: en aquel sitio, sencillamente, no dormía nadie. Ni los chicos formales ni los piezas. Los profesores pasaban a las once de la noche a comprobar que todos teníamos la luz apagada en nuestros cuartos, y luego se retiraban a dormir. Entonces se encendían las lámparas de mesa. Las puertas se abrían con sigilo. Se escuchaban pasos furtivos en el pasillo. Algunos salían al bosque cercano a fumar, otros se juntaban en un cuarto para ver episodios de Los Soprano, otros se conectaban al AOL Instant Messenger para chatear con las chicas que les gustaban. Los que tenían novia se iban al dormitorio femenino, donde les esperaban para dejarles entrar por la ventana; luego, a las cinco de la mañana, se escabullían de vuelta a sus cuartos.