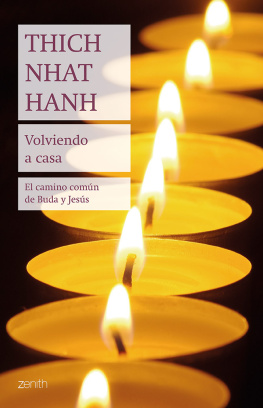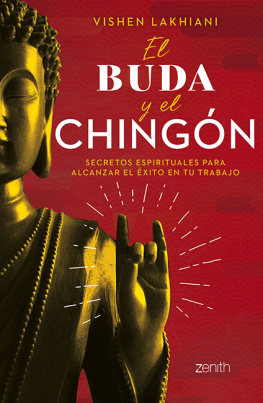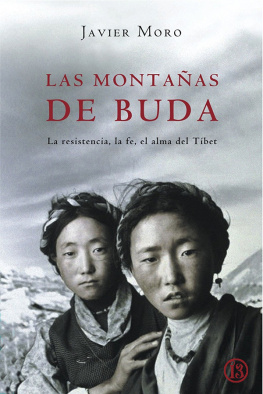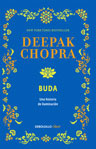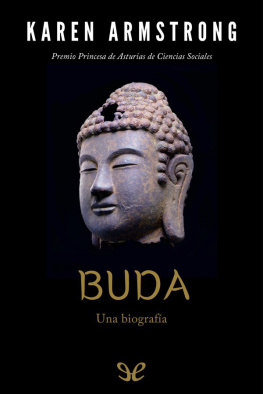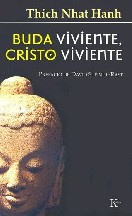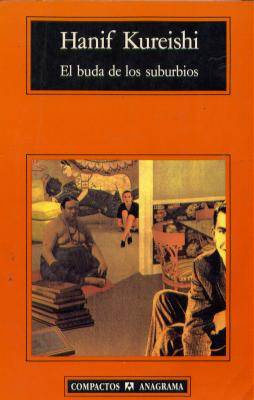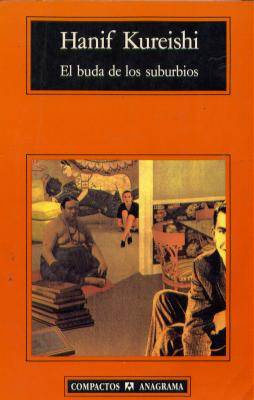
Hanif Kureishi
El buda de los suburbios
Traducción de Mónica Martín Berdagué
Título de la edición original: The Buddha of Suburbia
© Hanif Kureishi, 1990
Primera parte . En los suburbios
Mi nombre es Karim Amir y soy un inglés de los pies a la cabeza, casi. A menudo me consideran un tipo de inglés curioso, de una nueva raza como quien dice, porque soy el fruto de dos antiguas culturas. Pero no me importa: soy inglés (aunque no me enorgullezco de ello), de los suburbios del sur de Londres, y quiero llegar a ser algo. Quizá sea esa extraña mezcla de continentes y de sangre, de aquí y allá, de pertenecer y no pertenecer a este lugar, lo que hace de mí una persona inquieta y que se aburre con facilidad. O quizá se deba a que me crié en los suburbios. En cualquier caso, de poco sirve buscar la razón última cuando basta con decir que lo que buscaba a toda costa eran problemas, movimiento, acción y cualquier tipo de aventura sexual porque, en nuestra familia, todo era tremendamente deprimente, tedioso y triste; no sé por qué. A decir verdad, todo aquello me cansaba y estaba dispuesto a cualquier cosa.
Y un buen día todo cambió. Por la mañana veía las cosas de un modo y cuando me acosté ya habían cambiado totalmente. Tenía diecisiete años.
Aquel día mi padre llegó temprano del trabajo y no estaba abatido. Tratándose de él, eso se llamaba buen humor. Llevaba pegado todavía el olor a tren cuando soltó el maletín junto a la puerta de entrada, se quitó el impermeable y lo dejó de cualquier manera en el pasamanos de la escalera. Agarró a Allie, mi escurridizo hermano pequeño, y le dio un beso y luego nos besó a mi madre y a mí con entusiasmo, como si acabaran de rescatarnos de un terremoto. Ya más sosegado, entregó su cena a mamá: un paquete de kebabs y chapatis tan grasientos que el papel del envoltorio prácticamente se había desintegrado. Después, en lugar de desplomarse en un sillón para ver el telediario y esperar a que mamá llevara a la mesa la comida recalentada, se fue al dormitorio, que estaba en la planta baja, junto al salón. Se desvistió a todo correr y se quedó en camiseta y calzoncillos.
– Tráeme la toalla rosa -me pidió.
Se la llevé. Papá la extendió en el suelo y se dejó caer de rodillas. Por un momento pensé que había vuelto a abrazar la religión. Pero no: colocó los brazos junto a la cabeza, se dio impulso y las piernas se alzaron en el aire.
– Tengo que practicar -me dijo, con voz ahogada.
– Practicar ¿para qué? -le pregunté, como es natural, sin dejar de mirarlo con interés y recelo.
– Me han seleccionado para las Olimpíadas de yoga -repuso. Papá era un hombre muy dado al sarcasmo.
Se mantenía tieso como un palo sobre su cabeza, en perfecto equilibrio. La barriga le colgaba y los huevos y la polla le abultaban en los calzoncillos. Tenía los bíceps desarrollados y tensos y su respiración era acompasada. Al igual que tantos indios, papá era bajito; pero era también un hombre elegante y apuesto, de manos y modales delicados. A su lado, la mayoría de los ingleses parecían jirafas desmañadas. Era fuerte y de espaldas anchas, porque de joven había sido boxeador y un fanático entusiasta de los extensores de tórax. Estaba tan orgulloso de su tórax como nuestros vecinos de su cocina. Al primer rayo de sol, se quitaba la camiseta y se apresuraba a salir al jardín con su tumbona y el New Statesman del día. Le gustaba contarme que en la India solía afeitarse el pecho con regularidad, para que el vello le creciera con renovado vigor con el transcurso de los años. Por eso deduje que el pecho era lo único en lo que se había mostrado previsor.
Al poco rato mi madre, que como de costumbre estaba en la cocina, vio que papá estaba practicando para las Olimpíadas de yoga. Llevaba meses sin hacerlo, así que supo enseguida que algo tramaba. Llevaba un delantal floreado y se limpiaba las manos continuamente con un trapo de cocina, recuerdo de la abadía de Woburn. Mamá era una mujer regordeta y poco preocupada por el físico, de cara redonda, tez pálida y dulces ojos castaños. Daba la sensación de que consideraba su cuerpo un engorro que la rodeaba y estorbaba, una especie de isla desierta y por explorar en la que se encontraba varada. Por lo general, era una persona tímida y dócil, pero cuando se enfadaba podía volverse terriblemente agresiva, como en aquel momento.
– ¡Allie, a la cama! -ordenó severa a mi hermano, que se asomaba a la puerta. Allie llevaba una redecilla para que el pelo no se le enmarañara mientras dormía-. ¡Por el amor de Dios, Haroon! – exclamó, dirigiéndose a mi padre-. ¡Ponerte así, delante de todo el mundo, con todo eso que se te marca! -Se volvió hacia mí-. ¡Si es que eres tú el que le incita! ¡Por lo menos corred las cortinas!
– Pero si no hace falta, mamá. No hay ni una sola casa en cien metros a la redonda… siempre que no nos estén espiando con prismáticos.
– Pues eso es exactamente lo que estarán haciendo -repuso mamá.
Fui a correr las cortinas que se abrían al jardín de la parte de atrás y la habitación pareció encogerse al instante. La tensión se acentuó. No veía el momento de salir de casa. Siempre quería estar en otra parte, no sé por qué.
Cuando papá trató de hablar, le salió un hilillo de voz ahogado.
– Karim, ve por el libro de yoga y léeme en voz alta y clara.
Salí corriendo y de entre todos los libros de papá sobre budismo, sufismo, confucianismo y zen que se había comprado en la librería oriental de Cecil Court, al otro lado de Charing Cross Road, elegí su libro de yoga preferido -Yoga para mujeres-, lleno de fotografías de mujeres de aspecto saludable enfundadas en leotardos negros. Me puse en cuclillas a su lado con el libro en la mano. Papá aspiraba, contenía la respiración, espiraba y volvía a contenerla de nuevo. Leer en voz alta no se me daba mal, y me imaginaba ya en el escenario del Oíd Vic mientras declamaba con tono solemne:
– Salamba Sirsasana restablece y preserva el espíritu de juventud, un bien inestimable. Es maravilloso saber que estás preparado para afrontar la vida y extraer de ella todas las alegrías que puede ofrecerte.
Papá soltó un gruñido de aprobación después de cada frase y abrió los ojos buscando a mi madre, que los había cerrado.
Seguí leyendo.
– Esta posición previene además la caída del cabello y reduce su tendencia al encanecimiento.
Ese era el golpe maestro de la jugada: evitar las canas. Satisfecho, papá se puso de pie y se vistió.
– Ya me encuentro mejor. Siento que me estoy haciendo viejo, ¿sabes? -Y en un tono más dulce añadió-: Por cierto, Margaret, esta noche vas a venir a casa de la señora Kay, ¿no? -Mamá negó con la cabeza-. ¡Venga, cielo! Hoy vamos a salir a divertirnos," ¿de acuerdo?
– Pero si no es a mí a quien Eva quiere ver -se quejó mamá-. No me hace ni caso, ¿no te das cuenta? Me trata como a una mierda de perro, Haroon. No soy lo suficientemente india para ella. Sólo soy una pobre inglesa.
– Ya sé que sólo eres inglesa, pero podrías ponerte un sari -dijo papá, soltando una risotada. Le encantaba bromear, pero mamá no era una buena víctima para sus gracias. En realidad todavía no se había dado cuenta de que, cuando se burlan de uno, hay que reírse-. Además, hoy será una velada especial -insistió papá.
Así que éste era el punto al que quería llegar. Esperó a que le preguntáramos.
– ¿Por qué, papá?
– Me han pedido con mucha amabilidad que les hable de un par de aspectos de la filosofía oriental.
Lo dijo de un modo atropellado y luego, metiéndose la camiseta dentro del pantalón con mucho esmero, trató de disimular lo orgulloso que se sentía ante semejante honor, ante semejante reconocimiento de su valía. Aquélla era mi oportunidad.
Página siguiente